|
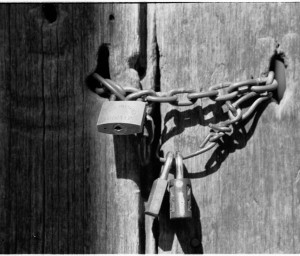
Resumen: Este trabajo encuentra su origen primigenio en la discusión iniciada entre los expertos de nueve países europeos en el marco de un Seminario internacional. En ese momento inicial se trató de analizar el funcionamiento de los sistemas de justicia de menores de los países participantes en el debate. Esa primera toma de contacto pudo constatar que se trataba de una justicia de menores que comenzaba a filtrar el discurso general sobre la seguridad de las personas, la prevención de la delincuencia, de la antisocialidad, la peligrosidad y los riesgos, o el interés por las víctimas. De ahí surgió la idea de explorar la influencia creciente de la ideología neoliberal tanto en el discurso legislativo, como en la práctica diaria de la justicia de menores. La hipótesis de trabajo se formuló en los siguientes términos: “La modificación del contexto económico, social y cultural en los países europeos desde los años 70 y 80 por la influencia de la dominación de las políticas económicas de corte neoliberal, ¿nos permite dar cuenta de las transformaciones del modo de funcionamiento de la justicia de menores de los diversos países europeos? Para comprobar la hipótesis se formularon ocho indicadores de fondo y cuatro de forma que permitirían, en su caso, identificar la configuración de un nuevo modelo de justicia de menores, influido por el neoliberalismo y que podríamos denominar como modelo de “gestión de los riesgos”.
Palabras clave: justicia de menores, sociedad del riesgo, modelos de justicia de menores, indicadores.
I. Antecedentes
Este trabajo encuentra su origen primigenio en la discusión iniciada entre los expertos de nueve países europeos en el marco de un Seminario GERN (Groupe Européen de Recherche sur les Normativités)2. En ese momento inicial se trató de analizar el funcionamiento de los sistemas de justicia de menores de los países participantes en el debate. Los resultados se publicaron en 2002, en un número especial de la revista Déviance et Société, relativa a “La justice pénale des mineurs en Europe”. Esa primera toma de contacto mostró una justicia de menores europea escindida entre varios modelos: restos de un modelo tutelar iniciado en los albores del siglo XX, algunos rasgos bastante firmes de un modelo de justicia, junto con la pretensión de consolidar un modelo reparador. En todo caso, se trataba de una justicia de menores que comenzaba a filtrar el discurso general sobre la seguridad de las personas, la prevención de la delincuencia, de la antisocialidad, la peligrosidad y los riesgos, o el interés por las
víctimas. De ahí surgió la idea de explorar la influencia creciente de la ideología neoliberal tanto en el discurso legislativo, como en la práctica diaria de la justicia de menores. Y para ello se creyó interesante contar con expertos procedentes de tradiciones jurídicas distintas y diferentes modelos de estado: tanto países que habían contado con una tradición de estado de bienestar, estados que conocieron en la segunda mitad del siglo XX un régimen comunista, o países que sufrieron periodos más menos largos de dictadura militar de extrema derecha3. La hipótesis de trabajo para esta segunda fase de la investigación se formuló en los siguientes términos: “La modificación del contexto económic o, social y cultural en los países europeos desde los años 70 y 80 por la influencia de la dominación de las políticas económicas de corte neoliberal, ¿nos permite dar cuenta de las transformaciones del modo de funcionamiento de la justicia de menores de los diversos países europeos? Para comprobar la hipótesis se formularon ocho indicadores de fondo y cuatro de forma que permitirían, en su caso, identificar la configuración de un nuevo modelo de justicia de menores, influido por el neoliberalismo y que podríamos denominar como modelo de “gestión de los riesgos”. El resultado de dicho análisis comparado,en el que España participó, fue publicado en el año 2007 (Bailleau y Cartuyvels
2007).
Este texto es una versión traducida y actualizada del resultado de dicho análisis, en la medida que éste se realizó en el año 2004 cuando tan sólo habían transcurrido tres
años desde la entrada en vigor de la LO 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (en adelante LO 5/2000). En aquel momento las conclusiones podían parecer algo aventuradas y por ello apelábamos a la necesidad de que el tiempo transcurriera para comprobar qué dirección tomaban los cambios advertidos.
Trascurridos ya cuatro años más, existen argumentos más sólidos que permiten afirmar con mayor rotundidad algunas de las hipótesis inicialmente propuestas. Así pues, se muestra a continuación el resultado de esa revisión.
II. PRESENTACIÓN
Podemos partir del presupuesto de que existe una distinción entre una justicia de
menores ‘a la europea’ y una justicia de menores ‘a la americana’ (Fernández 2008),
pero la reflexión sobre el modelo de justicia de menores en España no escapa a la
complejidad del tema 4. En el momento actual, hay una cuestión fundamental que
subyace en el planteamiento de todos los sistema de justicia de menores, y por lo tanto,
también en el español y es poder determinar cuál es el modelo actual de justicia de
menores que nos permita comprender la coherencia e integración de todos los elementos
y factores que la definen. De entrada, es preciso verificar si se trata del modelo de
responsabilidad impuesto por la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño
(en adelante, CIDN), centrado sobre el menor y su desarrollo o si, más bien, podemos
observar su transformación hacia un nuevo modelo de gestión de los riesgos que se
apoya fundamentalmente en el valor de la seguridad y apuesta por centrar su atención
en el interés del público y de la sociedad. El paso siguiente –o precedente- será discernir
si se trata de dos modelos diferentes o más bien de uno sólo con diferentes variaciones.
En principio y en teoría, parece existir acuerdo sobre la importancia del interés superior
del niño como el principio que debe inspirar todas las decisiones e intervenciones
relacionadas con menores de 18 años. Sin embargo, cuando hablamos del interés
del menor que ha cometido un delito, nos encontramos ante una contradicción: vemos
un niño que está en fase de maduración y de integración, pero también a alguien que ha
atentado contra el orden social. Frente a esta realidad contradictoria, la legislación
española en vigor –la LO 5/2000- sostiene que la compatibilidad y la ponderación de
4 Para un estudio en profundidad sobre la evolución de la justicia de menores en España se pueden consultar
los trabajos de Fernández (2008) y Bernuz (2002), así como Vázquez y Serrano (2007), o Barquín y Cano (2006).
*Nota de las autoras: Al ser un trabajo publicado inicialmente en un libro colectivo internacional, uno de los
requisitos fue dar a conocer principalmente el trabajo realizado por los autores sobre la justicia de menores en sus
países respectivos. Por ello se obviaron muchos trabajos con gran relevancia en el contexto nacional. En esta
revisión realizada en castellano, no obstante, se tratará de apuntar algunas referencias que se cree pueden ampliar
al lector español la visión sobre el tema, pero sin abandonar la intención inicial.
Bernuz Beneitez y Fernández Molina
Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. 2008, núm. 10-13, p. 13:1-13:20 - ISSN 1695-0194
13: 4
todos los intereses en juego es posible a través de la promoción del sentido de la
responsabilidad y el respeto de los derechos y libertades de los demás5, y sobre todo
mediante una respuesta diferente de la que ofrece el derecho penal. Esto es, a través de
la renuncia a principios propios de la justicia ordinaria, alentando el principio de
oportunidad y de minimización de la justicia de menores, apostando por estrategias
restauradoras (conciliación, reparación, tareas socio-educativas), por el aumento de la
minoría de edad penal hasta los catorce años6, o el principio de desinstitucionalización
–progresiva o no7.
A la vista de la evolución y las reformas posteriores se podría defender que la LO
5/2000, en su redacción inicial, respondía a la aspiración de conseguir una responsabilización
educativa del joven, intentando mantenerse fiel a los principios de la CIDN
(Bernuz 2008 y Fernández 2008). Sin embargo, incluso ya durante el período de
vacatio legis de la LO 5/2000 –que duró un año-, se produjeron dos reformas de la LO
5/2000 que consolidaron una tendencia a exigir el endurecimiento de las medidas
judiciales cuya eficacia no había sido probada todavía. Son varios los argumentos que
podrían utilizarse para explicar el cambio de tendencia. Uno de ellos, quizás el que se
antepone con mayor énfasis, podría ser la constatación de un aumento de la delincuencia
juvenil. Sin embargo, es necesario advertir que es muy difícil demostrar empíric amente
dicho aumento8 (Rechea y Fernández 2003).
Por lo tanto, y a pesar de la influencia que haya podido tener esa percepción errónea
generalizada sobre las verdaderas dimensiones del fenómeno de la delincuencia
juvenil, creemos que es más plausible que el endurecimiento de la legislación de la
justicia de menores se viera influida en ese momento inicial por otros factores. Por un
lado, en torno al año 2000, pudo observarse un aumento de la kale borroka tras el fin
de la tregua de ETA, que generó el temor a que los jóvenes pudieran ser utilizados para
la perpetración de delitos ‘graves’ de terrorismo9. Por otro lado, se asistió a la difusión
en los medios de comunicación de varios delitos horrendos, cometidos por jóvenes
delincuentes, que levantaron una enorme polémica y generaron una tremenda alarma
social. Todo ello fue alentando la idea de que la ley –que, recordamos, aún no había
entrado en vigor- era demasiado benévola para hacer frente a la delincuencia grave. La
reacción más inmediata fue pedir una intervención rápida y visible, exigir tolerancia
5 En este sentido, puede verse el punto 6 de la Exposición de Motivos de la LO 5/2000 y el art ículo 6 d) del
Real Decreto 1774/2004, de 30 de junio, de Reglamento de la LO 5/2000.
6 La ley anterior sobre justicia de menores –LO 4/1992, de 5 de junio - situaba la minoría de edad penal entre
los 12 y los 16 años. La Ley LO 5/2000 –actualmente en vigor- la enmarca entre los 14 y los 18. Sobre las
dificultades que implican decisiones de este calibre ver Bernuz, Fernández y Pérez, 2006.
7 La LO 5/2000 establece que la duración de la medida de internamiento debe dividirse en dos periodos de
cumplimiento: el primero que se cumplirá en el centro designado por el propio juez de menores y el segundo en
régimen de libertad de vigilada. Es preciso insistir en que para favorecer la desinstitucionalización progresiva es
necesario que el período de libertad vigilada sea tan amplio o más que el período de internamiento.
8 Hay que destacar que este aumento no se ha podido comprobar empíricamente. El único dato irrefutable es el
aumento de los delitos violentos (Rechea y Fernández 2006, 328-330) que ha sido probado en Europa con
porcentajes mucho más elevados que en España (Barberet 2001).
9 Según los datos del Ministerio del Interior, el número de denuncias relativas a delitos de terrorismo durante
el año 1999 –año de la tregua de ETA- fue de 280. El número aumentó de manera espectacular al año siguiente –
cuando ETA volvió a la lucha armada- hasta 1035. Ver Anuarios de 1999 y 2000
cero hacia la delincuencia juvenil y hacia cualquier signo de peligro que procediera del
colectivo de jóvenes, a través de un endurecimiento en el cumplimiento de las medidas,
especialmente, de la duración de la medida de internamiento. Se tenía la impresión de
que los menores que cometían delitos graves o muy graves habían abandonado la
condición de niños y no merecían el trato benévolo que ofrecía una jurisdicción especializada.
Como apuntábamos, a la vista de los acontecimientos y las reacciones que se produjeron,
el gobierno conservador –que estaba en el poder en aquel momento- modificó la
LO 5/2000 antes y después de su entrada en vigor. Así, antes de su entrada en vigor, la
LO 7/2000, de 22 de diciembre, relativa a los delitos de terrorismo, permitió cambiar
las condiciones de enjuiciamiento y aumentar la duración de las medidas de internamiento
para los delitos muy graves (homicidio, asesinato, agresión sexual grave y
violación); y la LO 9/2000, de 22 de diciembre, suspendió la aplicación de la LO
5/2000 para los jóvenes adultos de entre 18 y 21 años10. Después de su entrada en
vigor, se han sucedido dos modificaciones más. La primera fue la LO 15/2003, de 25
de noviembre, de reforma del Código Penal que introdujo la acusación particular para
las víctimas de un delito cometido por un menor. Dicha Ley, siguiendo la tónica de las
dos reformas anteriores, se sustentó en la necesidad de calmar la alarma social que
generó un nuevo caso, excepcional pero muy dramático: el denominado caso “Sandra
Palo”.
Finalmente, la última reforma ha sido introducida por la LO 8/2006, de 4 de diciembre.
Esta reforma, además de seguir insistiendo en la necesidad de incrementar la
duración de las medidas para el denominado núcleo duro de la delincuencia juvenil
(ver anexo), ha reforzado la posición de la víctima en el proceso, regulando más
extensamente sus derechos y dotando de recursos al Juez para garantizar una mayor
protección de la misma. De esta manera aparentemente sencilla, parece haberse producido
una inversión en el planteamiento de partida que hacía pivotar a todo el sistema
sobre el interés del menor. Así, tal y como ha manifestado el legislador en la Exposición
de Motivos de esta Ley no puede entenderse de un modo trivial que el interés
superior del menor es no sólo superior, sino único y excluyente frente a otros bienes
constitucionales a cuyo aseguramiento obedece toda norma punitiva o correccional”.
De este modo el interés del menor deja de ser el interés central de la justicia de menores,
para ser uno más entre los intereses a tener en cuenta por esta jurisdicción especializada.
Entre esos intereses, el de las víctimas y el de la sociedad –a la protección-,
pasan a ser integrados como intereses fundamentales de la justicia de menores.
Así pues, podemos observar una larga distancia entre los principios establecidos
inicialmente por la LO 5/2000 que se apoyaban en el interés superior del niño, y las
modificaciones posteriores que nos muestran otra manera de pensar la infancia, sus
delitos, así como la función de la justicia de menores. Cambios de tal envergadura que
nos llevan a barajar la hipótesis de un posible cambio de modelo. A continuación se va
a intentar mostrar las modificaciones normativas y los resultados en la práctica de la
10 Esta suspensión de la justicia de menores para los jóvenes entre 18 y 21 años volvió a ratificarse con la LO
9/2002. Finalmente, esa cláusula fue definitivamente anulada con la reforma de la LO 8/2006.
Bernuz Beneitez y Fernández Molina
Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. 2008, núm. 10-13, p. 13:1-13:20 - ISSN 1695-0194
13: 6
justicia de menores española a la vista del planteamiento inicial presentado y la problemática
propuesta que, sobre el fondo y la forma, podrían indicarnos el camino hacia
un nuevo modelo de gestión de los riesgos.
III. ¿UN MODELO DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS?
1. El niño/joven visto con otros ojos: la inversión de la dialéctica de la responsabilidad
Cuando se propone como hipótesis la llegada de un nuevo modelo –de tendencia
neoliberal- de gestión de los riesgos, una de las primeras cuestiones que llaman la
atención es la inversión de la dialéctica de la responsabilidad, que viene asociada a un
cambio en la concepción de la persona y –en este caso- del niño/joven. De entrada, se
puede constatar que la concepción del niño como objeto de protección y la imagen del
menor que ha cometido un delito como víctima de las circunstancias, que era propia del
modelo tutelar, queda ya bastante lejos. Son pocos –por no decir ninguno- los que
todavía sostienen esta idea, porque son muchos los elementos que han cambiado en el
contexto actual. De un lado, la CIDN nos colocó ante un nuevo concepto del niño, el
menor aparece como sujeto de derecho y de derechos y, como consecuencia natural,
responsable de sus actos. De otro lado, una tendencia neoliberal que parte de la igualdad
‘radical’ de oportunidades para todos, percibe al menor/joven como un actor
racional, libre y dueño de su destino y también de sus actos.
Estos dos planteamientos pueden coexistir y, de hecho, lo hacen en la justicia de
menores española. Por una parte, desde la aprobación del Código Penal de 1995 se
reconoce que el menor es responsable penalmente. En concreto se reconoce que es
responsable de acuerdo a lo que disponga la legislación desarrollada al efecto11, pero
responsable en definitiva, tal y como ha asumido prácticamente toda la doctrina penal
española. En efecto, la LO 5/2000 establece (artículo 5), en consecuencia que los
menores son responsables según la ley cuando han cometido un delito tipificado en el
Código Penal o en las leyes penales especiales. Pero, además de esta cuestión de
partida, la propia normativa de justicia de menores nos muestra un giro hacia una
responsabilidad más punitiva y proporcionada a la gravedad del delito cuando establece
que una de las funciones de las medidas es mostrar el reproche social por los hechos
cometidos, cuando insiste en el endurecimiento de las medidas y de su duración en
relación con los delitos de terrorismo y los delitos muy graves, cuando la medida de
conciliación exige el ‘reconocimiento’ del delito por el menor o cuando la gravedad de
los hechos es uno de los elementos que condiciona efectivamente al juez a la hora de
fijar la medida a imponer y su duración.
Sin embargo, y por otra parte, junto a una legislación que muestra signos claros de
orientarse hacia una responsabilización más bien punitiva del menor, también existe
una tendencia contrapuesta manifestada en la aplicación práctica de la ley, que eviden-
11 En España, fue la Ley Orgánica 10/1995, de Código Penal la que estableció en su artículo 19 la idea de la
responsabilidad penal del menor. En concreto, afirmaba que los menores de 18 años responderán conforme a una
futura Ley de responsabilidad penal de los menores.
La gestión de la delincuencia juvenil como riesgo
RECPC 10-13 (2008) - http://criminet.ugr.es/recpc/10/recpc10-13.pdf
13: 7
cia que en realidad la justicia de menores sigue insistiendo en los aspectos formativos y
de rehabilitación del menor, y que se sigue buscando la educación en todos los casos y
en todo caso (Fernández 2008; Bernuz 1999). Deberíamos recordar que a pesar de las
reformas, el Juez sigue disponiendo todavía de un margen de maniobra importante, en
la medida que en su toma de decisiones debe valorar además de la naturaleza de los
hechos, las circunstancias psicosociales del menor y que dispone de herramientas
suficientes para que durante la ejecución de la medida, se adopten las decisiones que
más favorezcan a su rehabilitación. Al tiempo que es preciso recordar que, en la
práctica, si el juez decide hacer caso omiso de las recomendaciones del Equipo Técnico,
debe motivar su decisión.
2. Las consecuencias de una sociedad para la seguridad
Otro de los elementos propuestos como indicador que permitirá, en su caso, hablar
de un nuevo modelo de justicia de menores es la sobrevaloración social de la seguridad.
El punto de partida se encuentra en que la demanda de seguridad total –incluso si
se ha convertido en un tópico utópico- se encuentra omnipresente en las sociedades que
consolidan una cuarta generación de derechos (Bernuz y Ordovás 2006). A partir de
ahí, la hipótesis propuesta es que la vinculación estrecha entre inseguridad y desviación
de los jóvenes permite alejar la atención de otros factores de peligro que el Estado no
puede tratar o controlar. Son varias las consecuencias que se pueden derivar de este
planteamiento. Una de ellas es la reducción al silencio de los ‘grupos de riesgo’ que
son percibidos como amenazadores en cuanto pueden poner en cuestión el orden
público dominante12. Otra consecuencia es la posible criminalización de lo social.
En la legislación española encontramos un ejemplo claro de la primera consecuencia
en el tratamiento que la ley ofrece a los delitos de terrorismo –mayoritariamente
kale borroka- cometidos por los jóvenes –principalmente vascos, aunque desde el 11-
M, también islamistas. Las medidas que la LO 5/2000 (modificada por la LO 7/2000)
prevé para estos grupos son el reenvío de los expedientes al Juez Central de Menores
de la Audiencia Nacional de Madrid –y, en consecuencia, no el juez del domicilio del
menor, como establece la normativa en su redacción inicial-, un aumento importante de
la duración de la medida de internamiento (ver anexo), que es considerada como la
única medida posible para estos supuestos , seguida de una medida de libertad vigilada
13 y complementada por una inhabilitación para trabajar en la Administración
Pública. Siempre teniendo presente que la medida de internamiento se cumplirá en
centros especiales dependientes de la Comunidad autónoma de Madrid –lejos, por
tanto, de su familia y de un contexto social considerado como nocivo. Parece que entre
los fines de las medidas previstas por la LO 7/2000 están, tanto evitar una incorpora-
12 Para un mayor desarrollo de la aplicación de las nuevas tendencias penales a este núcleo duro de la delincuencia
juvenil se puede ver Bernuz (2005).
13 Landrove (2002, 182) muestra la siguiente paradoja: “un menor que asesina a otro puede tener una medida
de internamiento de cinco años seguida de otra de cinco años de libertad vigilada; mientras que un joven que ha
quemado un cabina telefónica o un contenedor durante una noche de kale borroka puede tener una medida de
internamiento de diez años seguida de una libertad vigilada de cinco años: hay que decir que si el joven tiene más
de 23 años se le puede enviar a una prisión de adultos para acabar el cumplimiento de su pena”.
Bernuz Beneitez y Fernández Molina
Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. 2008, núm. 10-13, p. 13:1-13:20 - ISSN 1695-0194
13: 8
ción potencial de los jóvenes a las organizaciones terroristas, como calmar la alarma
social o, fundamentalmente, invisibilizar a un grupo percibido como enemigo de la
sociedad y peligroso para los intereses de la colectividad (Bernuz 2005, 8-16).
La otra consecuencia de la exacerbación de la seguridad es una posible criminalización
de lo social (Bernuz 2000, 600-610). Y quizás la mejor manera de observar este
proceso es a través de un breve análisis de la evolución en la historia reciente de las
leyes españolas en materia de protección de la infancia (Fernández, 2008). Más prec isamente,
se puede comenzar apuntando que las consecuencias de criminalización de la
pobreza y la antisocialidad que fomentó la Ley de Tribunales Tutelares de 1948 con la
confusión de funciones, favoreció que la Ley de 1987 propusiera una separación total
entre la Protección de la infancia y la Justicia de Menores. No obstante, la Ley de 1996,
de protección de la infancia hace referencia a una ‘protección integral’ de este colectivo.
Dicha protección integral significa que es preciso intervenir antes de la comisión
del delito, en las situaciones de ‘riesgo’ que impiden el desarrollo integral del niño o el
ejercicio de sus derechos y que no exigen la separación de la familia; también en los
casos tradicionales de ‘negligencia’ o de maltrato que se encuentran detrás de las
medidas de acogida, adopción o educación familiar; al tiempo que exige la intervención
cuando los menores se encuentran en situación de conflicto social y representan
un peligro para ellos mismos y para los demás. La apuesta de la ley por la protección
integral del niño nos plantea varias cuestiones.
De entrada, la legislación sigue vinculando las situaciones que son peligrosas para
el menor con aquéllas otras que pueden hacer del menor un riesgo para sí y para los
demás. Y para evitar esta transición posible del riesgo abstracto de la desprotección del
menor al peligro concreto que supone la comisión de un delito se va a intentar intervenir
–al menos en teoría- en todas las fases intermedias. La consecuencia es una política
de infancia global y también dual. De un lado, las políticas de protección de la infancia
parecen aspirar a conseguir un fin que es el de proteger a los niños y realizar un principio
de igualdad material. De otro, parecería que la protección de la infancia cumple
además una función instrumental: a través de esta protección de los niños también se
quiere realizar una función de protección de la sociedad, concretando así el principio
de seguridad que en este momento parece estar en la base de todos los derechos y de
una parte importante de las políticas sociales (Bernuz 2000).
3. El núcleo duro de la delincuencia juvenil: el todo por la parte
En España parece evidente una tendencia a identificar toda la delincuencia juvenil
con su núcleo duro14. Podríamos destacar que, en parte, se debe a la alarma que los
medios de comunicación han generado en torno a los delitos violentos. Más precisamente,
como se apuntó con anterioridad, los medios de comunicación mostraron
durante el año 2000 el lado más doloroso, pero también más minoritario de la delincuencia
juvenil, como representativo de ‘la’ delincuencia de los jóvenes. Esta identifi-
14 Concretamente, nuestro ‘núcleo duro’ de delincuencia está integrado –aparte de los delitos de terrorismopor
los delitos de homicidio, asesinato, agresiones sexuales graves y violación, pero también por los menores
reincidentes de mayor edad y los delitos cometidos en grupo o al servicio de banda.
La gestión de la delincuencia juvenil como riesgo
RECPC 10-13 (2008) - http://criminet.ugr.es/recpc/10/recpc10-13.pdf
13: 9
cación del todo con la parte suscitó tal alarma social que alentó, de un modo u otro, las
sucesivas reformas de la LO 5/2000 –inicialmente con la LO 7/200- en relación a los
delitos graves y a través de una ley –en principio- destinada a regular los delitos de
terrorismo15. La Disposición Adicional de la LO 7/2000, al igual que hizo con los
delitos de terrorismo, incrementó la duración de la medida de internamiento para los
delitos graves; además, es considerada como la única solución posible a la que hay que
añadir una medida de libertad vigilada 16 . Posteriormente, la LO 8/2006 volvió a
incrementar la duración de la medida de internamiento para los supuestos de delitos
muy graves y los delitos cometidos en grupo o al servicio de banda (ver anexo).
Si tenemos en cuenta el hecho de que, por ejemplo, entre 1998 y 2000, sólo se registraron
14 hechos violentos que fueron los responsables del aumento de la alarma
social, podemos decir que estamos ante una utilización simbólica del derecho penal
(Fernández 2008, 247). Así, de una forma inexplicable –puesto que no es posible
verificar la tendencia al alza de la delincuencia juvenil que sí se ha producido en otros
países europeos-, la opinión pública se sensibilizó con la eficacia de la nueva ley de
cara al tratamiento de la delincuencia grave y violenta. La consecuencia fue la reforma
–sin razón aparente- de una ley que no estaba aún en vigor y cuya eficacia no se había
podido probar. Así pues, podemos subrayar que la aspiración principal de las reformas
legales fue calmar ‘simbólicamente’ la alarma social y legitimar un sistema de justicia
de menores que parecía laxo o insuficiente frente a la criminalidad grave y violenta.
El Consejo de Europa se hizo eco de esta realidad, compartida en muchos países
europeos, y propuso una tímida solución para acabar con la tríada delincuencia-medios
de comunicación-inseguridad en la Recomendación (2003) 20, sobre las nuevas formas
de tratamiento de la delincuencia juvenil y el papel de la justicia de menores. Esta
Recomendación puso en evidencia el estado de la opinión pública que ve en el internamiento
en centro cerrado la única medida que puede evitar la reincidencia de menores,
que considera siempre insuficiente la duración de las medidas y que cree que existe
una tendencia constante al aumento de la delincuencia juvenil. Por lo que reclama, en
consecuencia, cierta deontología de los medios de comunicación de cara a ofrecer una
información global, completa e integral sobre la delincuencia de los jóvenes y la
justicia de menores. En este sentido, sería preciso insistir sobre el hecho de que la
delincuencia juvenil es fundamentalmente poco grave, que la mayoría de los jóvenes
abandona el comportamiento delictivo al llegar a la mayoría de edad penal a los 18
años, o que hay respuestas fuera de la justicia de menores tradicional y al margen del
internamiento que pueden resolver los conflictos de forma más eficaz y menos costosa.
No obstante, lo dispuesto en esta Recomendación no ha calado en el legislador español, que
15 Sobre la vinculación entre la imagen del delito ofrecida por los medios de comunicación y la demanda de un
endurecimiento de las leyes penales podemos ver, entre otros, Baratta (1995); Calvo García (1995); Díez Ripollés
(2004, 2005).
16 La Circular de la Fiscalía General del Estado 2/2001 establece que la ley deshace la unidad sistemática de
la ley en materia de aplicación de las medidas. La ley opta por un sistema doble que distingue, por un lado, un
sistema general que se apoya en la flexibilidad y la libertad de elección, con algunas restricciones de la medida
según las necesidades educativas del menor, y por otro lado, un sistema especial limitado a algunos delitos y
caracterizado por la determinación legal de la medida a imponer y por la limitación de la discrecionalidad
judicial a fijar su duración.
Bernuz Beneitez y Fernández Molina
Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. 2008, núm. 10-13, p. 13:1-13:20 - ISSN 1695-0194
13: 10
a juzgar por las sucesivas reformas que ha realizado sobre la LO 5/2000, ha seguido
legislando “a golpe de acontecimiento”. Es lo que ocurrió con la reforma del año 2003, a la
que ya se ha hecho alusión y con la del año 2006, que fue consecuencia directa de un clima
social de excesiva preocupación con el colectivo juvenil, influido por sucesos como el
“caso Jokin” o por el supuesto asentamiento en nuestro país de bandas urbanas como las de
los Latin King o los Ñetas.
4. Una intervención progresiva: ¿intervenir más o mejor?
En nuestras sociedades ultra-protegidas, la seguridad se ha convertido en un valor
esencial y un derecho radical que en todo caso va a exigir la limitación, la minimización
o el rechazo de los riesgos. La doctrina que ha estudiado la sociedad del riesgo y
sus consecuencias destaca que podemos reducir el riesgo a través de dos políticas. Una,
en la que el Estado impone el principio de precaución empujando a las familias, los
menores, la escuela, etc. a asumir el control y la responsabilidad de sus actos (Ewald
1986). Algo que algunos empiezan a llamar estado social activo. Y otra en la que el
público exige al Estado la gestión total de los riesgos y sus consecuencias. En principio,
se podría decir que el ideal parece ser una diversificación de la respuesta privada y
pública para intervenir mejor, en todos los supuestos y desde todas las perspectivas.
En el contexto de la justicia de menores española, la diversificación de la respuesta
se materializa a través de una intervención progresiva que intenta trabajar con todos los
casos: desde los más leves hasta los más graves. El primer escalón de la intervención lo
regula la ley cuando prevé que el fiscal debe enviar el expediente hacia las instituciones
administrativas de Protección de la infancia si el menor que ha cometido el delito
no tiene todavía 14 años (artículo 3), o puede hacerlo si el delito es poco grave, ha sido
cometido sin que medie violencia o intimidación y no consta que el menor haya
cometido previamente otros delitos (artíc ulo 18)17. El artículo 27.4 también prevé que,
en los mismos supuestos de escasa gravedad del delito y peligrosidad del menor, el
juez de menores puede archivar el expediente, cuando el Equipo Técnico considere que
el procedimiento ya ha mostrado el reproche social por los hechos cometidos o que el
tiempo que ha transcurrido desde la comisión del delito hace inadecuada la medida,
pudiendo remitir, en su caso, el expediente a las instituciones de Protección18. Hay que
destacar que en esos casos en que se considera que la justicia no puede o no debe
intervenir, si el menor se encuentra en situación de riesgo social, las instituciones de
Protección de Menores de cada Comunidad Autónoma deberán valorar la necesidad de
intervenir mediante una medida administrativa. De esta manera se podría estar conformando
una justicia administrativa paralela para casos que hubieran podido archivarse,
produciéndose, en definitiva, una ampliación de la red de control social.
17 Según los datos que ha ofrecido la Fiscalía General del Estado en el año 2006 el 28% de los expedientes con
respuesta se han archivado por desistimiento del artículo 18. Sin embargo, es destacable la gran distancia que hay
entre las diferentes ciudades. Así, por ejemplo, mientras Madrid y Sevilla archivaron el 45,9% y el 45,4% de los
casos, Palencia y Toledo no archivaron ni un 1%.
18 Una investigación realizada en Castilla-La Mancha durante el año 2002 mostraba un porcentaje de archivos
del 27,3% de expedientes. La razón principal antepuesta para el archivo fue que había pasado demasiado tiempo
desde la comisión del delito hasta su conocimiento por el fiscal (Fernández y Rechea 2006).
La gestión de la delincuencia juvenil como riesgo
RECPC 10-13 (2008) - http://criminet.ugr.es/recpc/10/recpc10-13.pdf
13: 11
Por su parte, el segundo escalón de intervención es representado por la desjudicialización
que se concreta a través de la conciliación, la reparación o el acuerdo sobre la
realización de tareas socio-educativas propuestas por el Equipo Técnico (artículo 19).
El principal obstáculo para su consolidación como instrumento de desjudicialización es
el límite objetivo establecido por la ley, que sólo permite el sobreseimiento cuando el
delito es poco grave y no ha habido violencia o intimidación (Bernuz 2001a)19. Esta
limitación objetiva no favorece una desjudicialización real, sino que se convierte en
alternativa para la desjudicialización previa.
Al tercer escalón de la justicia de menores llegaría el juez cuando decide continuar
con el procedimiento y cuando el delito forma parte de la delincuencia común. En todo
caso, aún en los delitos más graves, la justicia de menores deberá tener en cuenta que
las medidas tendrán que responder al interés superior del niño y favorecer su responsabilización20.
Al tiempo que deberá fomentarse la desinstitucionalización evitando, en la
medida de lo posible, el recurso al internamiento en centro cerrado.
Todo ello provoca en consecuencia una justicia a dos velocidades –de nuevo el
principio de la subsidiariedad en cascada-: una justicia light para los delitos poco
graves, cometidos por menores con situaciones sociales y familiares normalizadas, que
–eventualmente- podrían haber sido archivados; y una justicia tradicional ante el juez
de menores para los casos más complejos de delincuencia común. Apoyando esta idea,
un análisis empírico (Fernández y Rechea 2006 y Fernández 2008) muestra que el
sistema de justicia de menores se materializa a través de una doble vía. De una parte,
ofrece estrategias de normalización y de integración para los jóvenes que han cometido
delitos poco graves y que provienen de un entorno familiar y social estructurado. De
otra parte, aplica estrategias de invisibilización para los menores que han cometido
delitos graves y que pertenecen a un contexto no estructurado.
Finalmente, el caso extremo (el último escalón) se produciría cuando estamos ante
un caso de delincuencia terrorista o de delincuencia muy grave. En estos supuestos
podemos apreciar que la justicia de menores se aproxima a la justicia penal ordinaria:
el interés del menor desaparece, es tratado como un ‘enemigo’ –según la terminología
de Jakobs, Cancio Meliá (2003)- que ve cuestionada la protección de sus derechos. La
justicia de menores deja de lado las tradicionales funciones de prevención especial
positiva, para realizar funciones de prevención especial negativa a través de la invisib ilización
del menor, así como de prevención general positiva y de legitimación de un
19 Con la LO 5/2000 los procesos de desjudicialización suponen, a nivel nacional, un 10% de los casos; también
con una gran diferencia entre las Comunidades Autónomas (Fernández y Rechea 2005; García Pérez 2003).
Este porcentaje tan bajo se puede explicar (Fernández 2008, 306) por el filtro del fiscal (artículo 18) o por la
sobrecarga del Equipo Técnico que debe encargarse de conciliaciones y reparaciones (Bernuz 1999, 247). Estos
datos nos muestran igualmente que estas intervenciones que se enmarcan en el paradigma de la restorative justice
se han reducido en comparación con la práctica de la ley precedente porque la LO 5/2000 limita estas intervenciones
a los delitos poco graves. Y como el Fiscal ha desjudicializado ya un número considerable de casos a través
del desistimiento del artículo 18 (un 28% en 2006), el ámbito de actuación susceptible de aplicación ya se ha
reducido mucho.
20 Con este objetivo, el juez será el del domicilio del menor, la duración de las medidas indicada en la LO
5/2000, la ejecución de la medida puede ser suspendida en algunos casos (artículo 40) o sustituida por otra más
adecuada a la evolución del menor, etc.
Bernuz Beneitez y Fernández Molina
Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. 2008, núm. 10-13, p. 13:1-13:20 - ISSN 1695-0194
13: 12
sistema juzgado siempre como demasiado débil. Así pues, la consecuencia es que
llegamos a diversificar la respuesta a costa de favorecer una superjudicialización, en
definitiva, a provocar una expansión de las redes de control.
5. El tiempo de las víctimas
Furedi (2002, 13, 25) ha mostrado que una sociedad individualista es el caldo de
cultivo de una sociedad del riesgo que reclama una actitud preventiva y de cautela ante
los potenciales peligros. En el ámbito de la justicia de menores, según los indicadores
con los que se ha trabajado, este panorama de alerta frente a los riesgos podría estar
favoreciendo, de un lado, el recrudecimiento de las problemáticas psiquiátricas y, de
otro, la visibilidad constante de las víctimas y su integración al funcionamiento de la
justicia. En concreto, en la justicia de menores española se puede afirmar que si la
psiquiatrización es una cuestión que no acaba de emerger con claridad en la conciencia
de la justicia de menores española, sí que encontramos fácilmente la presencia de las
víctimas a lo largo del procedimiento.
El proceso de incorporación de las víctimas a la justicia de menores ha sido progresivo
(Cano Paños 2004). Inicialmente, la LO 5/2000 establecía una participación activa
de la víctima a través de su integración en procesos de conciliación y reparación, esto
es, a través de la aplicación de las medidas ya “clásicas” –que fueron incorporadas con
la LO 4/1992- que permiten conciliar al tiempo los intereses del menor y de las víctimas.
A través de estas medidas la víctima debe aceptar las excusas del menor en la
conciliación, mientras que en la reparación, el menor debe asumir un ‘compromiso’ por
el que deberá realizar algunas actividades en beneficio de la víctima o de la comunidad21.
En este momento inicial, la LO 5/2000 también introducía una novedad importante:
la responsabilidad civil solidaria de los padres o tutores respecto al menor que ha
cometido un delito. Esta novedad fue muy criticada, fundamentalmente, porque el
procedimiento en la práctica resultó un fracaso total (Fernández y Rechea 2006, 390 y
391).
No obstante, la medida más novedosa y también la más alejada de los principios
inicialmente propios de la justicia de menores fue la introducción por la LO 15/2003,
sin condiciones, de la acusación particular. Para encontrar la justificación de esta
modificación es preciso remontarnos, una vez más, al panorama mediático del año
2003 (Fernández 2008, 263-270): una joven de 22 años deficiente mental, mientras
esperaba el autobús para volver a casa, fue capturada e introducida en un coche por la
fuerza. Después fue violada, atropellada y quemada cuando aún estaba viva. Los
hechos tuvieron un enorme impacto mediático, sin embargo el gran debate público se
produjo con el inicio del proceso. En ese momento, la familia planteó sus quejas ante
los medios de comunicación porque se sentía víctima de un sistema de justicia de
menores que los dejaba indefensos; que no les permitía reclamar la medida que cons ideraban
oportuna para castigar el delito cometido contra su hija. El segundo día del
21 Esto ocurriría si no es posible llegar a un acuerdo entre ambas partes, tal y como establece el RD 1774/2004
en el artículo 5.1.e o cuando se trata de delitos sin víctima.
La gestión de la delincuencia juvenil como riesgo
RECPC 10-13 (2008) - http://criminet.ugr.es/recpc/10/recpc10-13.pdf
13: 13
proceso, con una evidente relación causa-efecto, el gobierno anunció una nueva reforma
de la LO 5/2000 por la que luego fue la LO 15/200322.
En esta ocasión, la visibilización de la víctima y el supuesto respeto de sus intereses
se apoyaron en el desconocimiento de los principios considerados básicos de la justicia
de menores. Finalmente, LO 8/2006, de 4 de diciembre, ha seguido reforzando los
intereses de las víctimas. Así, entre otras cosas, el nuevo texto encomienda al Fiscal y
al Juez de menores que velen en todo momento por la protección de los derechos de las
víctimas y los perjudicados. De hecho, se introduce un nuevo artículo 4 sobre los
derechos de las víctimas y perjudicados. Se reconoce explícitamente que tienen derecho
a personarse y a ser parte en el expediente de reforma. Por su parte, el secretario
judicial deberá comunicar a las víctimas y perjudicados, se hayan personado o no,
todas aquellas resoluciones que se adopten tanto por el Ministerio Fiscal como por el
Juez de Menores, que puedan afectar a sus intereses (por ejemplo, el desistimiento de
la incoación del expediente del artículo 18). Finalmente, la ley ha añadido al artículo 7
una nueva medida judicial (que puede adoptarse también cautelarmente) que pretende
asegurar la protección de la víctima, la medida de alejamiento.
6. La cartografía del riesgo
Ya habíamos destacado que la sociedad del riesgo supone también el desarrollo de
todos los mecanismos necesarios para su detección, gestión y control. Se puede proponer
como hipótesis que uno de los mecanismos para tener éxito en esas tareas es la
creación de una especie de cartografía criminal y de los riesgos vía bancos de datos
informatizados. Para empezar, de cara a posibilitar la realización de esta cartografía del
riesgo, podemos notar que los reenvíos de expedientes desde la justicia de menores
hacia las instituciones administrativas de Protección de la infancia tienen un doble
objetivo: de un lado, la intervención global e integral sobre los niños, de otro lado, la
detección y control de los grupos de riesgo. En esos casos, la justicia de menores se
convierte en una instancia de denuncia de las situaciones de desprotección y de peligro
para los menores.
En ese mismo sentido, también se plantea la cuestión de la trazabilidad de los expedientes
que debería permitir el seguimiento de los jóvenes delincuentes a través de la
informatización de la información mediante diferentes bancos de datos. Hay que
precisar que el establecimiento de una informatización para el control de datos es una
cuestión relativamente reciente, ya que empezó a plantearse a partir del RD 1774/2004.
Aunque es cierto que, en realidad, se trata de una reclamación antigua (Garrido 2001).
El Real Decreto de 2004 establece que la policía debe llevar un registro central accesible
sólo al juez de menores y al fiscal disponible hasta la mayoría de edad penal del
sujeto. Además, exige a los centros de detención que creen un registro accesible al juez
y al fiscal de menores. Al tiempo que también solicita a las instituciones –tanto las
públicas como las que dependen de las Comunidades Autónomas- que ponen en
22 En concreto, la LO 15/2003 establece en su artículo 25 que “las personas directamente afectadas por el
delito, los padres, herederos o sus representantes legales si son menores o incapaces, podrán formar parte del
procedimiento como acusación particular”.
Bernuz Beneitez y Fernández Molina
Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. 2008, núm. 10-13, p. 13:1-13:20 - ISSN 1695-0194
13: 14
marcha las medidas judiciales que abran un expediente informatizado para cada menor,
conteniendo todos los documentos e informes enviados al juez de menores y al fiscal23.
IV. CÓMO CONSEGUIR EL CAMBIO DE MODELO: LA INTERVENCIÓN
EN RED
1. Todos contra el crimen: el ideal de confianza entre los operadores
La teoría actual sobre las organizaciones nos propone una manera menos jerárquica
y más flexible de organización y una intensificación del trabajo en grupo. Más precisamente,
en el marco de las políticas sociales y criminales de infancia, vemos cómo se
impone poco a poco el ideal –largamente solicitado por la CIDN y los expertos - de
confianza entre los diversos actores del mundo judicial y para-judicial. Sobre todo
porque se parte de la idea de que todos ellos comparten los mismos objetivos y es
preciso trabajar en la misma dirección.
En ese contexto, los principios de la división estricta de tareas y del secreto profesional
parecen haber sido reemplazados por un ideal de consenso y de transparencia
entre todos los expertos que trabajan con niños y jóvenes. Así, por ejemplo, la legislación
española de justicia de menores propone una cooperación entre ésta y las instituciones
de protección a través del reenvío de expedientes. Al tiempo que destaca la
necesidad de alentar la comunicación entre las instituciones públicas y privadas a
través de protocolos de colaboración. En ese sentido, el RD 1774/2004 se refiere
claramente (artículo 8 h) al carácter interdisciplinar de las decisiones que pueden
afectar al menor; al tiempo que (artículo 8 j) evidencia la necesidad de favorecer “la
coordinación de las intervenciones y la colaboración con otros organismos de la misma
o de otra administración que intervenga con menores y jóvenes y especialmente los que
tienen competencias en materia de educación y de salud”.
Parece claro que la cuestión es saber cuál es la función real de la colaboración. Se
puede pensar que la cooperación conduce a un conocimiento en profundidad del
entorno del joven que permita así materializar mejor el interés superior del niño,
individualizar la respuesta y realizar sus derechos. Pero también se advierte desde el
contexto europeo que esa misma cooperación puede producir, de manera consciente o
no, una criminalización de las políticas sociales y terapéuticas, por la contaminación de
los objetivos de unas y otras. En España, tanto el texto legislativo, como el discurso de
los expertos de infancia continúan haciendo referencia a la necesidad de colaboración
para educar más y responsabilizar mejor. A pesar de que los actores –sobre todo los
expertos en protección de la infancia- piden que cada uno siga manteniendo su rol.
2. La intervención en tiempo real y sus consecuencias
El tiempo es entendido y vivido de forma diferente por los niños, es una frase que
oímos a menudo entre los expertos de infancia. Por ello, para favorecer una mejor
23 El expediente estará a disposición de los mediadores que dependen de cada Comunidad Autónoma, del juez
de menores, del fiscal y de otros expertos que participan en la puesta en marcha de las medidas.
La gestión de la delincuencia juvenil como riesgo
RECPC 10-13 (2008) - http://criminet.ugr.es/recpc/10/recpc10-13.pdf
13: 15
responsabilización social del joven, las normas de justicia de menores – incluida la
CIDN- insisten y nos muestran la necesidad de intervenir con ellos ‘en tiempo real’ o,
al menos, reducir el tiempo que media entre la comisión del delito y la respuesta
judicial (Pérez, 2007). Así, podemos ver que: i) la CIDN hace referencia al principio de
celeridad en el artículo 40.2.b); ii) la tendencia a proponer reparaciones y conciliaciones
encuentra su razón de ser principal en la aproximación en el tiempo del delito y la
respuesta al mismo (Bernuz 2001a, 275-279); iii) la LO 5/2000 –en su artículo 27.4-
establece que el Equipo Técnico puede proponer, en interés del menor, la interrupción
del procedimiento cuando el tiempo que ha transcurrido desde la comisión del delito es
excesiva y cualquier intervención resultaría inútil y carecería de sentido. En todo caso,
también es necesario advertir de que la rapidez podría no ser la mejor solución cuando
se intenta individualizar la respuesta. Al tiempo que se puede avanzar que con la
intervención en tiempo real sólo se consigue tomar una ‘fotografía del riesgo’. En la
legislación española, como contrapartida, son muchas las referencias a la toma en
consideración de los antecedentes del joven, de su historia, su contexto, etc.; y en la
práctica, son también muchas las voces que siguen reclamando la vinculación temporal
delito-medida para educar mejor, para favorecer que el menor conecte el delito con la
medida que se le impone como consecuencia.
Sea como fuere, cuando abordamos la cuestión del tiempo en la justicia de menores,
habría que hacer referencia a otra perspectiva temporal que –de nuevo- nos obliga a
mirar hacia la intervención los medios de comunicación. En ese contexto, hay que decir
–al menos en España- que los gobiernos –sin apenas diferencia ideológica- se han
dejado llevar por el air du temps de la presión mediática que muestra el lado más
sensacionalista de la delincuencia juvenil y alienta el temor social y el sentim iento de
inseguridad. La respuesta al miedo y la ansiedad alentadas sólo puede ser precoz,
rápida y sobre todo visible puesto que la intención es oponer una sensación de seguridad
a un sentimiento de inseguridad24. Paradójicamente, las respuestas más precoc es,
más rápidas y más visibles sólo se producen a través de una única estrategia –que
supone un giro de tuerca sin vuelta atrás- el endurecimiento de la respuesta (Díez
Ripollés 2005, 4) y el aumento de la duración del tiempo de internamiento en centro
cerrado. Por lo que parece que la pretensión es la visibilidad de los resultados a través
de la invisibilización del joven.
3. Territorialización versus privatización de las políticas de infancia
En el estado español, la territorialización de las políticas sociales encuentra su
origen en el proceso de descentralización que quiere dar un mayor protagonismo a las
Comunidades autónomas y a las instituciones locales. Pero, desde un punto de vista
práctico, se apunta que la localización de las políticas sociales nos puede hacer pensar
en dos cuestiones distintas: de un lado, en una aspiración positiva de acercamiento
24 La media de duración de los procedimientos en la justicia de menores fue en el año 2006 de 7,8 meses
(Memoria CGPJ, 2007). En todo caso, parece una respuesta muy lenta para los delitos más graves que tienen un
fuerte impacto mediático y para los que la opinión pública reclama una respuesta ejemplar que refuerce el respeto
de la ley.
Bernuz Beneitez y Fernández Molina
Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. 2008, núm. 10-13, p. 13:1-13:20 - ISSN 1695-0194
13: 16
hacia el origen de los problemas para resolverlos allí donde se producen y lograr
integrar al menor; de otro lado, en una pretensión perversa de ‘privatización’ de los
problemas y de reenvío a las comunidades y las familias de los problemas planteados
por ‘sus’ jóvenes (Bernuz 2001b).
En todo caso, esta tendencia a responsabilizar al medio del menor puede ser más o
menos deseado o inconsciente. Así, por ejemplo, la tendencia de la LO 5/2000 a
consolidar el principio de la desinstitucionalización25 y a optar por medidas de medio
abierto, favorece necesariamente, como consecuencia secundaria o como efecto colateral,
el reenvío del caso hacia el ámbito local, o hacia la comunidad de referencia del
menor, que debe ejercer el control y la supervisión del menor con el apoyo de los
profesionales de medio abierto. Concretamente, si miramos la panoplia de medidas que
tratan de evitar el recurso al internamiento o reducir su duración, vemos que la mayoría
suponen el reenvío hacia los servicios comunitarios o hacia la familia de origen o de
acogida, que deben responsabilizarse del buen desarrollo de la medida de medio
abierto. Es el caso, por ejemplo, del internamiento en régimen abierto, del tratamiento
ambulatorio, de la medida de asistencia a un centro de día para participar en sus
actividades educativas, de trabajo o de ocio, de la permanencia en domicilio durante el
fin de semana (hasta 36 horas), de la libertad vigilada, o de la medida de convivencia
con persona, familia o grupo educativo.
Al margen de estos efectos secundarios, el RD 1774/2004 pone en evidencia, entre
sus principios inspiradores, una tendencia clara a la localización. Así, su artículo 6 h)
destaca la “prioridad de las intervenciones en el ámbito familiar o social del menor si
no es perjudicial para su interés superior”; e indica que “las fuentes a utilizar para la
ejecución de las medidas serán recursos normalizados de la comunidad”. A la vez que
el artículo 6 g) pide la “promoción de la colaboración de los padres, tutores o representantes
legales durante la ejecución”.
Algo distinto es la tendencia a privatizar la ejecución de las medidas judiciales. Según
los datos que aporta el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales del año 2006, en
torno a un 64% de los centros están gestionados por entidades colaboradoras y respecto
a los equipos de intervención en medio abierto sólo el 28,5% son de titularidad pública.
Ahora bien hay que advertir que la distancia entre las Comunidades Autónomas es
enorme, porque depende de ellas la decisión de asumir plenamente la gestión de la
ejecución de las medidas judiciales o de concertar estos servicios. Así, algunas Comunidades
Autónomas, como Cataluña y Aragón, gestionan la ejecución de las medidas
judiciales a través de sus propios recursos. Otras como Madrid, Valencia, Castilla León
y Castilla-La Mancha mantienen fórmulas mixtas en las que gestionan algunos recursos
pero no todos. Por último, hay otras comunidades autónomas, como Andalucía, Cantabria
o Murcia en las que se ha privatizado la puesta en marcha tanto de la mayor parte
de los centros cerrados, como de las medidas de medio abierto.
25 En concreto, en la LO 5/2000 el principio de desinstitucionalización solo supone evitar la medida de internamiento
cuando el delito no es grave, cuando no ha habido violencia o intimidación o riesgo grave para la vida o
la integridad física de las personas, cuando se trata de un primer delito o el menor no tiene un nivel de madurez
suficiente para comprender la medida, no ocurre lo mismo con los delitos del núcleo duro.
La gestión de la delincuencia juvenil como riesgo
RECPC 10-13 (2008) - http://criminet.ugr.es/recpc/10/recpc10-13.pdf
13: 17
V. CONCLUSIONES
Abanderar unas conclusiones firmes en un modelo que consideramos en evolución
sigue resultando una tarea difícil. En todo caso, cuando analizamos los indicadores
relativos a las cuestiones de fondo, se puede observar que son varios los elementos que
nos permiten avanzar la tendencia de la justicia de menores a consolidar –cuanto
menos— un modelo ambiguo y que, en todo caso, se aleja del modelo de justicia de
menores planteado por la Convención sobre los Derechos de los Niños. La ambigüedad
procede de que, si bien es cierto que algunas intervenciones pueden ser interpretadas en
términos de educación del menor y de individualización de la respuesta, también lo es
que otras pueden leerse en términos de responsabilización punitiva y también de un
control más en profundidad de los menores. En todo caso, hay que destacar que la
justicia de menores española se aleja de un modelo puro de gestión de los riesgos en
dos puntos. De un lado, el lenguaje utilizado por los operadores continúa girando en
torno a palabras como educación, integración o responsabilización, dejando al margen
otros –como inputs/outputs, eficacia, rentabilidad a corto plazo, flexibilidad y adaptabilidad,
clientes, etc.— que podrían mostrarnos sin ambages una tendencia a gestionar el
riesgo joven. De otro lado, podemos avanzar una distancia entre los planteamientos de
las reformas legislativas que se orientan a regular con más dureza los supuestos de
delincuencia muy grave y excepcional alejándose de los principios básicos de la
justicia de menores, y la práctica diaria de la justicia de menores que interviene con
una delincuencia de escasa o media gravedad y que, como destacábamos, continúa
apoyándose en los principios abogados por la CIDN.
A la vista del análisis de los indicadores que inciden en las cuestiones de forma,
podemos concluir que el problema principal a la hora de ratificar la emergencia de un
nuevo modelo de justicia de menores en España es la doble lectura que podemos hacer
de sus intervenciones. Así, hay medidas que pueden ser consideradas como dirigidas a
la protección del interés superior del niño a través de su responsabilización, pero
también pueden ser vistas como aptas para el control de los riesgos, la invisibilización
del joven y la privatización de los conflictos. Por el momento podemos asegurar que
los fines últimos de la justicia de menores española son principalmente educativos y de
reinserción del menor. Sobre todo porque la delincuencia juvenil, con carácter mayoritario,
no es de carácter grave. No ocurre lo mismo cuando estamos ante supuestos
considerados como muy graves o de gran peligrosidad. En estos casos, las funciones
reales de la justicia de menores pueden ser de gestión de los riesgos, de aislamiento del
menor o de legitimación del sistema. La redacción de la LO 5/2000 con todas sus
modificaciones permite apreciar elementos que identificarían los dos modelos: uno más
punitivo y otro más educativo. Sin embargo, los profesionales que trabajan en la
justicia de menores a diario continúan pensando en un tratamiento individualizado e
integrador de los jóvenes. En consecuencia, en la medida que los profesionales sigan
manteniendo los principios educativos en la puesta en práctica de la justicia de menores,
ésta podrá seguir manteniéndose fiel a los principios de la CIDN. Ahora bien, si los
profesionales se dejan tentar por el discurso punitivo alentado por el legislador de las
Bernuz Beneitez y Fernández Molina
Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. 2008, núm. 10-13, p. 13:1-13:20 - ISSN 1695-0194
13: 18
reformas de la LO 5/2000, la consolidación de un nuevo modelo de gestión de los
riesgos será una realidad.
Bibliografía citada
-Barata F. (1995), “Las nuevas fábricas del miedo. Los mass media y la inseguridad ciudadana”, Oñati Proceedings, 18, 83-94.
-Barberet Havican R. (2001), “Youth crime in western Europe. Will the old world imitate the new?”, in White S., Ed., Handbook of youth and justice, New York, Kluwer, 207-220.
-Barquín Sanz, J. y Cano Paños, M.A. (2006): “Justicia penal juvenil en España: una legislación a la altura de los tiempos”, Revista Española de Derecho Penal y Criminología 18, pp. 37-95.
-Bernuz Beneitez M.J. (1999), De la protección de la infancia a la prevención de la delincuencia, Zaragoza, El Justicia de Aragón.
-Bernuz Beneitez M.J. (2000), “Protección de los derechos de la infancia y prevención de la delincuencia juvenil”, Revista Aragonesa de Administración Pública, 16, 597-617.
-Bernuz Beneitez M.J. (2001a), “La conciliación y la reparación en la LO 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Un recurso alternativo o complementario de la justicia de menores”, Revista de derecho penal y Criminología, 8, 263-294.
-Bernuz Beneitez M.J. (2001b), “El castigo de las familias en el entorno de una justicia para los menores”, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, 4, 173-205.
-Bernuz Beneitez M.J. (2002), “L’évolution de la justice des mineurs en Espagne”, Déviance et Société, 26, 3, 343-353.
-Bernuz Beneitez, M.J. (2005): “Justicia de menores y nuevas tendencias penales. La regulación del núcleo duro de la delincuencia juvenil”, Revista Electrónica de Derecho Penal y Criminología.
-Bernuz Beneitez, M.J. (2006): “La levedad de la seguridad frente al caos”, en Bernuz Beneitez, M.J. y Pérez Cepeda, A.I. (coords.), La tensión entre libertad y seguridad. Una aproximación sociojurídica, Logroño, Servicio de Publicaciones, pp. 19-41.
-Bernuz Beneitez, M.J. (2008): “Travaillons-nous avec la même Convention relative aux droits de l’enfance?”, en Collins, T., Grondin, R., Piñero, V., Parte, M., Roberge, M.-C. (dirs.), Droits de l’Enfant. Actes de la Conférence Internationale/ Ottawa 2007, pp. 45-55.
-Bernuz Beneitez, M.J., Fernández Molina, E., Pérez Jiménez, F. (2006): “El tratamiento institucional de los menores que cometen delitos antes de los 14 años”, REIC, número 4,
-Bernuz Beneitez, M.J., Fernandez Molina, E. (2007) « La justice des mineurs en Espagne comme exemple d'un modele de gestion du risque » en Bailleau, F y Cartuyvels, Y (Dir) La justice pénale des mineurs en Europe. Entre modèle welfare et inflexions néo-libérales. Paris: L'harmattan, 261-276.
-Calvo García M. (1995), “Políticas de seguridad y transformaciones del Derecho”, Oñati Proceedings, 18, 95-134.
-Cano Paños, M.A. (2004): “La acusación particular en el proceso penal de menores, ¿la represión como alternativa?”, Revista del Poder Judicial 76, pp. 283-319.
-Díez Ripollés J.L. (2003), La racionalidad de las leyes penales. Práctica y teoría, Madrid, Trotta.
-Díez Ripollés J.L. (2004), “El nuevo modelo penal de la seguridad ciudadana”, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 06, 03, en
-Díez Ripollés J.L. (2005), “De la sociedad del riesgo a la seguridad ciudadana: un debate desenfocado”, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 07, 01,
-Ewald F. (1996), L’État Providence, Paris, Grasset.
-Fernández Molina, E (2008) Entre la educación y el castigo: un análisis de la justicia de menores en España. Valencia: Tirant lo Blanch.
-Fernández Molina, E, Rechea Alberola, C (2005) "Policies transfer: the case of juvenile justice in Spain". European Journal on Criminal Policy and Research. Vol. 11. Nº1, 51-76.
-Fernández Molina, E., Rechea Alberola, C. (2006) “¿Un sistema con vocación de reforma?: la Ley de responsabilidad penal de los menores”. Revista Española de Investigación Criminológica. Núm. 4.
-Furedi F. (2002), Culture of Fear. Risk -taking and the Morality of Low Expectation, London, Continuum.
-García Pérez O. (2003), “Estudio comparativo sobre la aplicación de las leyes de responsabilidad penal 4/1992 y 5/2000 (I)”, Boletín criminológico, 69, 1-4.
-Garland D. (2001), The culture of control. Crime and Social Order in Contemporary Society, Oxford, Oxford University Press.
-Garrido Genovés V. (2001), “Los fundamentos científicos de la Ley de responsabilidad penal del menor”, Revista de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales de ICADE, 53, 13-30.
-Jakobs G. Cancio Meliá M. (2003), Derecho penal del enemigo, Madrid, Civitas.
-Junger-Tas J. (2002), “Past and present trends in juvenile justice in Western society”, in Weijers I. Duff A., Eds., Punishing juveniles. Principle and critique, Oxford, Hart. Oxford, 23-44.
-Landrove Díaz G. (2002), “El nuevo derecho penal juvenil”, in Díez Ripollés J.L. Romeo Casabona C.M. Gracia Martín L. Higuera Guimerá J.F., Eds., La ciencia del derecho penal ante el nuevo siglo. Libro homenaje al Profesor Doctor Don José Cerezo Mir, Madrid, Tecnos, 1575-1586.
-Muncie J. (2004), “Youth justice: Globalisation and Multi-modal governance”, in Newburn T. Sparks R., Eds., Criminal justice and political cultures. National and international dimensions of crime control, Devon, William Publishing, 152-185.
-Pérez Jiménez, F (2007) Menores infractores: estudio empírico de la respuesta penal Valencia: Tirant lo Blanch.
-Rechea Alberola C., Fernández Molina E. (2003), “Juvenile Justice in Spain. Past and Present”, Journal of Contemporary Criminal Justice, 19, 4, 384-412.
-Rechea Alberola, C., Fernández Molina, E. (2006) “Continuity and change in the Spanish Juvenile Justice System” en Junger-Tass, J y Decker, S (Eds.) Handbook of Juvenile Justice. Holland: Kluwer/Springer, 325-350.
-Vazquez González, C. Serrano Tárrago, Mª D. (2007) Derecho penal juvenil. Madrid: Dykinson.
1. Este texto es una versión traducida y actualizada de otro previo que fue publicado inicialmente con el título « La justice des mineurs en Espagne comme exemple d'un modele de gestion du risque » en el libro colectivo Bailleau, F. y Cartuyvels, Y. (dirs.) (2007): La justice pénale des mineurs en Europe. Entre modèle welfare et inflexions néo-libérales, Paris, L’Harmattan, pp. 261-276.
Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. 2008, núm. 10-13
|

