Universidad de Granada.
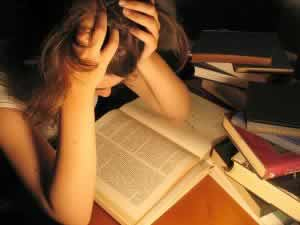
Resumen:
La actual Ley Orgánica sobre la Calidad de la Educación ha originado una cierta politización del vocablo esfuerzo al hacer de éste uno de los argumentos que justifican la actual reforma educativa. Mi propósito, desde la naturaleza de la educación y al margen de los avatares políticos, es justificar la necesidad del esfuerzo como valor/medio para alcanzar la finalidad última de los humanos: la felicidad. En este mismo sentido, la ausencia total de este valor nos impide, más aún en la cultura del placer, alcanzar valores últimos tan humanos y humanizantes como la autonomía, la libertad o la solidaridad. Toda educación es una carrera —«curriculum»—, imposible de alcanzar sin sudor, y sin un cierto hábito de sacrificio ilusionado.
Descriptores: Esfuerzo, placer, valor, educación, pedagogía, cultura.
Introducción
Los vocablos esfuerzo —en cuanto sacrificio o disciplina— y placer —en el sentido de gusto, deleite o agrado— suscitan, por lo general, en los seres humanos sentimientos opuestos y, a veces, también connotaciones ideológicas, pues las palabras adquieren significados diversos, y hasta antagónicos, según los hechos con los que se relacionan en cada momento histórico. Tal es el caso del vocablo esfuerzo, asociado a los argumentos justificativos del Gobierno para llevar a término la actual reforma educativa. El uso de este vocablo en el Documento Base y en la Ley Orgánica sobre la Calidad de la Educación ha adquirido, para algunos, un significado conservador y tradicionalista, lejos del progreso actual de nuestra sociedad. Recientemente, al defender en un congreso nacional, la necesidad del esfuerzo en la construcción humana, fui sujeto, y hasta objeto, de la politización actual de este vocablo. Tal hecho ha sido uno de los motivos que me han impulsado a realizar el presente trabajo.
Mi propósito, pues, en las siguientes páginas, es justificar la necesidad del esfuerzo, desde la naturaleza de la educación, y sólo desde ésta, al margen de los avatares políticos, por cuanto la bondad de algo no reside en que las leyes lo afirmen o lo silencien, sino que éstas lo mandan porque es bueno, o bien lo prohíben porque es malo. Jamás el mundo de los valores se contempla íntegramente en las leyes. El esfuerzo es hoy un tema, y también problema, que, dada la actual situación de reforma político-educativa, merece un especial análisis crítico y reflexivo.
Lejos de todo masoquismo, los seres humanos deseamos la felicidad y ésta no se alcanza en situaciones de sufrimiento, hambre, enfermedad o la miseria…, pero tampoco en el ansia exclusiva de hedonismo y comodidad. Es necesario, pues, clarificar y distinguir entre la libertad y la anarquía, la alegría y el hedonismo, o la felicidad y la comodidad. El progreso del saber y de la ciencia nos va deparando, de modo continuado, una vida más cómoda, más fácil y, por lo mismo, más humana. Pero en este progreso se da también una «cara oculta», otra dimensión, que conviene descubrir, analizar, y criticar abiertamente.
Una de las contradicciones de nuestra sociedad de bienestar es la infravaloración de todo esfuerzo, sin el cual no es posible, en múltiples ocasiones, alcanzar valores en alza, tales como la libertad, la autonomía, el autodominio, la solidaridad o la tolerancia. Contradicción que los educadores hoy hemos de saber mostrar y demostrar, pues no es posible alcanzar la meta despreciando el camino que conduce a ella.
2. La cultura del placer hoy
El significante cultura posee, entre nosotros, múltiples sentidos. Si atendemos a su etimología («colo, colere», verbo latino que significa cultivar o cuidar), la cultura puede significar cualquier cosa material, acontecimiento o acción, que el ser humano realiza con alguna finalidad valiosa para alguien. El objeto de la cultura, pues, incluye el ser del hombre y el deber ser, sus realizaciones, pero también sus degradaciones, dado que la creación y el cultivo es posible realizarlo en ambos sentidos. No obstante, cuando hablamos de cultura, generalmente, nos referimos a las realizaciones positivas, aunque lo negativo para unos puede ser positivo para otros, pues si fuese negativo para todos nadie lo cultivaría [1]. En palabras de Ortega (1957, 357) la cultura es «una interpretación —esclarecimiento, explicación o génesis— de la vida». Una vida que interpreta y valora todo ser humano, por lo que, junto a la cultura de los intelectuales, se da también la cultura de la calle o cultura popular, la que vive la gran mayoría del pueblo, que además de ser cultura, es la cultura más vivida.
Cada momento histórico, pues, acorde con sus circunstancias humanas, científicas y técnicas, genera un conjunto amplio de valores que se manifiesta en el modo de vivir y se realiza en la cultura. La Edad Media, el Renacimiento o la Postmodernidad son épocas significativas al respecto (Gervilla, 1997, 25-62). Hoy uno de los valores predominantes, dado el avance científico y técnico de nuestra sociedad, afortunadamente, es el placer. Es el camino por el que suelen avanzar todos los países del mundo: el progreso material y el retroceso del esfuerzo y sacrificio. Algo que no sucedía en tiempos pasados en los que placer y esfuerzo se sucedía y relacionaban: El hombre gozaba del calor del fuego tras el esfuerzo de recopilar la leña, se recreaba en la visión de la cima de la montaña tras el sudor del camino, o bien disfrutaba del placer de la comida tras su elaboración… Hoy gozamos de toda clase de placeres sin esfuerzo alguno: la electricidad, el coche, los precocinados, el ascensor o el televisor…
Este bienestar material genera un ambiente social y un conjunto de valores, a veces bastante conflictivos, sobre los que la educación ha de reflexionar.
Según el informe de la Fundación Santa María, Jóvenes Españoles 99, «en el universo de valores de la sociedad española prima la ética de la diversión sobre la ética del esfuerzo, la fiesta sobre el trabajo, la implementación de responsabilidades en los demás sobre la autorresponsabilidad, la crítica continua antes que el discernimiento y la reflexión, la queja sobre la abnegación (término que ha desaparecido del vocabulario español)» (AA.VV, 1999, 304).
Ello se traduce frecuentemente en múltiples problemas de orden cívico, tales como las salidas nocturnas, diversión, drogas, alcohol, etc. Un nuevo modo de vivir —sobre todo entre los jóvenes— generador de nuevas costumbres, modas, cultura y también un nuevo modo de ser ciudadano. En este mismo sentido, es importante también resaltar, siguiendo la tipología actual de los jóvenes [2], el grupo, denominado libredisfrutador, con un 24,68% de los jóvenes (53% chicos y 47% chicas), uno de cada cuatro, para quienes lo esencial de la vida es «andar por libre» y «pasarlo lo mejor posible». Estos jóvenes justifican una serie de comportamientos tales como el divorcio, las relaciones sexuales entre menores, mentir en interés propio, las borracheras, hacer ruido los fines de semana impidiendo el descanso de los vecinos, tomar drogas, etc. Los antiinstitucionales, aunque en menor grado que el grupo primero, así denominado (5%), coincidiendo con estos en la justificación del alcohol, la droga, hacer ruido por las noches los fines de semana, el aborto, el suicidio, la eutanasia, el divorcio, etc.
El Barómetro del CIS, de marzo de 2002, confirma esta tendencia en algunas cuestiones referentes a la educación. Así, la calificación otorgada al esfuerzo (de 1 a 10) es de 4.88, y a la disciplina de 3,86. El mismo barómetro, relacionado con el mismo tema, indica que el 65,5% de los españoles piensan que en los colegios e institutos no hay suficiente disciplina, y que los profesores no tienen la autoridad necesaria (64,9%).
En este ambiente de hedonismo, no general, pero sí bastante generalizado, es lógico que el vocablo esfuerzo no goce hoy de interés alguno, frente al atractivo de palabras como libertad, moda, placer, progreso o democracia… El esfuerzo, en cuanto sacrificio o renuncia de algo agradable, posee en sí connotaciones negativas, no mola. Ello, sin embargo, en nada afecta a lo que tal valor pueda aportar a la construcción o formación humana. La moda, en cuanto generalización de un modo de pensar, sentir o hacer, no es norma, ni criterio educativo. Sí, por el contrario, es una situación importante a conocer y tener en cuenta por el educador, que siempre realiza su acción formativa en unas determinadas circunstancias materiales, personales y sociales, y sin cuyo conocimiento la educación se hace ineficaz. «Yo soy yo y mi circunstancia y si no la salvo a ella no me salvo yo» (Ortega y Gasset, 1957, 322).
Los medios de comunicación social, frecuentemente, intensifican y aceleran esta misma orientación hedonista en sus contenidos, formas y manifestaciones. Los anuncios de la TV, las películas, novelas, canciones, etc. invitan constantemente a pasarlo bien, a vivir de modo placentero el presente, como valor y medio para lograr la felicidad. Baste recordar al respecto, las películas de Pedro Almodóvar, o de Luis García Berlanga; la famosa, olímpica e internacional canción de Los Del Río: Dale a tu cuerpo alegría Macarena; o bien los anuncios en los que se ofrecen productos tales como adelgazar sin esfuerzo; aprender idiomas —en 15 días— rápida y fácilmente; ganar dinero sin sacrificio alguno, etc. Actualmente goza de más popularidad y valor el dinero que se posee, fruto de la lotería, que el ganado con el trabajo; la fortuna adquirida por herencia que aquélla lograda tras años de ejercicio profesional; el aprobado conseguido «por suerte», que el alcanzado tras un largo período de estudio… La expresión, acuñada hace pocos años, de la cultura del pelotazo se refiere a la habilidad de conseguir cualquier cosa, en el mínimo tiempo y con el mínimo esfuerzo posible. Como sostiene Victoria Camps (1998, 74-75) al respecto:
«A finales del siglo XX la ostentación y el lujo no están mal vistos. El profesional exitoso no tiene nada de ascético, la capacidad de multiplicar el dinero en el menor tiempo posible es la medida del éxito profesional. La valía del hombre y la mujer, en buena parte, se manifiestan en su poder adquisitivo. El tener es la medida del ser. La prosperidad, la opulencia, la abundancia, el comprar muchas cosas y cambiarlas a menudo son las medidas del valor social» [3].
Ello, sin embargo, en modo alguno significa carencia de valores, pero sí una fuerte crisis y un acelerado cambio, ante el cual la educación debe reaccionar con su crítica humana y humanizadora. Los siguientes textos, referidos a la actualidad española, son suficientemente significativos:
«Cuando nos lamentamos de que nuestra sociedad carece de valores, queremos decir que el pragmatismo y el individualismo lo invaden todo hasta el punto de que ahogan cualquier otro tipo de motivación (…). El miedo al dogmatismo se ha proyectado en miedo e incomprensión hacia la disciplina, y la ausencia de disciplina ha hecho tambalear las bases de la buena educación (…). De una formación de los niños y adolescentes casi militar se pasó al desorden y desconcierto esencial. Lo cual ni facilita la tarea pedagógica, ni favorece la madurez de los alumnos (…). La educación débil produce seres desorientados y superprotegidos» (Camps, 1990, 126-131).
Este pensamiento, bastante generalizado, forma hoy parte, cuando no fundamento, de la vida y, por lo mismo, de la educación, de la cultura y de la escuela: lo que llama la atención es la moda, la autogestión, la libertad de alumno, el aprendizaje sin esfuerzo, lo natural frente a lo impositivo…. Y todo ello como manifestación, sin más, de progreso, de actualidad, de libertad….
Ante esta situación, hoy quizás más que nunca, la educación ha de cumplir su función crítica: analizando lo que hay de valioso en cada momento y situación; clarificando el lenguaje en uso (progreso, libertad, democracia, bienestar, interés, etc.) para huir de la manipulación; reflexionando sobre la moda vigente, la opinión de la mayoría, la propaganda; desenmascarando intereses subyacentes en mensajes aparentemente inofensivos; manifestando la cara oculta de un valor u opinión generalizada… En definitiva, la educación ha de mantener una permanente reflexión crítica sobre los valores de la vida social vigente y el fundamento de la educación, lejos de dogmatismos, visiones parcializadas, o condenas generalizadas.
3. El concepto de esfuerzo como valor
La primera cuestión a clarificar es el concepto de esfuerzo, así como el sentido en el cual éste puede ser considerado valioso. Aceptando el concepto más genérico de valor, como aquello que vale en algún sentido positivo, nos encontramos con múltiples sinónimos: cualidad, aprecio, importancia, valentía, firmeza, mérito, coraje, esfuerzo etc. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua (Ed. 1992), entre otros significados de valor, afirma lo siguiente: «Subsistencia y firmeza de algún acto», «cualidad de ánimo, que mueve a acometer grandes empresas y a arrostrar los peligros», «entereza de ánimo para cumplir los deberes de la ciudadanía, sin arredrarse por amenazas, peligros ni vejámenes».
La última obra de O. Reboul, antes de su fallecimiento, «Les valeurs de l’éducation»[4] es de interés para nuestro propósito, pues en ella encontramos el concepto de esfuerzo como valor en estrecha vinculación con el sacrificio. Para este filósofo de la educación, el valor aparece en el momento en que las cosas dejan de sernos indiferentes y, en consecuencia, en oposición al pasotismo, la indiferencia y el aburrimiento. «El hombre que se aburre está persuadido de que nada vale la pena, espera que el placer le sea dado sin esfuerzo, la recompensa sin trabajo, el domingo sin semana… Y así el placer no sabe a nada, y el domingo es siniestro» (Reboul, 1999, 233). El valor es, pues, «aquello por lo que estamos dispuestos a sacrificar algo» (Reboul, 1999, 49), entendiendo la palabra sacrificio en su acepción usual: acto voluntario de renunciar a un valor por otro cualitativamente superior.
Este concepto de valor como sacrifico incluye el de jerarquía, pues lo sacrificado ya tiene un valor en sí. En otras palabras, si el valor exige sacrificio, el sacrificio de lo que ya es un valor, es porque todo valor se sitúa en un orden preferencial. El valor de la justicia reside en que estamos dispuestos a sacrificarle todos nuestros intereses, incluso legítimos. El valor de la alegría reside en que estamos dispuestos a sacrificarle nuestra comodidad y nuestros placeres. Ilustra su concepto con la parábola evangélica del mercader que busca perlas finas, y al encontrar una de gran valor, vende todas las que tiene para comprar aquélla que más vale (Mt. 13,45). En todos los ámbitos, pues, el valor es lo que «vale la pena», es decir, el sacrificio, que no suprime el deseo, pero tampoco lo satisface, sino que lo eleva a un nivel superior. Así, el valor del hedonismo puede sacrificarse en pro del valor de lo útil (salud), y éste en favor de los valores sociales, y estos en pro de otros más humanos y salvadores (Reboul, 1999, 46).
El esfuerzo, en consecuencia, es una fuerza, una acción energética o volitiva, que nos hace vencer obstáculos para conseguir un fin [5]. Sin finalidad valiosa el esfuerzo es sólo tensión, lucha ciega e irreflexiva, desgaste inútil de energías. Es, pues, siempre un medio para conseguir algo previamente propuesto. Y, como todo medio (atendiendo a su etimología latina: «medium»: lo que está en medio entre dos puntos) su función es unir los dos elementos, alcanzando lo deseado (intención + esfuerzo = consecución). «La relación de un medio a un fin —o de una serie de medios a un fin— se denomina relación utilitaria. El medio es querido en cuanto útil, instrumento, herramienta, aparejo, etc. Se le estima en la medida que nos acerca a lo intentado como fin o meta. La única razón de dirigir nuestra atención al medio es porque nos conduce hacia el fin» (Méndez, 1985, 230). Tal es el caso de la medicina que, incluso siendo molesta, se busca en razón de la salud; o también el entrenamiento de los deportistas cuyo objetivo es alcanzar la victoria. Así lo entendió Aristóteles al afirmar, al comienzo de su Ética a Nicómaco (1094a), que «hay un fin de nuestros actos que queremos por sí mismo, mientras que los demás fines no los buscamos sino en orden al fin deseado por sí mismo»…
Con relación a los valores, pues, existen valores fines (o valores propios), y valores derivados —instrumentales o económicos— que son medios para conseguir fines. Y, aunque los valores, en algún sentido, son fines, es legítimo emplear los valores más bajos para conseguir valores más altos, esto es, los valores inferiores para conseguir los valores superiores. Así, no se debe utilizar la religión para obtener dinero, pero sí dinero para difundir la religión. De este modo, el valor/medio o valor/derivado no aparece dotado de un «deber ser» o presión finalista, y es diverso al valor-fin, pues éste se desea por sí mismo, aquél sólo en relación a otro. No obstante, la importancia del medio es grande, por cuanto si éste no se da es imposible alcanzar la meta. Adelgazar sin esfuerzo, para conseguir un cuerpo sano o estético, sería el ideal, pero si ello no es posible, es mejor poner el medio, aunque sea doloroso, si con ello logramos el fin deseado. El medio sin el fin es ilógico e admisible. Nos esforzamos por algo valioso, que merece la pena, mostrando resistencia o venciendo obstáculos si fuese preciso [6].
La etimología del vocablo esfuerzo confirma cuanto venimos diciendo. La raíz latina fortis, fort, precedida del prefijo ex expresa la idea de movimiento hacia afuera. El esfuerzo es siempre la acción de poner en movimiento las fuerzas necesarias para vencer una resistencia interior o exterior. Así, es necesario un esfuerzo muscular para subir la torre Eiffel, un esfuerzo moral para dominar la pereza o practicar la justicia con el enemigo, o bien un esfuerzo intelectual para hallar la solución a un difícil problema matemático. Acorde con tal significado, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua define el esfuerzo como «el empleo de la fuerza física contra algún impulso o resistencia. O también: el empleo energético del vigor o actividad de ánimo para conseguir una cosa venciendo dificultades». La definición expresa dos acepciones distintas, una referente al esfuerzo físico, y la segunda al esfuerzo psíquico o moral. Éste, en cuanto fuerza, puede ser lo mismo impulso que resistencia: la no-violencia de Gandhi, o de Martín Luther King, son ejemplos del triunfo de la resistencia o no-violencia [7].
En consecuencia, pues, el esfuerzo es siempre un sacrificio, una privación, una renuncia —en sí nada agradable, pero valiosa— que se hace para conseguir algún bien. Así, el sacrificio y la esperanza quedan relacionados cual es el caso de la estancia en un hospital, o del viaje molesto que nos conduce al encuentro deseado. Siempre, por tanto, es deseado como medio para alcanzar algo bueno, mejor. Ello hace que el sacrifico que comporta tenga sentido. Ojalá aprendiéramos sin estudiar, sanáramos sin medicinas o viajásemos siempre por placer. Pero la naturaleza humana nos es dada, y no seleccionada, y sólo podemos parcialmente modificarla y orientarla.
Manjón llamó al esfuerzo virtud de la fortaleza, pues quien la posee logra «vencer las dificultades y superar los obstáculos que se oponen al bien obrar» (Manjón, 1945, 95). Se trata de un conflicto de bienes circunstanciales, frecuentemente en abierta oposición entre la razón y la voluntad, en cuya lucha siempre uno es el vencedor. La vida de todo ser humano es una batalla entre placer y deber, entre el bien y el mal, o entre lo que vale y lo que más vale, de la cual no es posible huir, sino triunfar o perecer, vencer o ser vencido (Manjón, 1945, 96).
Hoy, sin embargo, como constata Javier Elzo, en muchos adolescentes españoles existe un hiato, una disociación entre los valores finalistas y los valores instrumentales.
«Los adolescentes españoles de finales de los 90 invierten afectiva y racionalmente en valores finalistas, tales como el pacifismo, tolerancia, ecología, etc., y sin embargo presentan grandes fallos en valores instrumentales sin los cuales es imposible su consecución. Me refiero a los deficits que los jóvenes presentan en valores tales como el esfuerzo, la autorresponsabilidad, la abnegación, el trabajo bien hecho, etc. La falta de articulación entre valores finalistas e instrumentales está poniendo de manifiesto la contradicción de muchos adolescentes y jóvenes para mantener una coherencia entre el discurso y la práctica allí donde sea necesario el esfuerzo sin utilidad inmediata» (Elzo, 1998, 12-14).
4. Esfuerzo, educación y felicidad
Ser persona educada, quizás hoy más que en otros tiempos, dadas las peculiares características de nuestra sociedad, es una meta difícil, acaso imposible de alcanzar, sin una pedagogía del esfuerzo, pues su presencia se hace necesaria en todas las dimensiones de la educación: intelectual, física, moral, individual, social, etc. No se trata de una mera adaptación al medio, ni de una socialización irreflexiva, ni de formas correctas de urbanidad, sino de formar personas con los conocimientos, actitudes y valores necesarios para hacerse presente en la realidad sociopolítica con un serio compromiso de mejora. Y ello no siempre es posible sin el esfuerzo, por cuanto el «ser» nos viene dado por la naturaleza, pero «el deber ser» hay que conquistarlo mediante la formación, pues nacemos humanos pero no humanizados, sociables pero no socializados, con la posibilidad de ser felices y libres, pero no con la posesión de la libertad y la felicidad. Aprendemos a ser humanos incorporando valores a nuestra existencia.
De aquí que toda educación esté esencialmente referida a valores. El ser humano es un animal axiológico, deseoso de incorporar valores a su existencia, a veces con agrado, otras con sacrificio, pero siempre buscando el fin último y supremo: la felicidad. Convertir la selva en jardín no siempre es una actividad espontánea y placentera sino, con frecuencia, un trabajo permanente, controlado por los dictámenes de la razón. Y ello es así, por cuanto no siempre coincide el placer con el bien y el dolor con el mal. Como ya advirtió Aristóteles en la Ética a Nicómaco, es necesario distinguir entre uno y otro, pues «en la mayoría el engaño parece originarse por el placer, pues sin ser un bien lo parece, y se elige lo agradable como un fin y se rehúye el dolor como un mal» (III,4 1113b 1-2).
«Me gusta, es bueno», es hoy una identidad fácilmente aceptada. La vida de cada cual, sin embargo, manifiesta diariamente la agonía o lucha ineludible entre el placer y el bien, viéndonos sometidos a una u otra opción cuando ambas son irreconciliables. Desde el inicio del día, cuando suena el despertador, ya he de optar entre la cama y la puntualidad en el trabajo. Es frecuente tener que decidir entre el estudio y la TV., entre la solidaridad y el egoísmo, o entre la verdad y la mentira… Estos momentos problemáticos de nuestra vida manifiestan la permanente disyuntiva, a la que estamos sometidos, al tener que decidir entre lo que vale (o vale más) y lo que me gusta, entre valores e intereses. Aceptando este sentido valioso del esfuerzo, la Ley Orgánica de Calidad de la Educación («BOE», 24.XII.2002), en la Exposición de Motivos, afirma:
«La cultura del esfuerzo es una garantía de progreso personal, porque sin esfuerzo no hay aprendizaje (…). Los valores del esfuerzo y la exigencia personal constituyen condiciones básicas para la mejora de la calidad del sistema educativo, valores cuyos perfiles se han ido desdibujando a la vez que se debilitaban los conceptos del deber, de la disciplina y del respeto al profesor».
Sin duda, el aprendizaje frecuentemente va unido al esfuerzo, pero afortunadamente no siempre, pues también realizamos aprendizajes agradables y placenteros. El contenido, la finalidad y las circunstancias físicas y personales, son siempre condicionantes, frecuentemente determinantes, de nuestras actuaciones [8]. Y, si no salvo las circunstancias, como diría Ortega, no me salvo yo. En estas circunstancias de la cultura del placer, la educación —salvo perder su identidad— ha de determinar finalidades y ofrecer los medios adecuados para que la persona que nace se realice como tal, sea más humana y feliz, más valiosa en su doble dimensión individual y social.
Renunciar a todo esfuerzo en favor del placer —siendo éste positivo y deseable— es caminar con grandes posibilidades de viciarse, como ya expresó Von Cube (1988, 166) en el I Symposion Internacional de Filosofía de la Educación. El título de su ponencia ya es suficientemente significativo: «Exigir en vez de mimar». En ella el profesor alemán se expresaba con estas palabras:
«Bajo las modernas condiciones de vida, de la exonerable técnica y del bienestar material, el hombre ya no necesita entregarse a la búsqueda esforzada y peligrosa de la alimentación; ya no tiene que luchar por la pareja sexual; para satisfacer su curiosidad, ya no tiene que explorar el mundo con esfuerzos y peligros; él goza de la aventura del sillón. El hombre que puede satisfacer sus tendencias rápida y fácilmente, que está en condiciones de proporcionarse placer sin esfuerzo, tiene la posibilidad de viciarse».
El crecimiento de la violencia entre los jóvenes, el aumento del consumo de droga y del alcoholismo, son —en opinión de Von Cube— violencias contra sí mismo, consecuencias de una sociedad de consumo y bienestar, en la que el hombre «se ha dejado caer» al aspirar siempre a un placer sin esfuerzo (Von Cube, 1998, 167-168). Es más, la misma libertad humana, el autodominio, la tolerancia o la solidaridad, como a continuación indicamos, valores emergentes en nuestra sociedad, pueden quedar anulados o atrofiados sin el hábito del esfuerzo.
4.1. Ser uno mismo: Autonomía y libertad como conquista
Entre los múltiples significados de la palabra autonomía, optamos por el sentido ético de la misma, aquél que, de acuerdo con su etimología griega autos (yo mismo, propio) y de nomos (regla, ley), sostiene el pensamiento y la actuación de la persona determinada por sí misma y, por tanto, opuesto a la heteronomía, dependencia y alienación, en la cual el ser humano deja de ser él mismo para actuar como si fuera otro, dirigido o gobernado por otro.
Kant y Piaget aceptaron este sentido de autonomía como opuesto a la dependencia. En opinión de Kant una persona es autónoma si sus acciones se encuentran sometidas a su propia razón frente a las inclinaciones [9]. Ser autónomo —parafraseando la idea kantiana— es haber alcanzado la mayoría de edad, ser capaz de pensar y decidir por sí mismo sin la tutela de otro, sin dependencia de prejuicios ni presiones. Sapere aude, ten valor para decidir por ti mismo en todo momento [10]. Piaget, por su parte, sostiene que la autonomía se opone a la heteronomía: la regla de juego que se le presenta al niño no como lex externa consagrada, en cuanto que ha sido establecida por adultos, sino como resultado de una decisión libre y merecedora de respeto en la medida en que ha obtenido un consentimiento mutuo (Piaget, 1983).
En este sentido, Antígona actuó de forma autónoma al negarse a obedecer las órdenes de Creonte y atendiendo a lo que ella consideraba justo. E igualmente Sócrates al tener que beber la cicuta, por ser fiel a su pensamiento y a su conciencia. Ellos no fueron obedientes a la ley, pero sí lo fueron a sí mismos. Y ello, el ser uno mismo, la mismidad, no es una cualidad más de los humanos, sino la cualidad por excelencia con una importancia tal que, como afirma E. Fromm (1968, 309), «constituye un fin que nunca debe ser subordinado a propósitos a los que se atribuya una dignidad mayor». Perder la autonomía o «mismidad» sería dejar de ser uno mismo, incorporándose a un proceso alienante, lo opuesto y contrario a lo que entendemos por educación. La alienación (del latín alius = otro, distinto, diferente; o alienus = ajeno, extraño) es la actividad humana realizada por un sujeto como algo objetivo, ajeno a él mismo. En toda acción alienante la persona deja de ser ella misma, perdiéndose en provecho de alguien o de algo: poder, dinero, consumismo, hedonismo, etc.
Esta autonomía personal demanda también hoy una constante lucha y esfuerzo para no dejarse caer en la alienación, pero tampoco en el gregarismo. El gregario, dice el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, es «quien está en compañía de otro sin distinción, aquél que sigue servilmente las ideas e iniciativas ajenas». El ser humano que vive gregariamente es privado del derecho a ser diferente. Ser uno mismo entre los otros, es el objetivo, para algunos único, de la educación pues, aunque las semejanzas entre los humanos son grandes, las diferencias no lo son menos.
Actualmente el nuevo gregarismo y la nueva alienación frecuentemente se visten con los calificativos de hedonista y consumista, orientados más al tener que al ser, más a la apariencia que a la realidad. Así, la autonomía personal es hoy un permanente combate contra la alienación, la enajenación, la despersonalización, la pérdida de identidad. Sin el esfuerzo el ser humano fácilmente queda despersonalizado y deshumanizado, haciendo lo que no quiere, pero lo que las circunstancias y las presiones sociales le obligan. Los poderosos medios de comunicación, a través de la propaganda, invitan suave y eficazmente hacia el consumo, la moda, el aparecer (look), etc. imponiéndose, frecuentemente, por encima de las posibilidades económicas, de ideologías y de creencias. De este modo, hacemos lo que no queremos, forzados por motivos ajenos a nosotros, alienándonos, así, en provecho de alguien o de algo: costumbre, moda, presión social, prestigio, consumismo, etc.
Todo cuanto hemos indicado, nos conduce a afirmar la necesidad de formar hoy personas capaces de valorar más el ser que el tener, fuertes para resistir a las circunstancias cuando estas impulsan a la pérdida de la identidad. Ello nos conduce al autodominio, sin el cual no es posible otro valor emergente y fundamental en el ser humano: la libertad, pues sólo la persona autónoma puede decidir libremente su conducta. El enemigo de la libertad, según Reboul, es la pereza, por cuanto ésta no es más que el comportamiento que evita el esfuerzo. El perezoso no es libre. El perezoso no es aquél que no hace nada, sino aquél que no hace lo que quiere por deber, aquél que vive acorde con lo que le gusta, haciéndose esclavo de sí mismo. «Aceptar el esfuerzo, tomar el partido más difícil, elegir hacer lo que no nos gusta, es ser libre, en el sentido de liberado» (Reboul, 1999, 88-89).
La libertad no es un regalo, sino una conquista de los humanos, tras la ruptura de múltiples cadenas que tratan de ahogar la personalidad para producir individuos «en serie», programados por el poder político, económico, académico o mediático. Como sostiene Mounier (1978, 36-38), la libertad es elección que progresa gracias a la superación de múltiples obstáculos:
«Es la persona la que se hace libre, después de haber elegido ser libre. En ninguna parte se encuentra la libertad dada y constituida. Nada en el mundo le asegura que ella es libre si no penetra audazmente en la experiencia de la libertad». La libertad es, pues, una construcción que realizamos, día tras día, con nuestras decisiones, por cuanto no nacemos libres, sino que nos hacemos libres, tras superar obstáculos y sacrificios. «No existen actos de libertad, sino actos libres» (Zubiri, 1986,602), pues porque somos libres tenemos libertad.
En consecuencia, pues, la persona aunque nace con la capacidad de ser libre, puede también hacerse esclava. Ambas capacidades se presentan como alternativas posibles de opción, y cuyo resultado depende de las decisiones. Y, si bien es cierto que la razón siempre nos inclina hacia la libertad, las circunstancias y las pasiones, con más fuerza, a veces, pueden conducirnos a la esclavitud. Como ya escribió Ovidio, en su Metamorfosis (7,21): «Video meliora proboque, deteriora sequor»: Veo lo mejor y lo apruebo, y sin embargo sigo lo peor. Una cosa me aconseja mi deseo y otra mi razón. Gritando libertad podemos hacernos esclavos. Esta separación entre el ser y el deber-ser, se presenta frecuentemente problemática, ocasionando conflictos y tensiones al no coincidir, en la misma dirección, la razón y el placer, lo que me gusta y lo que razón me dicta como bueno, como ya observó Pascal (1963, 586):
«En el hombre hay una guerra intestina entre la razón y las pasiones (…). Poseyendo una y otra, no puede estar sin guerra, dado que no puede estar en paz con una parte sin hallarse en guerra con la otra. De este modo el hombre se halla siempre dividido y contrario a sí mismo».
La armonía del animal ha quedado así positivamente rota en los humanos, sin que sea posible —como ya escribió Platón— identificar bien con placer y mal con dolor, por lo que hace decir a Sócrates:
«Los bienes, amigo mío, no son lo mismo que los placeres, ni los males que los sufrimientos. ¿Placer es aquello cuya presencia nos produce goce, y bien aquello con cuya presencia somos buenos? La cosa más vergonzosa no es ser abofeteado injustamente, sino cometer injusticia» (Gorgias, 507 c).
La vida de cada cual manifiesta diariamente la «agonía», o lucha ineludible, entre uno y otro, viéndonos sometidos a la opción cuando ambos son irreconciliables. El ser humano es, así, una anomalía en el universo, pues siendo parte de la naturaleza, transciende la misma naturaleza, por lo que es bendición y maldición al mismo tiempo, ya que la conciencia le obliga a resolver la dicotomía entre las tendencias animales y los deseos racionales [11]. Se trata de una situación frecuentemente angustiosa, pues cuando un valor está frente a otro no es posible elegir sin lucha y enfrentamiento. La persona no puede abstenerse de decidir; debe elegir, y aún el no hacer nada es ya una elección. En el mundo real los humanos estamos constantemente obligados a solucionar conflictos de valor.
La construcción de la libertad, pues, se encuentra vinculada a la opción y decisión de esta agonía o conflicto humano, al triunfo o fracaso de nuestras decisiones. En éstas, la fuerza de voluntad y el carácter constituyen los pilares más sólidos de la libertad de arbitrio para decidir en pro o en contra de la inteligencia.
Anthony de Mello, en «El canto del pájaro», nos narra el siguiente cuento, bastante significativo de cuanto venimos diciendo: Estaba el filósofo Diógenes cenando lentejas cuando le vio el filósofo Aristipo, que vivía confortablemente a base de adular al rey. Y le dijo Aristipo: «Si aprendieras a ser sumiso al rey, no tendrías que comer esa basura de lentejas». A lo que Diógenes le replicó: «Si hubieras tú aprendido a comer lentejas, no tendrías que adular al rey».
Quien hoy no ha aprendido a comer lentejas, no ha formado su personalidad, está siempre a merced de la autoridad en turno, de la moda, del placer, del consumo o de la opinión de los demás. Ser libre es ser uno mismo, ser capaz de trascender las situaciones, poseer la fuerza necesaria para resistir a los estímulos deshumanizantes. La libertad se nos presenta como la cualidad más valiosa de la persona, pues encierra en sí la idea de poderío, de autoposesión, de autodeterminación… Pero ello es una conquista, por lo que sólo es libre quien lucha por serlo, mediante el dominio de sí mismo. No es un camino fácil, pero sí gratificante. Quienes entienden la libertad sin lucha, fácilmente se hacen esclavos de sí mismo o de los demás. No han aprendido a comer lentejas, por lo que se dejan conducir, sin resistencia alguna, por el placer —sea éste bueno o malo— la adulación, o la defensa pública de una ideología o religión, sólo por el prestigio o beneficio económico recibido. Son jaulas de oro limitadoras de la libertad y de la personalidad.
4.2. Ser con los otros: la construcción de la solidaridad
La libertad humana es una libertad referida, construida con los demás y desde los otros, por lo que necesita de la solidaridad [12]. Ésta no es sólo un sentimiento de compasión ante los males y sufrimiento ajenos, sino un compromiso ante el bien común, que nace del reconocimiento de la dignidad e igualdad de todos los humanos. La solidaridad es la versión laica de la caridad o fraternidad, valor complementario de la justicia, y tercero de los ideales de la Revolución Francesa. Es un valor emergente, teóricamente en alza en nuestra sociedad que, en cualquiera de sus significados históricos (marxistas, cristiana, actual), se refiere al deber moral de asistencia a los miembros de una misma o distinta sociedad.
Las estadísticas actuales, a pesar de ser un valor en alza, indican, como denominador común, la baja participación de los ciudadanos en las ONGs., asociaciones para la defensa de temas específicos: ecologismo, pacifismo, feminismo, homosexuales, objetores de conciencia… Son grupos minoritarios (entre 2 y 3%), más detectores de problemas que de soluciones. Y aunque todos, o mayoritariamente, reconocen y alaban la labor positiva que realizan, son pocos los que se interesan prácticamente, implicando parte de su vida en ellas. Cumplen una buena función social, pero sin grandes seguidores.
En esta sociedad, en la que los recursos humanos son limitados y múltiples las posibilidades de ocio, el ser humano tiene una fuerte tendencia a despreocuparse de los demás para ocuparse sólo de sí mismo. Las naciones más ricas no son ejemplo, en este sentido, de justicia ni de solidaridad.
«Los países económicamente más avanzados, con un producto interior bruto y una renta per cápita elevados, con unos servicios sociales o públicos satisfactorios —educación, sanidad, transporte—, suelen ser la imagen más evidente de las insuficiencias de la justicia. Parece existir una relación proporcional entre la mayor abundancia y riqueza de una sociedad y el menor grado de solidaridad entre sus miembros. Suecia y Alemania, no son un ejemplo de reconocimiento y ayuda al prójimo (…). Diríase que a mayor desarrollo corresponde menor grado de humanidad» (Camps, 1990, 35-36).
El consumismo actual pretende convencernos de que la felicidad es cuestión de producción y de disfrute ilimitado de bienes, confundiendo así el placer y la felicidad. Ante la aparición de tanta necesidades artificiales, se genera un estilo de vida en el que tener-producir-consumir» se convierte en el triángulo de la cultura insolidaria. La gravedad de ello reside en el afán de poseer y ganar, a cualquier precio, impulsando, de este modo, la competencia y generando insolidaridad y violencia.
La tarea de la educación reside en la superación de esta cultura insolidaria y en la transformación del individuo en ciudadano, mediante la práctica de la solidaridad. Se trata de un compromiso con el bien común, de un interés por la causa del otro, de modo especial por los más indefensos: el enfermo, el marginado, el inculto… Ello no siempre es coincidente con los intereses y gustos particulares, con el deseo de comodidad o bienestar, propios de la cultura del placer. Sólo el esfuerzo ante el deber-ser puede hacer realidad la solidaridad entre los miembros de un colectivo humano. La formación de este «ethos» ciudadano no es una herencia, sino una tarea de construcción, que se realiza mediante el dominio de sí, la templanza y la austeridad. Ya afirmaba Freinet (1975, 66) que «la educación cívica exige virilidad, valentía y decisión». La sociedad de la opulencia, del usar y tirar, del bienestar material exige moderación, —templanza diría Aristóteles— dominio de sí, para salir de los gustos e intereses propios en favor de los demás, fuerza para superar los impulsos más inmediatos. «Pensar en los demás implica ser austero consigo mismo» (Camps, 1998, 16).
Sin esta austeridad en favor de los otros, la tolerancia puede convertirse en indiferencia y el respeto en pasotismo. Es preciso rescatar el valor de la gratuidad para que las relaciones humanas se orienten al reconocimiento de la persona, en cuanto tal, al margen de «intereses interesados». Lo propio en cuanto a la dignidad personal, como ya afirmaron los estoicos, debemos quererlo como propio de la humanidad.
5. Conclusiones
La Ley Orgánica de Calidad de la Educación considera el esfuerzo un elemento vinculado a la formación personal y a la calidad de la educación. Ello ha ocasionado una politización de este vocablo, generando enfrentamientos ideológicos, al ser utilizado como uno de los argumentos que justifican la actual reforma educativa. Por nuestra parte, lejos de tal situación, hemos analizado el esfuerzo, desde la naturaleza de la educación, situándolo como valor medio, imprescindible para la construcción humana.
La relación esfuerzo-educación en la cultura actual, a tenor de lo anteriormente expuesto, nos conduce a las siguientes conclusiones:
1. La felicidad es el fin último y supremo de los seres humanos y, por lo mismo, de la educación, a la cual hemos de subordinar todas las acciones y actividades de la vida. Tal finalidad, sin embargo, se presenta asociada al significado de ciertos vocablos (placer, bienestar, comodidad…) y en oposición a otros (esfuerzo, sacrificio, disciplina…), cuyos sentidos es preciso clarificar para no incurrir en la ambigüedad del lenguaje, en la parcialidad o en la manipulación.
2. Todo ser humano, acertadamente, pretende huir del sacrificio y buscar la comodidad. El progreso y el bienestar material nos han facilitado una vida de placer, generando un pensamiento, ambiente social y cultural, bastante generalizado, en el que se silencian, o bien se rechazan sin más, todo sacrifico y el esfuerzo. Esta situación, propia de los países desarrollados, puede derivar en deshumanización si no se acepta, en ciertos momentos, el esfuerzo, como valor-medio, hacia la construcción personal.
3. La cultura del placer, al no valorar el esfuerzo, deja a la persona, en múltiples situaciones de la vida, sin la vía o camino adecuado para la realización del bien, por cuanto la práctica de éste, en determinadas circunstancias, demanda coraje y sacrificio.
4. La educación no puede prescindir del esfuerzo, por cuanto el ser nos viene dado, pero el deber-ser, el ethos o segunda naturaleza, es una lucha personal hacia la autonomía, la libertad y la solidaridad. Valores imprescindibles para alcanzar la felicidad.
5. Ser persona educada no es un regalo, sino una conquista, una carrera («curriculum») en la que es imposible, sin sudor, alcanzar la meta: la formación personal y la construcción social. De ello hemos de convencer, y no vencer, a los educandos, mediante la argumentación, la reflexión y la crítica.
Notas
[1] Con palabras del fundador de la Antropología Cultural norteamericana, F. Boas, «la cultura incluye todas las manifestaciones de los hábitos sociales de una comunidad, las relaciones del individuo en la medida en que se ven afectadas por las costumbres del grupo en que vive, y los productos de las actividades humanas en las que se ven determinadas por dichas costumbres». BOAS, F. (1964) Cuestiones fundamentales de Antropología Cultural, p. 74 (Buenos Aires, Solar).
[2] Tipología de los jóvenes españoles: Antiinstitucional (5%), Altruista comprometido (12,22%), Retraído social (28,30%), Institucional ilustrado (29,67%), Libredisfrutador (24,68%), en: AA.VV. Jóvenes españoles 99, p. 35 (Madrid, S.M.).
[3] Se ha perdido, como comentaba el propio Weber, al final del ensayo publicado en 1920, la pérdida del ethos’ calvinista y, con él, la ética del esfuerzo y la laboriosidad que no admite concesiones a la pasión, ni al lujo.
[4] Reboul, O (1999) Los valores de la educación (Barcelona, Idea Universitaria,). Traducción de Les valeurs de l’éducation, Presses Universitaires de France, 1992. Olivier Reboul muere el 17 de diciembre del 1992.
[5] Textualmente Abbagnano afirma que el esfuerzo es «la actividad dirigida a vencer un obstáculo o una resistencia cualquiera». (Diccionario de Filosofía, p. 435 (México, F.C.E.).
[6] En ocasiones lo que se presenta como fin puede ser querido como medio para lograr otro fin. En este caso es un fin-medio y, por tanto, provisional, frente al fin último y supremo que es deseado única y exclusivamente por su propio valor, sin subordinación a ningún otro. Este bien absoluto y último es la felicidad. Así ya lo entendió Aristóteles: «Lo que de un modo absoluto hace de fin es lo que siempre se elige por su propio valor y nunca por el valor que otra cosa posee. Pues bien, la felicidad es lo que concebimos como lo que vale por sí en mayor medida» (Aristóteles, Ética Nicomaquea, Lib.I, capt. 7, 1097a-1097b).
[7] «¿Qué es la fortaleza? No es otra cosa que la disposición para realizar el bien aun a costa de cualquier sacrificio (…) Los dos actos capitales de la fortaleza son el resistir y el atacar (…) Resistir es el acto más propio de la fortaleza, frente a las incitaciones de las personas o comportamientos de la mayoría. En épocas de corrupción y de cobardía generalizadas, ser fuerte o ser valiente es ser rebelde». Otero, O. F. (1999) Educar la voluntad, p.137 (Madrid, Ediciones Internacionales Universitarias).
[8] «El esfuerzo personal, del tipo que sea, está relacionado, en primer lugar con la meta a conseguir. Y, en segundo lugar, con los medios adecuados a utilizar para el logro del objetivo o meta a conseguir, con algunas virtudes que lo faciliten, con algunas limitaciones personales que tienden a impedirlo, con algunas influencias del entorno que lo condicionan. Todos estos factores influyen positiva o negativamente. En consecuencia, han de ser tenidos en cuenta en la educación del esfuerzo, porque el esfuerzo acompaña a la voluntad en sus diferentes usos. Voluntad y esfuerzo son términos inseparables». Otero, O. F. (1999) Educar la voluntad, p. 67 (Madrid, Ediciones Internacionales Universitarias)
[9] La ley moral es autónoma cuando tiene en sí misma su fundamento y la razón propia de su legalidad. En ella se fundamenta el imperativo categórico. Kant indica, en la «Fundamentación de la metafísica de las costumbres», que la autonomía de la voluntad es el principio supremo de la moralidad.
[10] El Siglo de las Luces y la Revolución francesa confirmaron el valor de la razón, de la diosa razón, como medio para salir de la minoría de edad. En este sentido es significativo el famoso texto de Kant (escrito en 1789), en el que se reafirma el núcleo central de la Ilustración: el hombre es capaz de caminar por sí mismo sin necesidad de tutela alguna: «La Ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. Esta incapacidad es culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia, sino de decisión y valor para servirse por sí mismo de ella sin la tutela de otro. ¡Sapere aude! ¡Ten el valor de servirte de tu propia razón! He aquí el lema de la Ilustración». Kant (1981) ¿Qué es la Ilustración?, p.45 (México: F.C.E.).
[11] En el hombre «la conciencia de sí mismo, razón e imaginación han roto la ‘armonía’ que caracteriza la existencia del animal. Su emergencia ha hecho del hombre una anomalía, la extravagancia del universo. Es parte de la naturaleza y, sin embargo, transciende el resto de la naturaleza (…). La razón, la bendición del hombre, es a la vez su maldición. Ella le obliga a enfrentar sempiternamente la tarea de resolver una dicotomía: la divergencia entre sus apetencias animales y las racionales; en consecuencia, debe proceder a desarrollar su razón hasta llegar a ser el amo de la naturaleza y de sí mismo». Fromm, E. (1968) Ética y psicoanálisis, p. 52 (México, F.C.E.).
[12] La solidaridad, que atendiendo a su raíz etimológica («solium» o «solidare»: solidaridad), se relaciona con lo que es sólido, con lo que posee consistencia.
Bibliografía
-Aristóteles (1998) Ética a Nicómaco (Madrid, Espasa-Calpe).
-AA.VV. (1999) Jóvenes Españoles 99 (Madrid. S.M.).
-AA. VV. (1992) Cuestiones actuales de educación (Madrid, UNED).
-Bolivar, A. (1998) Educar en valores. Una educación en la ciudadanía (Sevilla, Consejería de Educación y Ciencia).
-Camps, V. (1990) Virtudes Públicas (Madrid, Espasa-Calpe).
-Camps, V. (1994) Valores de la Educación (Madrid, Anaya).
-Camps, V. y Giner, S. (1998) Manual de Civismo (Barcelona, Ariel).
-Cortina, A. (1997) Ciudadanos del mundo (Madrid, Alianza).
-Díaz, C. (1998) Educar para una democracia moral (Valladolid, Ediciones Valladolid)
-Escámez, J. (1997) La educación del carácter, en AA. VV. Actas Congreso Educación Moral (Murcia, Cajamurcia).
-Elzo, J. (1998) Jóvenes, noche y diversión: una interpretación sociológica, Misión Joven, CCVII: 3, pp. 5-12.
-Finkielkraut, A. (1993) La sabiduría del amor (Barcelona, Gedisa).
-Freinet, C. (1975) La educación moral y cívica (Barcelona, Laia).
-Fromm, E. (1968) El miedo a la libertad (Buenos Aires, Paidós).
-Gervilla, E. (2000) Valores del cuerpo educando. Antropología del cuerpo y educación (Barcelona, Herder).
-Gervilla, E. (1998) La educación del carácter hoy. Hacia la conquista del bien, en Revista de Ciencias de la Educación, CLXXIII: 1, pp. 7-26
-Gervilla, E. (1997) Postmodernidad y educación. Valores y cultura de los jóvenes (Madrid, Dykinson).
-Giroux, H. A. (1993) La escuela y la lucha por la ciudadanía (Madrid, Siglo XXI Ediciones).
-Goleman, D. (1997) Inteligencia emocional (Barcelona, Kairós).
-Ibáñez-Martín, J.A. (1998) Autoridad y Libertad, en AA.VV. Filosofía de la Educación hoy (Madrid, Dykinson)
-Janoski, T. (1998) Citizenship and civil society: a framework of rights and obligations in liberal, traditional and social democratic regimes (Cambridge University Press).
-Manjón, A. (1945) El maestro mirando hacia dentro (Granada, Patronato de las Escuelas del Ave María).
-McLaughlin, T. H. (1992) Citizenship, Diversity and Education: a philosophical perspective, Journal of Moral Education, XXI: 3, pp. 235-550.
-Mayordomo, A. (1998) El aprendizaje cívico (Barcelona, Ariel).
-Mendel, J.M. (1985) Valores Éticos (Madrid, Reyes Magos).
-Mounier, E. (1974) El personalismo (Barcelona, Eudeba).
-Naval, C. (1995) Educar ciudadanos. La polémica liberal-comunitarista en educación (Pamplona, Eunsa).
-Otero, O. F. (1999) Educar la voluntad (Madrid, Ediciones internacionales universitarias).
-Ortega Y Gasset, J. (1957) Obras Completas (vols. I y XII) (Madrid, Revista de Occidente).
-Ortega y P.-Sáez, J. (Eds.) (1993) Educación y democracia (Murcia, CajaMurcia).
-Pardo, J. L. (1997) La intimidad (Valencia, Pre-textos).
-Pascal, B. (1963) Ouevres Complètes (París, Éditions du Seuil).
-Pérez Serrano, G. (1999) Educación para la ciudadanía. Exigencia de la sociedad civil, Revista Española de Pedagogía, LVII: 213, mayo-agosto, pp. 245-278
-Piaget, J. (1983) El criterio moral en el niño (Barcelona, Fontanella).
-Puig, J. y Martínez, M. (1989) Educación moral y democracia (Barcelona, Laertes).
-Quintana, J. M. (1992) Pedagogía Psicológica. La educación del carácter y de la personalidad (Madrid, Dykinson).
-Reboul, O. (1999) Los valores de la educación (Barcelona, Idea Universitaria).
-Sacristán, D. (1982) Hacia una pedagogía del esfuerzo, Revista Española de Pedagogía, XL:156, abril-junio, pp. 85-95.
-Von Cube, F. (19881) Exigir en vez de mimar, en AA. VV. Symposium Internacional de Filosofía de l’educació (Barcelona, Department de Ciencias de l’Educació de la Universitat Autónoma de Barcelona).
-Zubiri, X. (1986) Sobre el hombre (Madrid, Alianza).
Revista Española de Pedagogía año LXI, n.º 224, enero-abril 2003, 97-114 |

