Ph . D. en Psicología Social y de las Organizaciones, Universidad de Valencia (España), Master en Psicología Comunitaria, Universidad de Valencia (España). Profesor titular Instituto de Educación y Pedagogía, Universidad del Valle, Cali (Colombia).
Artículo derivado de la investigación «Educación para la convivencia familiar en contextos comunitarios», financiada por la Universidad del Valle y Plan Internacional.
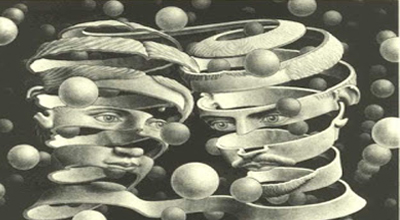
Resumen
Este artículo presenta una revisión general de los conceptos e investigaciones que fundamentan el enfoque psicosocial sobre los procesos de apoyo social y revisa la pertinencia de estos procesos en el campo de la salud y el bienestar. Además, revisa el concepto de redes sociales identificando los diversos niveles de intervención desde el ámbito de lo íntimo o microsocial hasta el nivel de lo macrosocial. Identifica y diferencia tres tipos de redes: las informales, las formales y las virtuales. Presenta el concepto de intervención en red y una serie de recomendaciones metodológicas y prácticas para llegar a realizar un diagnóstico social de la situación y una propuesta de intervención en red, alertando a los lectores sobre las implicaciones que para la intervención tienen el cambio de un nivel a otro.
Palabras clave: Apoyo social, redes sociales, intervención en redes sociales.
1. El enfoque psicosocial
Al intentar acercarnos al tema de la promoción del buen trato en el contexto de un trabajo comunitario e interinstitucional, conformado por líderes comunitarios y funcionarios institucionales, como corresponde a las características del grupo humano en el que nos encontramos en este momento, vemos la necesidad de hacer explícito en primer lugar el enfoque a partir del cual propongo que nos acerquemos a la comprensión de las relaciones entre las instituciones y la comunidad y de las relaciones entre las personas. Este es el enfoque psicosocial.
El ámbito de lo psicosocial es el campo de la experiencia personal e interpersonal o interexperiencia, donde, a partir de la interacción y el intercambio de significados entre las personas, se configuran los procesos y objetos en función de los cuales construimos nuestra subjetividad, nuestra identidad, así como la realidad personal, social y cultural que hacen parte de nuestra vida cotidiana.
Entendemos lo psicosocial desde una perspectiva holística, es decir que tanto nuestra realidad individual como la social o cultural hacen parte de un mismo proceso global donde no es posible acceder a la comprensión de un proceso aislándolo del contexto, sino que, por el contrario, es en relación con el contexto global como accedemos a la construcción de su sentido. Desde este punto de vista, hacer referencia a procesos psicológicos, sociales, culturales o históricos considerados de una manera aislada y autónoma, nos llevaría a incurrir en una gran distorsión de su sentido, mientras no explicitemos su relación con las demás dimensiones y la perspectiva global.
En este contexto de lo psicosocial, que por lo tanto es un dominio interdisciplinario, nos planteamos el desarrollo de la persona, la sociedad y la cultura como un mismo proceso donde existe interdependencia entre las partes implicadas. Las consecuencias de adoptar este enfoque son claras, ya que tal como lo plantea la psicóloga Fina Sanz (1990): «Para que pueda darse un cambio de valores realmente efectivo tiene que haber una actuación paralela en tres áreas: la social, la relacional y la personal, porque es en esos tres espacios en donde se plasma. Trabajar sólo en alguno de ellos es una labor necesaria, imprescindible, pero insuficiente, si bien la actuación en cualquiera de ellos repercute en las demás».
Retomando la propuesta de la psicoterapeuta y sexóloga española Fina Sanz, concebimos el trabajo sobre lo psicosocial a partir de la autopercepción que las personas tienen de sí mismas, de su forma de relacionarse o vincularse con las demás y de su contexto sociocultural. «Según una persona se siente, se percibe, según sus valores y creencias, se relaciona con los/as demás de una forma u otra. Pero ese sistema de creencias y valores son fundamentalmente sociales. Y a su vez, una sociedad que funciona con base en un sistema de valores educa a sus miembros para que se relacionen de acuerdo a la interiorización de los mismos. Todo se produce coordinadamente» (Sanz, 1993).
Es decir que reconocemos una relación dialéctica entre la estructura sociocultural y la experiencia de la persona que se concreta, se interioriza, se exterioriza, se desarrolla y cambia a través de o por la mediación de las formas de relación o los vínculos entre las personas. De esta manera establecemos una clara relación entre los vínculos afectivos y la estructura social de la que somos parte.
El enfoque psicosocial, derivado de los planteamientos del Interaccionismo Simbólico de Mead (1934) y del Construccionismo Social de Berger y Luckmann (1968), pone su acento en las relaciones entre las personas. Este enfoque ha sido desarrollado ampliamente en el campo de la salud mental comunitaria y ha sido conocido a través de los estudios sobre el apoyo social. En la actualidad, muchas de las propuestas teórico-metodológicas alternativas al modelo médico psiquiátrico de comprensión de los problemas del comportamiento se han desarrollado poniendo especial énfasis en el papel que puede jugar la comunidad en la solución de los problemas, o para decirlo de una forma más explícita, en la hipótesis de que gran parte de los problemas del comportamiento se explican por la ausencia de vínculos comunitarios, falta de calidad en las relaciones de colaboración y ayuda mutua de las personas, o por efecto de proceso de desintegración de la vida comunitaria. Es decir que si se trabajase en un sentido de fortalecer los vínculos y lazos de colaboración y ayuda mutua, se estaría realizando un trabajo de prevención de estos problemas.
Comprender psicosocialmente la dinámica de una comunidad, nos remite, en primera instancia, a las interacciones existentes entre las personas que hacen parte de dicha comunidad y, en segunda instancia, al análisis de las organizaciones y estructuras sociales que están jugando un papel preponderante en esas interacciones. Por tal motivo, es a partir de los vínculos interpersonales y de las redes de relaciones entre ellas como podemos acceder a reconstruir la dinámica de una comunidad. Este tipo de relaciones ha sido denominado relaciones de apoyo social.
2. El concepto de apoyo social
Una tendencia natural de los seres humanos es buscar el apoyo de otras personas para enfrentar situaciones problemáticas y satisfacer necesidades. Según Cobb (1976), el apoyo social comienza en el útero. Su desarrollo se produce durante la infancia a través de las relaciones con los padres y continúa a lo largo del ciclo vital, con la incorporación de otros familiares, amigos, miembros de la comunidad, compañeros de trabajo y, a veces, de profesionales (Gracia, 1997). Schachter (1959) realizó experimentos sobre este comportamiento de búsqueda de apoyo social en condiciones estresantes, y propuso que este deseo de buscar compañía de otra persona en situaciones de temor o ansiedad se debía, al menos en parte, a la necesidad de establecer un proceso de comparación social (Festinguer, 1954) a través del cual se puede obtener información acerca de la situación estresante (lo que permite reducir la incertidumbre) y validar las propias reacciones (comparando sentimientos y conductas). La idea de que el estrés promueve la conducta afiliativa y que la presencia e interacción con otras personas es capaz de reducir los efectos negativos del estrés fue confirmada empíricamente por numerosos estudios realizados tanto con personas (Seidman y col. 1957; Gerard, 1963, Latané & otros, 1966; Amoroso & Walters, 1969) como con animales (Epley, 1974, Moore & otros, 1981).
La idea de que determinadas relaciones sociales pueden prevenir y reducir los efectos negativos del estrés dio origen a un nuevo campo de investigación que surgió en los años setenta: el apoyo social. Los precedentes de este campo de investigación fueron descritos por Gracia y otros (1995), quienes mencionan los estudios epidemiológicos de finales de siglo XIX y principios del XX sobre la influencia de los factores sociales en la salud mental de las personas, que constataron las consecuencias negativas del aislamiento y la desintegración social en la salud y el ajuste social (Durkheim,1951; Simmel, 1902; Thomas & Znaniecki,1920; McKenzie, 1926; Park & Burguess, 1926; Faris & Dunham,1939). Veamos algunos eventos destacados: En 1855 Edward Jarvis en un informe presentado al gobernador de Massachussets constataba que «las clases sociales económicamente más desventajadas muestran en proporción a su población 64 veces más casos de demencia que las clases más favorecidas.» Algunas décadas después, en 1897, el sociólogo francés Emile Durkheim publica su clásico estudio sobre los determinantes sociales del suicidio. A partir de un sistemático tratamiento estadístico de los datos examinó las tasas de suicidio en diversos segmentos de la población y encontró apoyo empírico para su hipótesis: el suicidio era más frecuente en aquellas personas con pocos lazos sociales íntimos (Durkheim, 1951). Al igual que otros sociólogos se preocupó por la desintegración social en las nuevas sociedades industriales, y postuló que el desarrollo industrial, al enfatizar el valor del individualismo, precisaba de algún tipo de transformación de los patrones tradicionales en los vínculos comunitarios y de parentesco. Durkheim creyó que esta pérdida de integración social, o Anomia, era incompatible con el bienestar psicológico.
Igualmente, en los estudios sobre el estrés se reconoce la influencia de la ausencia de apoyo social en el desarrollo de la enfermedad y el rol de los estilos de afrontamiento y del acceso a vínculos sociales compensatorios (apoyo social) como factores protectores de los efectos negativos de los estresores psicosociales (Hinkle & Wolf, 1958; Lazarus, 1966). El movimiento de salud mental comunitaria y su énfasis en la importancia de los vínculos de los pacientes con su grupo primario y el uso de los recursos sociales disponibles en la comunidad, en particular las fuentes informales de ayuda, tanto para la prevención como para la intervención (Kelly,1966; Cowen,1967; Fairweather & otros, 1969). Y finalmente las elaboraciones teóricas de la psicología comunitaria (por ejemplo, Barker, 1968; Sarason, 1974) que reflejan el interés de esta disciplina por las cualidades del entorno social que ayudan a las personas a desarrollar recursos y estrategias de afrontamiento efectivas, constituyen desarrollos claves en la configuración del apoyo social como un área de investigación propiamente dicha (Gottlieb,1983).
A pesar de que el papel de las relaciones interpersonales en el bienestar del individuo estaba suficientemente reconocido por los científicos sociales, es a mediados de los años setenta, con la publicación de los trabajos de Cassel (1974), Cobb (1976) y Caplan (1974), sobre los efectos protectores en la salud de los vínculos sociales con el grupo primario, que el apoyo social llegó a ser reconocido como un concepto clave para la investigación y la intervención. Tanto Cassel como Cobb comprobaron, por separado, que los sujetos sometidos a situaciones estresantes en compañía de pares significativos o en un contexto interactivo de apoyo no mostraban los cambios negativos en la salud que presentaban aquellos que vivían tales situaciones en condiciones de aislamiento social. Ambos autores concluyeron que las personas que experimentan sucesos vitales estresantes amortiguan las consecuencias nocivas tanto psíquicas como físicas cuando tales eventos se experimentan con la contribución de apoyos sociales (Cassel,1974; Cobb, 1976).
Cobb (1976) concedió también una considerable importancia a la información que el sujeto recibe del grupo primario o de sus relaciones significativas. La robustez de las relaciones sociales de apoyo depende fundamentalmente de procesos informativos: Cuando el individuo es incapaz de interpretar adecuadamente las señales e información procedentes de sus relaciones sociales más importantes, se sitúa en una relación de desventaja y vulnerabilidad ante las demandas ambientales. La persona será más vulnerable cuanto más próxima y significativa sea la relación que ha perdido –o cuyas señales no es capaz de interpretar adecuadamente. Sin embargo, estableció una condición adicional: sólo consideró como apoyo social aquella información que lleva al sujeto a creer que es querido y cuidado, que es estimado y valorado y que, además, es miembro de una red de comunicación y obligaciones mutuas. Por tal motivo, es de considerable importancia no solamente establecer cuál es la información que manejan las personas sobre su comunidad, sus redes de comunicación, sino que es necesario llegar a desarrollar estrategias para que dichas redes de relaciones se fortalezcan y se mejore la información existente sobre ellas y las posibilidades que ofrecen como recurso comunitario. Y esto es necesario hacerlo ampliando el espacio comunicativo de los miembros de una comunidad.
Caplan (1974) destacó la importancia de los grupos primarios en el bienestar del individuo. Estos grupos, entendidos como contactos sociales duraderos (sean con individuos, con grupos o con organizaciones), proporcionan al individuo un feedback sobre sí mismo y sobre los otros, lo que compensa las deficiencias de comunicación con el contexto comunitario más amplio. Según Caplan, el apoyo social podría funcionar como un protector ante la patología; «así un individuo que tenga la suerte de pertenecer a diversos grupos de apoyo situados estratégicamente en la comunidad, en casa, en el trabajo, en la iglesia y en una serie de lugares recreativos, puede moverse de uno a otro durante el día y estar casi totalmente inmunizado ante el mundo estresante» (Caplan, 1974). De acuerdo con este autor, toda persona puede suponer una fuente de apoyo para los demás de estas tres maneras:
a. Ayudando a la gente a movilizar sus recursos psicológicos y a dominar sus tensiones emocionales.
b. Compartiendo las tareas.
c. Proporcionando a otras personas ayuda material, información y para ayudarles a desenvolverse en las situaciones estresantes concretas a las que están expuestos.
Para Caplan, un sistema de apoyo implica un patrón duradero de vínculos sociales continuos o intermitentes que desempeñan una parte significativa en el mantenimiento de la integridad física y psicológica de la persona al promover el dominio emocional, al proporcionar orientación cognitiva y consejo, al proveer ayuda y recursos materiales y al proporcionar feedback acerca de la propia identidad y desempeño (Caplan, 1986).
La influencia del apoyo social en la salud y el ajuste psicológico y social ha despertado el interés de disciplinas como la psicología, la epidemiología y el trabajo social, la sociología y la psiquiatría social. Como han señalado Cohen y Syme (1985), rara vez un grupo tan diverso de científicos sociales se han mostrado de acuerdo con respecto a la importancia de un factor en la promoción de la salud y el bienestar.
La investigación en los años noventa en el ámbito del apoyo social se centró en la comprensión de este constructo (definición, componentes), en el desarrollo de medidas de evaluación de sus distintas dimensiones, en la comprensión de los mecanismos por los que el apoyo social se relaciona con la salud, en el análisis de sus determinantes, en los cambios que se producen a lo largo del ciclo vital y, finalmente, en las posibles aplicaciones prácticas de este conocimiento (un área que ha experimentado un menor desarrollo). A continuación examinaremos brevemente la definición del constructo apoyo social y sus efectos en la salud y el bienestar.
Definición de apoyo social
El término apoyo social ha sido utilizado para significar diversas dimensiones, y distintos elementos y fenómenos, lo cual ha reflejado distintas perspectivas o niveles de análisis (Gracia & otros, 1995; Gracia & Musitu, 1990). No obstante, a pesar de esta diversidad pueden encontrarse elementos convergentes. Y ciertamente, si en algo se muestran de acuerdo los investigadores es en el carácter multidimensional del constructo apoyo social. Así, en el estudio del constructo apoyo social es ampliamente aceptada la distinción entre una perspectiva cuantitativa o estructural y una cualitativa o funcional, la diferenciación entre la percepción y recepción de apoyo social, y las distintas fuentes o contextos donde se produce o puede producirse.
De acuerdo con la revisión realizada por Gracia (1995), la definición más sintética e integradora de apoyo social es la propuesta por Lin (1986). Este autor lo define a partir de los dos elementos que lo componen: social y apoyo. El componente social (aspecto estructural) reflejaría las conexiones del individuo con el entorno social, los cuales pueden representarse en tres niveles distintos: a) la comunidad, b) las redes sociales, y c) las relaciones íntimas y de confianza. El componente apoyo (aspecto procesual) reflejaría las actividades instrumentales y expresivas esenciales.
Así, la definición sintética de apoyo social ofrecida por estos autores queda expresada como: «provisiones instrumentales o expresivas, reales o percibidas, proporcionadas por la comunidad, las redes sociales y relaciones íntimas». La dimensión instrumental se refiere a la medida en que las relaciones sociales son un medio para conseguir objetivos o metas, tales como conseguir trabajo, obtener un préstamo, ayuda en el cuidado del hogar o de los hijos, etc. La dimensión expresiva hace referencia a las relaciones sociales tanto como un fin en sí mismas, como un medio por las que el individuo satisface necesidades emocionales y afiliativas, tales como sentirse amado, compartir sentimientos o problemas emocionales, sentirse valorado y aceptado por los demás, o resolver frustraciones (Lin, 1986).
Desde una perspectiva estructural se enfatiza la importancia de las características de las redes sociales y de las condiciones objetivas que rodean al proceso de apoyo social.
Desde una perspectiva cualitativa o funcional se enfatiza la medida en que las relaciones sociales satisfacen diversas necesidades (o, en otros términos, desempeñan diferentes funciones).
Efectos del apoyo social en la salud y el bienestar
Se han realizado numerosos estudios que demuestran la importancia del apoyo social en relación con diversos problemas de salud. Entre ellos se destacan las investigaciones que relacionan la carencia de apoyo social y el aislamiento con la mortalidad (Baron & otros, 1992; Stroebe & otros, 1982; Rees & Lutkins, 1967; Krantz & otros, 1985; Jemmott & Locke, 1984). Se ha destacado la asociación positiva entre la variable apoyo social y los índices de salud, asociación repetidamente observada y que se ha reflejado en el abundantísimo número de trabajos de investigación y revisiones que dejan pocas dudas con respecto a la importante asociación entre la percepción del apoyo social, la salud y el ajuste psicológico (véanse las revisiones de Gottlieb, 1981; Cohen & Syme, 1985; Kessler & otros, 1985; Vaux, 1988; Schwarzer & Leppin, 1989; Veiel & Baumann, 1992; Gracia & otros, 1995).
Es importante señalar que la mayoría de estas investigaciones son de carácter correlacional y no pueden legítimamente utilizarse para establecer relaciones causales como lo ha señalado Cameron (1990); por tal razón es de fundamental importancia realizar investigaciones que hagan posible profundizar en casos específicos que permitan acceder a una interpretación en profundidad sobre los factores decisivos del apoyo social en la salud y el bienestar psicológico.
Como lo ha señalado Sánchez (1988), una idea directriz de la psicología comunitaria es que la desorganización y desintegración social y la disolución de las redes de apoyo y grupos sociales primarios (específicamente la familia) presentes en las sociedades industriales y urbanas modernas son factores claves en la génesis de los problemas psicosociales actuales (drogodependencias, delincuencia, marginación, violencia intrafamiliar, etc.). En este sentido, el restablecimiento del sentido de pertenencia grupal y comunitaria es parte esencial de numerosas estrategias de intervención comunitaria (Sarason, 1974). Desde esta perspectiva, la programación de «sistemas de apoyo comunitario» y el desarrollo y potenciación de «redes informales de apoyo» pueden considerarse intervenciones proveedoras de apoyo social decisivas para el ajuste psicológico y social del individuo, especialmente en aquellos grupos y comunidades más desasistidos, más deprivados y más alejados de los servicios sociales y de salud (entendida ésta como el bienestar social y la calidad de vida) (Blanco, 1988).
De esta forma, los programas de salud comunitaria supusieron la puesta en práctica de numerosas reflexiones teóricas sobre el papel protector que los factores contextuales poseían sobre la salud. H Dunham (1959) trabajó este aspecto con pacientes psiquiátricos. Gurin & otros (1960) han señalado el importante papel que juegan las personas próximas de la comunidad, hasta el punto de que en las situaciones difíciles los integrantes de esa comunidad buscaban ayuda de las personas de su alrededor y no en los especialistas. Este hecho llevó a Duhl (1963) a recomendar el aprovechamiento de estos recursos comunitarios, por una parte, y a advertir sobre el peligro de profesionalizar a las personas que estaban ayudando eventualmente, lo que podría disminuir esos recursos.
3. El concepto de redes sociales y niveles de intervención
Para Gottlieb (1992), las intervenciones basadas en el apoyo social, independientemente de la estrategia que adopten, difieren de otro tipo de intervenciones, puesto que su objetivo fundamental es la creación de un proceso de interacción con el entorno social que sea capaz de satisfacer las necesidades psicosociales de las personas. Estas intervenciones se concentran en las interacciones con el entorno social primario, bien con interacciones ya existentes o con otras que se introducen desde el exterior y se convierten, temporal o permanentemente, en relaciones significativas. En cualquier caso, el propósito de la intervención es la creación de un proceso de interacción que optimice el ajuste entre las necesidades psicosociales de la persona y de las provisiones sociales y emocionales que se reciben (Gottlieb, 1992).
Desde una perspectiva de los contextos sociales se han reconocido tres fuentes o contextos principales donde tiene lugar el apoyo social. De acuerdo con Lin (1986), las fuentes de apoyo social pueden representarse en tres niveles que se corresponden con tres estratos distintos de las relaciones sociales, cada uno de los cuales indica vínculos entre los individuos y su entorno social con características y connotaciones diferentes. El más extenso y general de ellos consiste en las relaciones que se establecen con la comunidad y reflejaría la integración en la estructura social más amplia. Estas relaciones indican el grado y extensión con que el individuo se identifica y participa en su entorno social, lo cual constituye un indicador del sentido de pertenencia a una comunidad. El siguiente estrato, más cercano al individuo, consiste en las redes sociales a través de las cuales se accede directa e indirectamente a un número relativamente amplio de personas. Estas relaciones de carácter más específico (relaciones de trabajo, amistad, parentesco) proporcionan al individuo un sentimiento de vinculación, de significado por un impacto mayor que el proporcionado por las relaciones establecidas en el anterior nivel. Finalmente las relaciones íntimas y de confianza constituyen para el individuo el último y más central y significativo de los estratos o categorías de relaciones sociales propuestas. Esta clase de relaciones implican un sentimiento de compromiso, en el sentido de que se producen intercambios mutuos y recíprocos y se comparte un sentido de responsabilidad por el bienestar del otro.
Pero entonces ¿qué entendemos por redes sociales? El término redes sociales es utilizado hoy en día de diferentes maneras, y considero que sería conveniente diferenciar en qué sentido estamos usándolo cada vez.
Por un lado, el término red social se refiere al conjunto de relaciones que hacen parte de la vida cotidiana de una persona y que conforman su mundo primario de interacciones. A ésta la denominaremos la red informal de apoyo de un individuo: «La red social informal es el conjunto de personas, miembros de la familia, vecinos, amigos y otras personas, capaces de aportar una ayuda y un apoyo tan reales como duraderos a un individuo, una familia» (Speck, 1989) o un grupo social específico.
En segundo lugar estaría el conjunto de organizaciones e instituciones que en un momento dado deciden y logran realizar una actuación conjunta a través de una estrategia de comunicación y articulación conjunta. A ésta la denominaremos las redes formales de acción organizada entre instituciones y organizaciones sociales. Esta acción en red corresponderá con una acción en un cierto nivel de organización de la estructura social.
En tercer lugar estarían las redes comunicativas que se han generado a través de Internet, que han generado un nuevo fenómeno social, que está transformando la sociedad de una manera radical y hasta el momento impredecible. A esta la denominaremos la red invisible y virtual de comunicación global.
Las redes informales, las redes formales y las redes virtuales son todas ellas redes sociales, que agrupan conjuntos de relaciones, comunicaciones y acuerdos para la acción social.
Las redes informales de apoyo social
Las redes sociales informales son el conjunto de interacciones y vínculos construidos «espontáneamente» por un conjunto de personas que comparten un mismo espacio en un mismo período de tiempo. La interacción «cara a cara» sería lo característico de este tipo de redes. Por lo tanto, las redes sociales informales son «naturales», es decir, preexisten al proceso de intervención en red. La experiencia de estas redes informales debe ser reconocida como primer paso metodológico de la intervención. O mejor, la intervención en redes es un procedimiento para hacer explicito y público, así como para potenciar, lo que ya preexistía de manera implícita y privada en las relaciones comunitarias. Se explicita así una trama social, la cual puede ser descrita y reconocida por sus participantes y revisada críticamente por ellos para modificar los aspectos que frenan u obstaculizan el fortalecimiento de los vínculos y rescatar o recuperar los aspectos valiosos de las relaciones comunitarias.
Las redes sociales poseen una autoorganización previa a la intervención en red, que es necesario reconocer y potenciar.
La autoorganización previa de una red social compite con la organización formal impuesta desde afuera.
Retomando y completando una definición propuesta por Speck (1989), considero que la intervención en redes sociales es un enfoque de intervención profesional, comunitaria o mixta sobre numerosos problemas o situaciones sociales, donde un equipo de profesionales, de líderes o mixto, actúa como catalizador de procesos psicosociales de comunicación, participación y organización relativos a una red social informal y un conjunto de personas (amigos, parientes o vecinos de esa persona o comunidad afectados) acompañan y apoyan el proceso de intervención para la comprensión de la situación o la solución del problema.
La intervención en red es una modalidad de intervención sobre cierto tipo de situaciones que no pueden ser resueltas por una intervención profesional de carácter técnico y centrada meramente sobre un individuo, debido a la complejidad de la situación y al hecho de que las soluciones no dependen exclusivamente de las iniciativas individuales por estar involucradas en su solución aspectos inherentes a la cultura, las normas y reglas sociales que se salen del ámbito de control meramente individual. A medida que se va reconociendo la complejidad de los problemas humanos y la relación existente entre los problemas personales y los procesos de influencia social y cultural sobre los mismos se va reconociendo la importancia de adoptar, cada vez más, estrategias de intervención psicosocial que involucran a las personas implicadas hasta afectar el conjunto de la comunidad.
Una aproximación epistemológica y metodológica a la estrategia de intervención en situaciones sociales y redes sociales la encontramos en Laing (1971), quien alerta a los profesionales respecto a ser muy cuidadosos frente a la importancia de reconocer las situaciones sociales reales y su complejidad, en vez de dar por supuesto la naturaleza misma de la situación, desde una perspectiva técnica-profesional. En este sentido, para realizar una intervención en redes sociales primero que todo es necesario realizar un diagnóstico social de la situación, teniendo en cuenta quién define la situación y por qué una situación ha sido definida en estos términos y no en otros posibles para ese contexto social. Por lo tanto, propone un enfoque comprensivo para el acercamiento a las situaciones vividas por las redes sociales.
Por otra parte, desde la perspectiva metodológica de la Investigación - Acción - Participativa (Arango, 1995) es susceptible de presentarse una propuesta de intervención en red que siga los siguientes pasos metodológicos.
1. El equipo de intervención (profesional, comunitario o mixto) convoca a una reunión a todos los que están involucrados en una situación problemática e interesados en su transformación.
2. Los miembros que hacen parte de la red social informal describen cómo son sus relaciones y se reconocen como miembros pertenecientes a una red social informal.
3. Los miembros que hacen parte de la red social informal describen en qué consiste la situación problemática.
4. La red social informal enumera las posibles interpretaciones que hacen comprensible la situación.
5. La red social adopta una estrategia de acción para la transformación de la situación.
6. Los miembros de la red informal ejecutan las acciones sociales para el enfrentamiento de la situación
7. Se evalúa el éxito y alcances de la acción social.
8. Se definen acciones que garanticen la continuidad del programa de búsqueda de soluciones.
Intervenir en redes sociales puede ser una alternativa práctica donde es posible movilizar a la comunidad para que interprete su realidad, movilice sus recursos personales, comunitarios e institucionales hacia la transformación de sus condiciones sociales y culturales y acceda a un nivel amplio de participación en la recreación de la vida social y cultural, que conlleve la solución integral de numerosos problemas.
Las redes formales o interinstitucionales
Existe una gran diferencia entre las redes sociales de carácter informal y las redes formales o interinstitucionales, las cuales están constituidas por un conjunto de instituciones que han acordado realizar acciones conjuntas para el enfrentamiento de una problemática de la sociedad o de una comunidad.
Para el trabajo en redes formales es necesario desarrollar una metodología que haga posible la construcción de un lenguaje común y un horizonte común de significados compartidos. Este es un proceso lento y minucioso que debe irse desarrollando a medida que se van construyendo los conceptos y se va llegando a acuerdos conjuntos. Es necesario acordar principios, propósitos, objetivos, metas. Acordar una metodología en común y desarrollar mecanismos de comunicación en red que garanticen el mantenimiento de un mismo lenguaje, sin caer en la imposición y manipulación de conceptos. Es un gran proceso de concertación para la acción conjunta donde es necesario reconocer las diferencias, los contextos diversos, las opciones diversas y las experiencias diversas de las comunidades.
Igualmente es necesario desarrollar mecanismos de acompañamiento a las acciones de los nodos formalmente constituidos, así como mecanismos de evaluación y control de los procesos. Finalmente, toda la acción en red debería estar dirigida efectivamente al desarrollo de estrategias de acompañamiento institucional a las redes sociales informales o de base comunitaria que se encuentran trabajando en procesos de desarrollo y fortalecimiento de la convivencia o de otros problemas básicos.
No todo lo relacionado con el trabajo de intervención en redes sociales es tan sencillo y tan claro. Numerosas contradicciones y dificultades atraviesan este tipo de procesos. La conformación de una red formal institucional necesariamente genera conflicto y resistencia en las redes informales, a la vez que presenta opciones y recursos para el desarrollo o potenciación de las mismas. Nos encontramos aquí con situaciones paradójicas. El cambio de nivel, el paso de la intervención en redes sociales informales o comunitarias a la intervención desde las redes formales introduce profundas transformaciones en el significado de lo que sería una red social. «En el mundo moderno la vertiginosidad de los cambios se relacionan con la profundidad con que afectan las prácticas sociales y las modalidades de actuar precedentes. Los acontecimientos se van sucediendo independientemente de su accionar, y se sustituye la mirada y la conversación por expedientes, números o claves». Según Giddens (1992), en las formaciones premodernas el tiempo y el espacio se conectaban mediante la representación de la situación del lugar. El cuándo se hallaba conectado con el dónde del comportamiento social, y esa conexión incluía la ética de este último. En las sociedades modernas, en cambio, la separación de tiempo y espacio involucra el desarrollo de una dimensión vacía en el tiempo. Sus organizaciones suponen el funcionamiento coordinado de muchas personas físicamente ausentes unas respecto de las otras; sus acciones se conectan pero ya no con la intermediación del lugar. A esta primera característica Giddens (1992) agrega el desempotramiento de las instituciones sociales. Lo define como «el desprendimiento de las relaciones sociales de los contextos locales y su recombinación a través de distancias indefinidas espacio - temporales». El desempotramiento posee mecanismos que denomina «sistemas abstractos». Estos imponen términos, valores, modalidades de cambio, que poseen validez independientemente de los ejecutantes. Estos sistemas penetran todos los aspectos de la vida social y personal, lo cual afecta las actitudes de confianza, ya que ésta deja de conectarse con las relaciones directas entre las personas. Progresivamente se destruye la armazón protectora de la pequeña comunidad, y se la reemplaza por organizaciones más amplias e impersonales. Las personas se sienten despojadas en un mundo donde desaparecen rápidamente el sostén, los apoyos psicológicos (Giddens, 1992; Dabas, 1993).
Finalmente, en el nivel de las redes informales lo que se transforma es la subjetividad de las personas y sus formas de relacionarse con su red social, mientras que en el nivel de las redes formales lo que se transforma son las prácticas institucionales, y esto no se hace sin afectar sus programaciones.
4. Del apoyo social a la convivencia
Las relaciones de apoyo social no son solamente una variable que reduce los efectos negativos del estrés y se relaciona positivamente con el bienestar. Después de más de treinta años de investigaciones y avances respecto del apoyo social, los investigadores sociales han accedido finalmente al reconocimiento de que la dimensión afectiva es el fundamento de lo social.
Tal como lo ha planteado el biólogo Humberto Maturana (1991), es en la dimensión afectiva, o más precisamente, es «en el amor donde se funda el fenómeno social. Biológicamente hablando, el amor es la disposición corporal para la acción bajo la cual uno realiza las acciones que constituyen al otro como un legítimo otro en coexistencia con uno. Cuando no nos conducimos de esta manera en nuestras interacciones con otro, no hay fenómeno social. Cada vez que uno destruye el amor, desaparece la convivencia social».
En esta afirmación se hace un reconocimiento explícito al amor como el fundamento de lo social y a la convivencia como la resultante de las relaciones basadas en el amor.
Por otra parte, el sociólogo Francesco Alberoni (1980) reconoce que en el trasfondo de los fenómenos colectivos se expresa y busca resolverse la misma fuerza del amor que se expresa en el vínculo afectivo de la pareja. Demuestra de qué manera el fenómeno del enamoramiento puede colocarse en la misma clase de los fenómenos colectivos, como la reforma protestante, el movimiento estudiantil, el feminista o el movimiento islámico de Jomeini. Tal como él lo describe: «Entre los grandes movimientos colectivos de la historia y el enamoramiento hay un parentesco bastante estrecho, el tipo de fuerzas que se liberan y actúan son de la misma clase, muchas de las experiencias de solidaridad, alegría de vivir, renovación son análogas. La diferencia fundamental reside en el hecho que los grandes movimientos colectivos están constituidos por muchísimas personas y se abren al ingreso de otras personas. El enamoramiento, en cambio, aun siendo un movimiento colectivo, se constituye entre dos personas solas; su horizonte de pertenencia, con cualquier valor universal que pueda aprehender, está vinculado al hecho de completarse con sólo dos personas. Este es el motivo de su especificidad, de su singularidad, lo que le confiere algunos caracteres inconfundibles».
Desde la comprensión del enamoramiento como la forma más simple de movimiento colectivo que ha dado lugar a la creación de la institución del matrimonio, hasta la comprensión de los grandes movimientos sociales que han originado nuevas formaciones socioculturales, se abre el abanico de los niveles de análisis necesarios de tener en cuenta en el trabajo sobre la convivencia, siendo el trabajo sobre nuestros vínculos afectivos la clave estratégica para reconocernos y transformarnos en la construcción de nuevas formas de solidaridad y convivencia, nuevos movimientos colectivos y nuevos proyectos comunes.
Por lo tanto, desde una perspectiva psicosocial, no existe una distancia entre los vínculos afectivos y la estructura social, lo que nos alerta a desarrollar la capacidad de reconocer de qué manera la estructura social se manifiesta en la forma como nos vinculamos afectivamente y viceversa.
Tal como lo ha planteado la psicoterapeuta Fina Sanz (1995): «La forma en que los individuos de una sociedad se vinculan afectivamente es una clave para entender la estructura social. O dicho de otra forma: cada sociedad educa afectivamente a sus miembros para que reproduzcan o mantengan un orden social establecido».
A partir de estos planteamientos, más que hablar de relaciones sociales de apoyo hablamos de convivencia. En la Universidad del Valle hemos logrado desarrollar un enfoque de investigación que nos permite estudiarla como un proceso que se transforma en el tiempo. Aquí las relaciones sociales de apoyo, o mejor, las relaciones de convivencia, tienen una historia que nos permite identificar los procesos de socialización primaria y secundaria por medio de los cuales hemos interiorizado una estructura social (Arango, 2001; Arango & Campo, 2001).
Al interiorizar una estructura social nos colocamos en un lugar en esa estructura de relaciones que llamamos identidad, y desde este lugar nos vinculamos con los demás.
No es fácil reconocer de qué manera en nuestras relaciones sociales cotidianas se están expresando y reproduciendo nuestras formas de vincularnos afectivamente, o reconocer en nuestros vínculos afectivos los valores de nuestras formaciones socioculturales y la estructura social. Sin embargo, a partir de un trabajo cuidadoso sobre nuestras relaciones sociales, o mejor, sobre nuestros vínculos, podemos llegar a reconocer la dimensión afectiva que nos permite o no construir el tejido de lo social.
Las preguntas que surgen a partir de este enfoque psicosocial frente al fenómeno de la violencia en Colombia son las siguientes: ¿Cómo es posible que una estructura social y una cultura determinada produzca actores violentos? ¿De qué manera los organismos gubernamentales, los programas institucionales, las organizaciones comunitarias, mantienen vigentes los significados, los valores y prácticas culturales que llegan a expresarse de manera violenta en la vida cotidiana? O mejor, ¿de qué manera los funcionarios institucionales y los líderes comunitarios se vinculan entre sí? ¿De qué manera los discursos utilizados por estos funcionarios y líderes comunitarios reproducen ideas y valores que mantienen y alimentan una dinámica de violencia? ¿De qué manera la cultura familiar se nutre y alimenta de ideas y valores que legitiman y hacen posible las acciones violentas? ¿De qué manera los familiares, amigos y vecinos mantienen ideas, valores y actitudes que hacen posible la vigencia de las acciones violentas?
Todas estas preguntas nos están señalando la importancia de llegar a reconocer y revisar, en primer lugar, las maneras como todas las personas nos vinculamos afectivamente, y en segundo lugar, a identificar la manera como desde el ejercicio de nuestros roles como profesionales o como líderes comunitarios contribuimos, por acción u omisión, al mantenimiento de las condiciones que permiten el ejercicio de la violencia.
Una de las condiciones que mantienen y promueven el desarrollo de ideas y valores relacionados con una práctica cultural determinada es el uso de un lenguaje o discurso que nombra, valora, orienta y define las acciones que se deben realizar. Cuando los funcionarios institucionales y líderes comunitarios nos enfrascamos en vigilar y detectar situaciones de violencia intrafamiliar, y en desarrollar discursos y prácticas para enfrentarla, sin desarrollar discursos y prácticas que trabajen y fortalezcan los procesos positivos de la convivencia, estamos desarrollando un polo cultural, y ampliando lo que tradicionalmente se ha llamado la cultura de la violencia.
En el contexto de la medicina y de la psiquiatría es ampliamente conocido el concepto de la iatrogénesis, que consiste en generar precisamente aquello que se desea combatir. En la historia de la psiquiatría se discute igualmente hasta qué punto el énfasis en la enfermedad y el desarrollo de estrategias de atención y tratamiento de las enfermedades es un factor que genera la aparición de enfermedades y mantiene el sistema profesional que se legitima en función de ellas.
Por tal motivo se hace necesario, desde una perspectiva de prevención de la violencia intrafamiliar, el desarrollo de discursos y prácticas institucionales de carácter positivo que se centren más en los procesos de fortalecer la convivencia y la participación comunitaria en la vida de la ciudad que en la violencia y el maltrato. Para ello se hace necesario avanzar en la tematización de la convivencia.
En el contexto de la crisis generalizada en que se encuentra nuestra sociedad es cada vez más frecuente que se mencione el tema de la convivencia. Sin embargo, cuando intentamos indagar sobre cuál es el significado de este término, nos encontramos frecuentemente con un concepto vacío o definido por su ausencia. Es decir que cuando encontramos situaciones de conflicto y violencia de diversa índole, se afirma que se está perdiendo la convivencia. Se entiende así la convivencia como la ausencia de violencia. Esta ausencia de discurso se traduce en propuestas para trabajar la convivencia centradas en la resolución de los conflictos y en la generación de propuestas de paz. Mantenernos en esta posición nos llevaría a una situación donde no podríamos trabajar los procesos de la convivencia sino allí donde hubiera conflicto y violencia. De esta forma se hace énfasis en el maltrato infantil, en la violencia intrafamiliar y en la intervención sobre los conflictos, donde lo más probable que suceda es que el interventor se involucre en el conflicto al quedar atrapado en el círculo de la violencia. Entendemos aquí la violencia como un círculo vicioso que genera y mantiene su propia dinámica y que requiere un tratamiento especial. Para varios de los aquí presentes fue significativo escuchar en una reunión de la Red Central a un agente de la policía comunitaria que planteaba la dificultad práctica para intervenir en los conflictos conyugales y solicitaba orientación en estos casos. Contaba el caso de unos agentes de policía que llegaron a una casa de familia, por el llamado de los vecinos, para intervenir en una pelea entre una pareja. Uno de los agentes se interpuso entre el marido y la mujer. El marido tomó el revolver del agente y disparó sobre éste y sobre otro agente, y un tercer agente disparó sobre el marido. El resultado fueron varios muertos y heridos y un gran interrogante sobre este problema, es decir, sobre cómo manejar la violencia intrafamiliar.
Desde este punto de vista me atrevo a afirmar que el principal problema que tenemos acerca de la convivencia es el hecho de que la mayoría de las personas, y en especial los profesionales que trabajan procesos relacionados con la convivencia, no han adoptado un discurso positivo y constructivo sobre lo que es la convivencia. El adoptar un discurso positivo sobre la convivencia nos permitirá aplicar el refrán que reza que «es mejor prevenir que curar».
Convivir es vivir con otros. Por lo tanto, se trata de la construcción de la vida a partir de nuestras relaciones interpersonales (Arango & Campo, 2000). Esta definición nos remite, en primer lugar, a que centremos nuestra atención en el estudio de la vida cotidiana, y en segundo lugar, a que identifiquemos las relaciones interpersonales que tenemos en nuestra cotidianidad, independientemente de que en ellas haya o no conflicto.
Entonces, desde esta perspectiva psicosocial entendemos el trabajo sobre la convivencia como el proceso de reconocimiento, elaboración, fortalecimiento y/o transformación de nuestros vínculos interpersonales.
La investigación sobre la convivencia (Arango & Campo, 2000) nos permite identificar las regularidades, las rutinas, los rituales y esquemas de relación que repetimos día a día inconscientemente, gracias a lo cual es posible identificar diversos ciclos de relación que hemos denominado «los ciclos de la vida cotidiana»: el ciclo diario con nuestras rutinas de autocuidado o autodescuido y de organización cotidiana de actividades, incluyendo el uso del tiempo libre; el ciclo semanal, que se relaciona con nuestros horarios de trabajo, descanso y recreación: el ciclo mensual, con las programaciones laborales; el ciclo anual con sus celebraciones y fiestas familiares y comunitarias; el ciclo vital, con los esquemas de relación propios para cada etapa de la vida, y el ciclo intergeneracional, del cual heredamos pautas de relación que marcan de manera profunda e inconsciente nuestras relaciones de convivencia. Ilustrativa es la afirmación hecha por una líder comunitaria en un taller sobre su historia familiar: «Mi abuela se equivocó, y de ahí salió mi mamá; mi madre se equivocó, y esa equivocación soy yo; yo me equivoqué, y ahora tengo miedo de equivocarme con mi hija». En los ciclos de la vida cotidiana encontramos los valores y las estrategias que repetimos cotidianamente, y es en la interacción diaria donde se reproduce o transforma la cultura. Así como los procesos de la violencia crean sus propios círculos viciosos y adoptan una dinámica propia, que conlleva un campo de trabajo diferente, así mismo los procesos de convivencia poseen su propia dinámica que es necesario esclarecer e identificar a través del análisis de los ciclos de la vida cotidiana. Estos ciclos permiten igualmente detectar los procesos y programaciones institucionales que conforman la estructura social.
Por otro lado, al centrarnos sobre las relaciones interpersonales encontramos todo un campo de acción y reflexión. Desde el punto de vista de la convivencia, nos interesa destacar las relaciones afectivas y nuestra capacidad para crear, mantener y transformar nuestros vínculos afectivos.
Ahora bien, para mejorar la convivencia se requiere que todos y cada uno de nosotros desarrolle personalmente su capacidad consciente para relacionarse con los demás, para fortalecer sus vínculos afectivos con todas las personas y realizarse en la convivencia con otros. Sin embargo, esto no es nada fácil. Para ello, cada persona debe revisar qué tanto se acepta a sí mismo, si ha llegado al punto de reconocer el amor hacia sí mismo, o si se mantiene con una sensación de vacío y de necesidad de ser amado por otros. Cada uno debe revisar si tiene amor para dar a los demás, porque nadie puede dar a otro lo que no tiene. Esta afirmación nos remite a identificar la necesidad de trabajar profundamente en la subjetividad de las personas, y que cada una indague por sí misma en el meollo de la convivencia.
Por otra parte, para mejorar la convivencia se requiere la transformación de procesos psicosociales objetivos, tales como las programaciones familiares, las pautas de crianza, los rituales cotidianos, las programaciones institucionales, los programas de educación primaria, secundaria y universitaria (Arango, Campo & otros, 2002), las programaciones laborales, y las de los medios de comunicación, tal como nos lo indica el estudio de los ciclos de la vida cotidiana. Sin la revisión crítica de los modelos culturales que nos circundan, de la cultura patriarcal, de la cultura política y de la cultura mercantil, no podremos trabajar objetivamente sobre el desarrollo de la convivencia.
Finalmente, estas acciones deben centrarse sobre los procesos de comunicación y relación interpersonal, sobre el diálogo, la escucha, la expresión, el juego, la celebración y el compromiso, que son los componentes del amor, y por lo tanto la esencia de la convivencia. Esta orientación nos lleva a centrarnos en el fortalecimiento de los vínculos afectivos entre las personas y explorar la importante función social que éstos tienen para el desarrollo y transformación de la sociedad.
5. El trabajo de la convivencia desde la red de Promoción del buen trato de Cali
La Red del Buen Trato de Cali ha sido una estrategia de participación comunitaria e institucional que se ha venido desarrollando desde 1985, año en que un grupo de profesionales del Departamento de Pediatría del Hospital Universitario del Valle conformó el Comité de Prevención del Maltrato Infantil. En 1996 ya se promovían propuestas de intervención en red para este problema. Desde entonces se han generado desarrollos diferentes, diversos y espontáneos en los diversos contextos comunitarios de la ciudad de Cali. Por lo menos en la mitad de las comunas de esta ciudad han surgido iniciativas autogestionadas por personas, grupos e instituciones, los cuales, animados por la idea de la participación comunitaria, han dado lugar a capacitaciones, formación de líderes afectivos, jornadas de vacunación contra la violencia, celebraciones intercomunales del Día del Buen Trato y varios encuentros a nivel de las comunas y del municipio.
A partir del año 2000 la Red del Buen Trato adoptó una metodología de organización interna como sistema comunicativo, que ha permitido la construcción lenta y progresiva de un lenguaje común. Esto ha hecho posible la identificación de conceptos (elementos, nodos y relaciones), de niveles (de base, local y municipal), la constitución de 22 nodos locales y 2 nodos municipales, así como las relaciones de comunicación organizada entre ellos. A partir de éstos se han ido construyendo objetivos comunes que han orientado la acción conjunta, coordinada y articulada entre las Redes Locales existentes, el Comité de Redes Locales y la Red Central. En una primera etapa de la metodología se promovió la formalización de redes locales ya existentes en las comunas y de nuevas redes donde no existiesen. En este momento nos encontramos en la realización de un evento de intercambio de las experiencias de las comunas con una clara estrategia de reflexión y potenciación de las mismas, por lo cual me siento orgulloso de encontrar en este grupo la voluntad y el compromiso para trabajar en red. Igualmente, la Red del Buen Trato obtuvo los respaldos institucionales de sus miembros para solicitar formalmente al alcalde que se convoque al «Consejo de Política Social del Municipio de Cali» para que se formalice una política que haga posible la acción articulada entre las diversas instituciones públicas relacionadas con la atención de la problemática de la violencia intrafamiliar y el maltrato infantil y el desarrollo de estrategias de educación para la convivencia y de prevención de la violencia intrafamiliar.
Si bien éstos son avances importantes, considero que la Red del Buen Trato se encuentra aún en una fase emergente de organización que está dando apenas sus primeros pasos. Para avanzar es necesario insistir en el proceso de creación de espacios de interacción y comunicación que permitan acceder a un horizonte común de significados, donde sea posible compartir conceptos, promover consensos, recrear disensos, avanzar en la creación de objetivos y proyectos comunes, así como en el reconocimiento de las diferencias, las diversidades y especificidades propias de los contextos comunitarios.
Sobre el camino recorrido considero importante mantener las políticas adoptadas conjuntamente por la Red Central y el Comité de Redes Locales, consistentes en:
1. Insistir en el reconocimiento, la sistematización, la reflexión y la potenciación de las experiencias de las redes de base comunitaria.
2. Continuar impulsando la conformación y fortalecimiento de las redes locales en todas las comunas, de tal manera que accedan a un nivel de organización que garantice el trabajo en equipo interinstitucional y se desarrolle la capacidad de concertar acciones continuadas que hagan posible el diseño y ejecución de proyectos comunitarios.
3. Concertar acciones para la transformación de las prácticas institucionales y la adopción por parte de la administración municipal de una política social coherente e integral que transforme los estilos de acción desarticulada y protagonística de las instituciones.
4. Impulsar una metodología de construcción progresiva y en red de los planes intersectoriales por comuna para la promoción de la convivencia.
Retomando los planteamientos iniciales de este trabajo, considero importante que para avanzar en el proceso de intervención en red centremos nuestra atención sobre diversas posibilidades de acción:
* Es conveniente que las organizaciones comunitarias, que son las más cercanas a las redes sociales informales, desarrollen actitudes de acercamiento y reconocimiento de estas redes sociales informales, y si es posible, que cuenten con profesionales que orienten metodológicamente los procesos de intervención en red y acompañen la elaboración de proyectos que les permitan canalizar recursos. Para la Red del Buen Trato sería importante conocer:
- ¿Qué experiencias de intervención en red han sido realizadas por redes informales?, ¿en qué barrios?, ¿en qué comunas?
- ¿Qué personas han dado testimonio de haber sido apoyadas por redes comunitarias, ¿con respecto a qué problemas?
- ¿Qué casos se conocen de acciones comunitarias orientadas al apoyo de familias con problemas de convivencia o violencia intrafamiliar?
* En el caso de las instituciones, es importante que revisen sus concepciones de trabajo, adopten explícitamente un enfoque comunitario que garantice la participación y el reconocimiento de la comunidad, una metodología clara de intervención en redes sociales informales, la reformulación de funciones asignadas a los profesionales para que efectivamente puedan trabajar con la comunidad y en equipos interinstitucionales. Desde la red nos preguntamos:
- ¿En qué medida las instituciones participantes de la Red del Buen Trato han incluido los principios, propuestas o las recomendaciones de ésta en sus programaciones institucionales?
- ¿En qué casos se han dado acuerdos interinstitucionales para apoyar a las redes sociales informales y responder a una solicitud de intervención?
- ¿En qué casos las instituciones de manera individual han desarrollado acciones de apoyo a las redes informales y cuál ha sido la experiencia adquirida?
* A nivel gubernamental de la Alcaldía y las secretarías municipales, es necesario que se adopten políticas orientadas a garantizar la articulación interinstitucional, de tal manera que los presupuestos y los programas institucionales financiados con ellos se enmarquen en el trabajo intersectorial en red.
Con respecto a las redes informales existentes en la comunidad, en la Red del Buen Trato no hemos accedido aún a una organización de actividades en torno a problemas que las personas a nivel de base designen como tales. No hemos partido aun de los problemas que plantea la comunidad en sus propios términos.
* Con respecto al Comité de Redes Locales podemos preguntarnos:
- ¿Cuáles son los diagnósticos que realizan las redes locales sobre la problemática de la VIF en la comuna? ¿En el barrio? ¿En el sector?
- ¿De qué manera nos organizamos en la red local para apoyar a las personas y a las redes informales de apoyo en la búsqueda de soluciones?
- ¿Cuál es el inventario y reconocimiento que las Redes Locales han hecho de las redes informales existentes a nivel de base de la comunidad?
* A nivel de Red Central nos podemos preguntar:
- ¿Cuál es la capacidad de gestión de la Red Central para influir en la adopción de políticas para la promoción del buen trato?
- ¿De qué manera la creación de conceptos abstractos tales como el de «redes locales» facilita o entorpece las relaciones con los procesos organizativos ya existentes previamente en las comunas?
- ¿De qué manera la Red Central consulta y es receptiva a la participación de las redes locales?
Para finalizar, es importante tener en cuenta que la Red de Promoción de Buen Trato de Cali es un subsector de la estructura social municipal relacionado con las problemáticas de la violencia y la convivencia desde el campo de la salud, la educación, el bienestar social, la justicia y otras dependencias gubernamentales, así como de sectores y organizaciones comunitarias. En este sentido, la Red del Buen Trato debería centrar sus esfuerzos en la generación de Planes Intersectoriales de desarrollo de la Convivencia por cada comuna. Por tal motivo, quiero hacer la siguiente propuesta:
6. Propuestas de acción para el desarrollo de la convivencia
En la investigación denominada «Construcción participativa de la convivencia en un barrio popular de Cali» (Arango & Campo, 2000), los líderes comunitarios del barrio Calimio-Desepaz participantes en la experiencia formularon un «Programa de desarrollo de la convivencia» para el barrio, el cual fue presentado al conjunto de instituciones públicas de la comuna 21 con el fin de concertar acuerdos y compromisos entre las instituciones y la comunidad alrededor de proyectos diversos. Se inició en ese momento un interesante proceso de concertación, el cual se vino al suelo por la aplicación de la reforma administrativa municipal, y fue imposible reactivar el proceso debido, por una parte, a la ausencia institucional y por la dificultad de los líderes para organizarse entre ellos y continuar impulsando su propuesta, por la otra. Sin embargo, el aporte de esta experiencia comunitaria nos sirve de orientación para sugerir a la Red de Promoción del Buen Trato de Cali una posible manera de diseñar un Plan Intersectorial para el desarrollo de la convivencia a nivel de una comuna.
Para promover el desarrollo de la convivencia, estos líderes identificaron varias estrategias de intervención, las cuales retomaré y presentaré de manera comentada, haciendo sugerencias que podrían implementarse desde las Redes Locales.
En primer lugar, el sector de la educación es el que tiene la mayor responsabilidad, ya que es el sector donde se reproduce la cultura en los procesos de socialización escolar y es el sector donde se podría, con mayores probabilidades de éxito, desarrollar nuevas formas de educación para la convivencia. La propuesta implica la adopción de modelos pedagógicos que partan de la enseñanza y práctica de la equidad de género, de una adecuada educación de la sexualidad, principalmente en los maestros, y el aprendizaje de la autovaloración personal. La Red del Buen Trato podría impulsar una campaña para que la Secretaría de Educación impulse una estrategia de revisión en red de los programas educativos de las instituciones escolares. Adicionalmente se menciona la educación para el desarrollo personal y se hace énfasis en la autoestima, la creatividad, la espiritualidad, la madurez emocional y la elaboración de duelos en contextos escolares y comunitarios.
En segundo lugar, es necesario que cada barrio o cada comuna cuente con una organización comunitaria o una institución que garantice el desarrollo de proyectos culturales que animen la vida comunitaria y el fortalecimiento del sentido de pertenencia al barrio y a la comuna. Para ello, los líderes proponen la creación de una casa cultural en el barrio con biblioteca y ludoteca que estimule la creatividad y la posibilidad de compartir experiencias entre los vecinos, el diseño y puesta en marcha de una programación de televisión alternativa y creativa a través de canales comunitarios que contribuyan al uso adecuado del tiempo libre y la organización de encuentros culturales, étnicos, folclóricos, generacionales, festivales de comidas típicas a través de la creación de un calendario cultural para el barrio. De esta manera se desarrollarían estrategias para el uso creativo del tiempo libre, la prevención de la farmacodependencia, el consumo acrítico de la información que ofrecen los medios masivos de comunicación y el desarrollo de habilidades artísticas y creativas para el encuentro y reconocimiento comunitario. Recogiendo esta iniciativa invito a las Redes Locales a revisar la dinámica cultural de las comunas y valorar la importancia de esta iniciativa.
En tercer lugar, es de fundamental importancia tener en cuenta la relación existente entre las condiciones de desarrollo económico y los problemas de la convivencia. Mientras un contexto comunitario no cuente con una dinámica económica que garantice la acumulación de capital, el ahorro y estrategias de generación de ingresos para todos sus habitantes, es imposible impedir el avance de la pobreza y sus manifestaciones violentas. Por tal motivo, los líderes proponen la creación de un fondo de ahorro y empleo para las personas del barrio, la creación de un centro cooperativo y de reciclaje de materiales y la adopción de políticas para la organización de pequeños empresarios, artesanos, comerciantes e industriales. Un plan intersectorial de desarrollo de la convivencia debe entonces tener en cuenta la manera como ésta se relaciona con el plan de desarrollo del barrio.
En cuarto lugar, con respecto a la salud, los líderes proponen la ampliación y fortalecimiento de los restaurantes comunitarios y escolares como mecanismo para reducir los niveles de desnutrición en la población infantil y la adecuación de un puesto de salud para cada barrio, desde el cual puedan desarrollarse programas de prevención de la drogadicción, del alcoholismo y del manejo irresponsable de la sexualidad.
En quinto lugar se plantea la importancia de que se adelanten programas de bienestar social para la familia a través de la ampliación y fortalecimiento de los hogares comunitarios de Bienestar Familiar, el apoyo a la creación de un centro de atención al menor y a la familia con servicios profesionales interdisciplinarios (médicos, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeras, abogados, etc.), que promueva el desarrollo de la convivencia familiar a través de la organización de salidas familiares por cuadras entre padres e hijos, celebraciones sociales, encuentros deportivos y conversatorios, la sensibilización y cualificación para la formación de nuevos hogares a través de talleres de capacitación y asesoría profesional sobre la convivencia en pareja y las relaciones psicoafectivas y del fortalecimiento de las consejerías familiares para que atiendan los casos de violencia intrafamiliar y el maltrato infantil.
En sexto lugar, la implementación de procesos de educación ciudadana que promuevan en la comunidad las actitudes y habilidades para la participación ciudadana, que hagan énfasis en la concientización política, el empoderamiento y el desarrollo de una cultura democrática en el barrio. Para ello proponen la creación de una Escuela de Liderazgo para la democracia y la participación comunitaria que impulse el fortalecimiento de los grupos y organizaciones comunitarias del barrio.
En séptimo lugar proponen la creación y adecuación de polideportivos para realizar actividades recreativas y culturales como la construcción de una pista de atletismo, una ciclo vía y un gimnasio y que se proyecte sobre la comunidad promoviendo la creación y dotación de espacios públicos de recreación y deporte para los niños, jóvenes, adultos y ancianos partiendo de los espacios existentes en los barrios.
Y en octavo lugar el desarrollo de programas educativos para la protección y la conservación del medio ambiente en el barrio, la ampliación y adecuación de viviendas, el desarrollo de campañas de siembra y cuidado de la flora en sus diferentes expresiones (árboles, flores, plantas, etc.) que incluya el enlucimiento de cuadras y antejardines.
Indudablemente, una de las conclusiones que se derivan de esta serie de propuestas es la importancia de promover la creación de nuevas formas de institucionalidad, tales como las casas de la cultura de la convivencia, los fondos de ahorro comunitario, los centros de atención al menor y a la familia, los nuevos centros de salud, los polideportivos, las escuelas de liderazgo, los restaurantes escolares y comunitarios, que den respuesta a la cultura de la convivencia que se desea crear. Una nueva cultura de la convivencia debe estar respaldada por una nueva estructura social que garantice el mantenimiento y generación de significados que orienten la realización de mejores formas de vincularnos afectivamente entre las personas en el nivel de la comunidad y entre los funcionarios institucionales y la población.
Para ello se necesitan grandes transformaciones, y ellas pueden ser posibles si insistimos en vincularnos entre nosotros como Red de Promoción del Buen Trato de una manera más afectuosa y comprometida.
Referencias
-Alberoni, F. (1980). Enamoramiento y amor. Barcelona: Gedisa.
-Arango, C., Campo, D. y otros. (2002). Pedagogía para la convivencia y la democracia. Modelo EDUPAR. Cali: Artes Gráficas del Valle.
––– (2001a). Hacia una psicología de la convivencia. Revista Colombiana de Psicología, 10, 79-89.
––– (2001b). Psicología de la convivencia. Una experiencia de Investigación-Acción- Participativa en Colombia. XXVIII Congreso Interamericano de Psicología. Santiago de Chile (en prensa).
––– (2000). Educación para la convivencia en contextos comunitarios. Informe de investigación. Santiago de Cali: Universidad del Valle-Colciencias.
––– (1995). El rol del psicólogo comunitario en la Comunidad Valenciana. Tesis doctoral, Universidad de Valencia (España).
-Berger,P. & Luckmann,T. (1968). La construcción social de la realidad. Buenos Aires: Amorrortu Editores.
-Cassel, J. (1974). Psychosocial process and stress: Theoretical formulations. International Journal of Health Services, 4, 471-482.
-Cameron, G. (1990). The potential of informal social support strategies in child welfare. En M.Rothery y G. Cameron (comps.), Child maltreatement: Expanding our concept of helping, Hillsdale, Nj: Erlbaun.
-Caplan, G. (1974). Support Sistems. En G. Caplan (Ed.), Support systems and community mental health. Nueva York: Basic Books.
––– (1986). Recent developments in crisis intervention and in the promotion of support services. En M. Kessler & S.E. Goldston (comps.), A decade of progress in primary prevention. Hanover: University Press of New England.
-Cobb, S. (1976). Social support as a moderator of life stress. Psychosomatic Medicine, 38, 300-314.
-Cohen, S. & Syme, S.L. (1985). Issues in the study and application in social support. En S. Cohen & S.L. Syme (Eds.), Social Support and Health. Nueva York: Academic Press.
-Cowen, E.L. (1967). Emergent approaches to mental health problems, An overview and directions for future work. En E.L. Cowen, E.A. Gardner & M. Zax (comps.), Emergent approaches to mental health problems. Nueva York: Appleton- Century-Crofts.
-Duhl, L.J. (1963). The changing face of mental health. En L. J. Duhl (comp.), The urban condition: People and policy in the metropolis. Nueva York: Basic Books.
-Dunham, W.H. (1959). Sociological theory and mental disorder. Detroit: Wayne State University Press.
-Durkheim, E. (1951). Suicide: A study in sociology. Nueva York: Free Press.
-Epley, S.W. (1974). Reduction of the behavioral effects of aversive stimulation by the presence of companions. Psychological Bulletin, 81, 271-283.
-Fairweather, G.W., Sanders, D.H., Cressler, D.L. & Maynard, H. (1969). Community life for the mentally ill: An alternative to hospitalization. Chicago: Aldine.
-Farish, R.E. & Dunhan, W.H. (1939) Mental disorders in urban areas. Chicago: University of Chicago Press.
-Festinger, L. (1954). A theory of social comparison processes. Human Relations, 7, 117-140.
-Gerard, H.B. (1963). Emotional uncertainty and social comparison. Journal of Abnormal and Social Psychology, 66, 568-573.
-Giddens, A.(1992). Modernidad y subjetividad. Zona Erógena, año 3, Nº 10, Buenos Aires. Citado por Dabas, E.N. (1993), Red de Redes. Las prácticas de intervención en redes sociales. Buenos Aires: Paidós.
-Gottlieb, B.H. (1992). Quandaries in translating social support concepts to intervention. En H.O.F. Veiel & U. Baumann (comps.), The meaning and measurement of social support. Nueva York: Hemisphere.
––– (1983). Social support strategies: Guidelines for mental health practice. Beverly Hills, CA: Sage.
––– (1981). Social Network and Social Support. Beverly Hills, CA: Sage.
-Gracia, E.(1977). El Apoyo social en la intervención comunitaria. México: Paidós.
-Gracia, E., Herrero, J. & Musitu, G. (1995). El apoyo social. Barcelona: PPU.
-Gracia, E. & Musitu, G. (1990). Integración y participación en la comunidad: una conceptualización empírica del apoyo social comunitario. En G. Musitu, E. Berjano & J.R. Bueno (comps.), Psicología Comunitaria. Valencia: NAU Llibres.
-Gurin, G., Veroff, J. & Feld, S. (1960). Americans view their mental health: A nationwide interview survey. Nueva York: Basic Books.
-Hinkle, L.E. & Wolf, H.G. (1978). Health and social enviroment: experimental investigations. En A.H. Leigton, J.A. Clausen & R.N. Wilson (Eds.), Explorations in Social Psychiatry. Nueva York: Basic Books.
-Jemmott, J. & Locke, S. (1984). Psychosocial factors, immunologic mediation and human susceptibility to infectius diseases: How much do we know? Psychological Bulletin, 95, 78-108.
-Kelly, J.G. (1966). Perspectives on ageing and families. En H.L. Kending (comp.), Ageing and families: A support network perspective. Londres: Allen & Unwin.
-Kessler, R.C. & Mcleod, J.D. Social support and mental health in community samples. En S. Cohen & S. L. Syme (Eds.), Social support in health. New York: Academic Press.
-Krantz, D., Grundberg, N. & Baum, A. (1985). Health Psychology. Annual Review of Psuchology, 36, p. 349-383.
-Laing, R.D. (1971). Intervención terapéutica en situaciones sociales. En El Cuestionamiento de la Familia. Buenos Aires: Paidós.
-Latane, B., Eckman, J. & Joy, V. (1966). Shared stress and interpersonal attraction. Journal of Experimental Social Psychology (Supplement 1), 92-102.
-Lazarus, R. (1966). Psychological stress and the coping process. Nueva York: McGraw-Hill.
-Lin, N. (1986). Conceptualizing social support. En N. Lin, A.Dean & W. Ensel (comps.), Social support, life events and depression. Nueva York: Academic Press.
-Maturana, M. (1991). El sentido de lo humano. Santiago de Chile: Dolmen Ediciones.
-Mckenzie, R. (1926). The ecological approach to the study of the human community. En R. Park & E. Burgess (comps.), The city. Chicago: University of Chicago Press.
-Mead, G.H. (1934). Mind, Self and Society, from the standpoint of a social behaviorist. Chicago: The University of Chicago. (Buenos Aires: Paidós, 1953).
-Moore, D.L., Byers, D. & Baron, R.S. (1981). Socially mediated fear reduction in rodents: Distracction, communication, or mere presence? Journal of Experimental Social Psychology, 17, 485-505.
-Park, R. & Burguess, E. (1926) (Eds.). The city. Chicago: University of Chicago Press.
-Rees, W. & Lutkins, S. (1967). Morality and bereavement. British Medical Journal, 4, 13-16.
-Sánchez Vidal, A. (1988). Psicología Comunitaria. Bases conceptuales y métodos de intervención. Barcelona: PPU.
-Sanz, F. (1995). Los vínculos amorosos: Amar desde la identidad en la Terapia del Reencuentro. Barcelona: Kairós.
––– (1993). Psicoerotismo femenino y masculino: La integración desde la perspectiva del reencuentro. Jornadas de Feminismo, Ecología y Pacifismo. Jornadas por la Paz. Orense.
-Sarason, S.B. (1974). The psychological sense of community: Perspectoves for a Communitu Psychology. San Francisco: Josey-Bass.
-Schachter, S. (1959). The psychology of the afiliation. Stanford, C.A.: Stanford University Press.
-Schwarzer, R. & Leppin, A. (1989). Social support and health. Psychology and Health, 3, 1-15.
-Seidman, O., Bensen, S.B., Miller, I. & Meeland, T. (1957). Influence of a partner on tolerance for a self-administred electric shock. Journal of Abnormal and Social Psychology, 27, 297-300.
-Speck, R. (1989). La intervención en red social: las terapias de red, teoría y desarrollo. Tomado de Elkaïm, M. y otros, Las prácticas de la terapia de red. Barcelona: Gedisa.
-Stroebe, W., Stroebe, M., Gergen, K.J. & Gergen, M. (1982). The effects of bereavement on morality: A social psychological analysis. En J.R. Eiser (comp.), Social psychology and behavioral medicine. Nueva York: Wiley.
-Thomas, W. & Znaniecki, F. (1920). The polish peasant in Europe and America. Nueva York: Alfred A. Nnopf.
-Vaux, A. (1988). Social support: Theory, research, and intervention. Nueva York: Praeger.
-Veiel, H.O.F. & Baumann, U. (1992). The many meanings of social support. En H.O.F. Veiel & U. Baumann, The meaning and measurement of social support. Nueva York: Hemisphere.
Revista de Investigación y Desarrollo vol 11, n° 1 ( 2003) pags 70- 103 |

