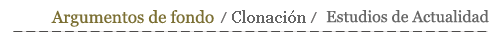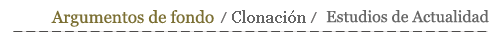Rafael Serrano
Las sospechas, finalmente confirmadas, de que Hwang Woo Suk falsificó su famoso estudio sobre células madre embrionarias, ha movido a la comunidad científica a reflexionar. Los temas de examen son si existen hoy demasiados incentivos para el fraude, cómo puede publicarse un trabajo adulterado en una revista de primera fila sin que se detecte el engaño, y el papel de los medios de comunicación.
Según el trabajo publicado en la edición digital de "Science" el 19 de mayo (el 17 de junio en la edición impresa), Hwang había obtenido once líneas de células madre a partir de embriones clónicos, genéticamente idénticos a nueve enfermos (ver Aceprensa 67/05). A su vez, los embriones (aunque Hwang decía que eran solo masas celulares) se habían creado con óvulos donados, a los que se había extraído los núcleos para sustituirlos por los de células de los pacientes.
Ahora resulta que eso no era verdad. Primero se descubrió que parte de los óvulos habían sido obtenidos de forma irregular, donados por subalternas de Hwang en el laboratorio o por otras mujeres a cambio de dinero, cosa que Hwang acabó por reconocer, después de haberlo negado durante meses (ver Aceprensa 133/05). Luego, una investigación de la Universidad Nacional de Seúl, donde trabajaba Hwang, descubrió que en el experimento solo se habían obtenido dos líneas celulares, y que se manipularon los datos para hacer creer que eran once. El comité de investigación comprobará si las dos líneas manejadas son realmente clones de pacientes. También revisará los otros dos célebres trabajos de Hwang: el de la primera clonación humana, aparecido el año pasado en "Science" (ver Aceprensa 26/04), y el del primer perro clónico, publicado por "Nature" en agosto último.
Hwang admitió las manipulaciones pocas horas después de que el comité de investigación las diera a conocer, y renunció a su puesto de profesor en la Universidad. Pero mantuvo que, pese a todo, había desarrollado el único método existente hasta ahora para obtener células madre clónicas. Sin embargo, el comité hace una corrección significativa al respecto. Un gran escollo para la clonación llamada "terapéutica" es la dificultad de conseguir suficientes óvulos, pues con cada tratamiento de estimulación ovárica solo se pueden obtener unos diez por donante. Hasta ahora se creía que Hwang había logrado aumentar mucho el rendimiento, pues en 2004 había necesitado 242 óvulos para crear un embrión, y en 2005 dijo haber sacado once líneas celulares a partir de 185 óvulos. Ahora sabemos no solo que las líneas conseguidas son a lo sumo dos, sino además que –como también ha descubierto el comité de investigación– en el experimento se usaron muchos más óvulos, en número aún no determinado.
Carrera hacia la fama
Conocido el fraude, se buscan explicaciones. Muchos señalan el exceso de competitividad y las grandes sumas de dinero en juego, que fomentan la figura del científico "vedette". La investigación es un trabajo paciente y oscuro, que por lo general rinde frutos a muy largo plazo. Pero también es cara, y –vanidad y codicia humanas aparte– exige atraer y mantener el interés de las fuentes de financiación, que no siempre están dispuestas a esperar tanto. A la vez, la fama, los premios y las patentes se reservan para el que llega primero. De modo que hay una "presión enorme para ser extremadamente productivo y estar en cabeza", dice Donald Kennedy, director de "Science" ("International Herald Tribune", 23-12-2005).
Quizá Kennedy podría decir algo parecido de su propia revista. También a las publicaciones científicas puede alcanzar el afán de llegar antes que los competidores, pues no es lo mismo publicar una primicia que el segundo experimento con éxito. Y esta prisa es evidente en el caso de la clonación "terapéutica". En torno a este campo, que "Science" ha recomendado en su página editorial, se han sembrado exageradas esperanzas de hallar remedio a la diabetes, el alzheimer, la parálisis por lesión medular… Se ha buscado así el apoyo del público, sin decirle que las posibilidades de éxito son inciertas y que las terapias, si llegan, están aún muy lejos.
Pero algunos quieren tener pronto algo que enseñar, sin resignarse a pasar primero largos años ensayando con modelos animales. Hwang, a los que le reprochaban que iba demasiado deprisa, contestaba que enfermos desesperados estaban aguardando ayuda, y sería inmoral abandonarlos. Sus éxitos rápidos le convirtieron en un héroe nacional y le valieron generosas subvenciones del gobierno coreano.
Revisión fallida
La siguiente cuestión es cómo la criba de "Science" dejó colar semejante impostura. El trabajo firmado por Hwang y otros 24 autores pasó por tres revisiones y tardó dos meses en recibir el visto bueno, un mes menos que la media. El problema, explicaba la directora ejecutiva de "Science", Monica Bradford, es que los revisores dan por supuesto que los datos son verdaderos, y se limitan a comprobar si los datos sustentan las conclusiones ("New York Times", 18-12-2005).
Aun así, llama la atención, como señalaba la profesora de bioética Laurie Zoloth unos días antes de que se confirmara la trampa, "cómo una sola persona [Hwang] pudo haber engañado a los 24 colaboradores que firmaron con él el estudio, todos los cuales en su día parecían dispuestos a reconocer el trabajo como propio" ("ibid".). Parte de la explicación es que Hwang había distribuido a sus colaboradores en distintos equipos, cada uno especializado en una fase del proceso de clonación. Gracias a esta división del trabajo, que mereció la admiración de otros científicos, solo Hwang y posiblemente unos pocos más conocían la verdad. La mayoría de los coautores del estudio no habían visto nunca las células clónicas que Hwang decía haber obtenido.
El caso de uno de ellos, Gerald Schatten (Universidad de Pittsburgh), es revelador de ciertas prácticas relativas a la revisión y publicación de estudios. En noviembre, por sospechas sobre la donación de óvulos, Schatten abandonó la colaboración con Hwang. Al mes siguiente, cuando surgieron las dudas sobre la autenticidad del experimento, pidió a "Science" que retirara su nombre del artículo. Alegaba que, tras revisar de nuevo las tablas y datos publicados, había concluido que podía haber falsificación. Por tanto, Schatten fue engañado con la documentación elaborada por Hwang, y prestó su firma a un estudio en el que no había intervenido más que como asesor, y de cuya autenticidad no podía responder directamente. Esto ha sucedido porque existe la costumbre de engrosar la lista de firmantes de un artículo con nombres de científicos que no son autores propiamente dichos (ver Aceprensa 52/03). Tal práctica, al dar mayor apariencia de credibilidad, puede servir para encubrir un fraude, como en este caso.
Tal vez, pues, haga falta reformar los procedimientos de las revistas. Así opina Marc Peschanski, especialista francés en células madre: "Habría que completar la simple relectura por colegas ["peer-review"] con controles biológicos" ("Le Monde", 21-12-2005). Peschanski pone como ejemplo la comunidad de físicos teóricos: ellos se comunican sus trabajos antes de publicarlos, y los someten a una dura revisión. El problema, en el campo de las ciencias biomédicas, que tiene más implicaciones sociales y económicas, es que "revistas como ‘Nature’ y ‘Science’ no están verdaderamente a favor de este tipo de organización, que les haría perder su papel, su poder y sus recursos".
Altavoces acríticos
Finalmente, los medios de comunicación han sido altavoces de Hwang, que ha sabido usarlos hábilmente. "Hubiéramos querido –se quejaba Monica Bradford, de "Science"– que los autores empleasen tanto tiempo en hablar con nosotros como en celebrar ruedas de prensa" ("International Herald Tribune", 23-12-2005). Muchos medios han contribuido acríticamente al espectáculo. Ha habido una excepción notable: un programa de la cadena de TV coreana MBC, que tras recibir una denuncia anónima, logró hacer cantar a un colaborador de Hwang que ahora trabaja en Estados Unidos; pero lo logró –todo hay que decirlo– con medios inmorales: haciéndole creer que se había cursado orden de detención contra Hwang y filmando la conversación con una cámara oculta.
Desde luego, los medios no podían descubrir lo que no vieron los revisores de "Science". Pero es llamativa la docilidad con que no pocos siguieron el guión de Hwang y otros, cantando las maravillas de la clonación "terapéutica" y anunciando remedios hipotéticos. Con menos entusiasmo y una cabeza más fría podrían al menos haber informado de los problemas, como los relativos a la obtención de óvulos o al control de las células madre embrionarias, que tienden a formar tumores. Pero, por lo visto, ha vuelto a cumplirse la Primera Regla de Cohn sobre las páginas de salud, según la cual solo hay dos clases de noticias médicas: "se vislumbran esperanzas" y "se pierden las esperanzas". Y así pasamos tantas veces de la primera clase a la segunda.
Aceprensa 149/05 |