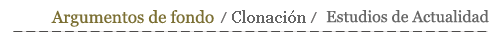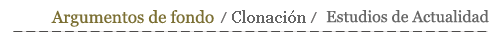Por Hugo Saúl Ramírez García
Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana
Resumen
La adopción de las nuevas tecnologías exportadas por los países en vías de desarrollo requiere un discernimiento de los supuestos prácticos asociados a su empleo. En estas páginas se examina en especial la diferencia entre praxis y poíesis, sin la cual solo hay utilitarismo, la discriminación entre los beneficiados por el desarrollo y la mayor parte de la población abandonada a su suerte y la posposición de las capacidades afectivas y el autodominio de la persona cuando se privilegian en exclusiva las capacidades productivas.
1. Introducción
La investigación realizada con células troncales, o Stem Cells, aparece hoy en día como una de las líneas de trabajo biomédico más prometedoras; con ella se pretende desarrollar novedosas estrategias clínicas que, aprovechando la capacidad de tales células para originar los tipos específicos de tejido humano, intentan dar una respuesta médica a padecimientos y disfunciones congénitas, degenerativas e incluso causadas por traumatismos, a través de un sofisticado procedimiento biotecnológico conocido como «terapia celular por reemplazo». Como resultado de varios estudios, se ha comprobado que las células troncales, también llamadas células madre, necesarias para llevar a cabo la terapia celular por reemplazo, tienen distintos orígenes: entre otros, pueden obtenerse del embrión humano en la etapa de blastocisto, de las células germinales primordiales del saco vitelino del embrión, e incluso de varios tejidos del cuerpo adulto, especialmente de la médula ósea.
A pesar de los inéditos resultados médicos que de estas investigaciones se espera, su desarrollo implica serias dudas de naturaleza ética, fundamentalmente cuando se emplean células madre embrionarias (Embrionic Stem Cells), cuyo aislamiento supone necesariamente la destrucción del embrión. Estrechamente asociada a esta última línea de investigación, ha sido colocada la denominada «clonación humana terapéutica» como una técnica a partir de la cual puedan obtenerse células madre embrionarias con un antecedente genético conocido, que se esperan más útiles para realizar transplantes con un alto índice de compatibilidad.
No obstante los evidentes daños y el sentido utilitario que despliegan ambas técnicas, han sido defendidas con apoyo en argumentos que intentan situar en el campo de la poiesis, los únicos criterios para diferenciar y elegir los derroteros de la biotecnología. A esto deben sumarse los intereses ya involucrados, sobre todo los de naturaleza económica que, bajo el estandarte del progreso científico, intentan imponer determinadas metodologías patentables o incluso ya patentadas, a fin de lograr el máximo rendimiento industrial, aplicando dogmáticamente un imperativo tecnológico para el cual aquello que es técnicamente posible, debe ensayarse. En la medida en que la discusión suscitada por la investigación con células troncales se enfoca, a final de cuentas, en la opción entre la ética o la lógica utilitaria como fuente para guiar la convivencia social, empelando palabras de Vicente Franch, estamos, sin duda, frente a una decisión en la que habría de esperar no solamente la participación de voces provenientes de algunas regiones donde, e el corto plazo, fácticamente pueden ser puestas en marcha esas biotecnologías ambivalentes. Sin embargo, es igualmente necesario reconocer que tal apertura a la participación está de alguna manera diferenciada: si bien es cierto que la lógica general de los argumentos en pugna es similar, los conceptos involucrados en cada discurso pueden ser empleados en diferentes formas, dependiendo del contexto de que se trate. Dicho de otra manera, a la par que se identifica la necesidad de un debate global sobre las implicaciones éticas de la investigación con células troncales, la manera concreta de participación en él será sensiblemente diversa: en los países del Norte, donde se produce la tecnología en cuestión, se nota una mayor presencia de argumentos emotivistas, así como de criterios que buscan asegurar un lugar en la vanguardia dentro del campo biotecnológico; en cambio, los países del Sur, receptores de la tecnología a través de la transferencia unidireccional, están influidos hondamente por los efectos ideológicos de la teoría de la modernización, fundamentalmente por el concepto de desarrollo como progreso unívoco, lineal e irreversible.
Considerando lo anterior el presente capítulo tendrá como objetivo central ofrecer un repaso panorámico de las dos opciones en pugna por situarse como paradigma de la contribución desde el Sur a las actuales discusiones en materia de Bioética.
2. Dilemas bioéticos para el Sur: el caso mexicano ante la clonación humana
Desde finales del año 2002 se ha suscitado en México un intenso debate bioético; su objeto directo se encuentra en las discusiones parlamentarias en torno a la regulación jurídica de la clonación humana.
Como es de esperar, el rumbo que siga este procedimiento legislativo determinará la tendencia general de la regulación jurídica de la biotecnología en este país. Concretamente, el debate está animado por dos iniciativas de reforma legislativa que pretenden modificar y añadir algunos artículos en la Ley General de Salud. Una de ellas, impulsada por el Partido Acción Nacional, tiene por objeto establecer un estatuto jurídico en donde fuera explícita la ilicitud de toda forma de clonación humana.
En oposición a la ésta moción, el Partido Verde Ecologista de México propuso un nuevo proyecto que incluye solo la prohibición limitada de la clonación humana, dependiendo de una determinación técnica llevada a cabo por un organismo público. Las diferencias más relevantes entre las dos iniciativas pueden sintetizarse en los criterios que caracterizan al control horizontal y vertical, según terminología empleada por Daniel Borrillo, en tanto que modalidades de la intervención pública sobre las innovaciones tecnológicas, concretamente las vinculadas a las Biociencias. La iniciativa de prohibición amplia del Partido Acción Nacional correspondería a un control horizontal en la medida en que abarca un género de técnicas y procedimientos reunidos por un denominador común, y que por lo tanto, deben ser regulados análogamente. Por su parte, el proyecto del Partido Verde Ecologista de México propone un control vertical donde se ensaya la distinción conceptual entre el procedimiento el producto, de tal manera que resulte lógico un tratamiento axiológico y jurídico desigual, donde algunos resultados u obtenciones del procedimiento técnico de la clonación humana sean declarados ilícitos, mientras que otros no.
Estaríamos frente a una forma de regulación ampliamente aplicada por la industria farmacéutica durante la segunda mitad del siglo XX, denominada también como procedimiento de «una puerta, una llave/ one door, one key». Como queda evidenciado a través de la comparación de las propuestas legislativas en materia de clonación humana, el debate bioético que tiene lugar en México es paradigmático de un país receptor de tecnología, de un país del Sur: refleja la disputa entre dos posturas divergentes, a saber, aquella que se apoya en la convicción de que el desarrollo de la sociedad está de alguna manera subordinado a los avances tecnológicos, y en este sentido exige, como requisito indispensable para un país como México, sopesar las decisiones bioéticas tomando siempre en cuenta, y de manera prominente, la utilidad material del progreso técnico. Y en oposición a la anterior, un conjunto de propuestas que intentan disminuir la influencia de los presupuestos tecnocráticos, sobre todo siguiendo una estrategia dirigida a la recuperación de sentido en la interpretación del desarrollo, y ello con el objeto de alcanzar una participación auténtica y autorizada en materia de Bioética, destacando el respeto irrestricto a la persona como el fundamento más sólido y adecuado para resolver los nuevos problemas asociados a las biotecnologías.
3. Desarrollismo e imperativo tecnológico: la postura se Suman Sahai y la Bioética liberal-utilitarista
Tal y como fue puesto de relieve en el apartado anterior, puede señalarse que la discusión en torno a la participación válida del Sur en los debates bioéticos está asociada muy estrechamente a la interpretación que suscite la idea de desarrollo, un concepto clave para comprender el desempeño de las sociedades contemporáneas. A este respecto, una de las posturas mismo, en tanto que necesidad histórica de progreso material, impone las condiciones de la reflexión en torno a la tecnología en general y a la biotecnología en particular. Se trata de una postura enmarcada en la ideología desarrollista, en la medida en que no solamente afirma la identificación del progreso humano con la expansión de las capacidades productivas que signifiquen un mayor bienestar, sino que además admite como cierta la existencia de diferencias de excelencia colectiva dentro de esos mismos parámetros materiales, gracias a las cuales puede suponerse que los caminos ha transitar desde una situación de menor, hacia otra de mayor desarrollo y bienestar, son siempre los mismos. Suman Sahai representa esta opinión llegando a negar la universalidad de la reflexión bioética: ésta corresponde a regiones y países que han consolidado una situación de bienestar material y prosperidad.
El principal argumento de Sahai descansa en el convencimiento de que la reflexión ética en torno a la tecnología es válida una vez que la racionalidad instrumental ha optimizado su empleo; esto es, cuando ya no es posible esperar expansiones hondas y sustanciales en las circunstancias materiales de una sociedad, vinculadas en términos causales al desarrollo tecnológico. En efecto, según esta autora, las preocupaciones y objeciones éticas acerca de la biotecnología, guardan cierta lógica con el contexto y situación económica de la sociedad que las sustentan: sólo cuando ésta cuenta con determinadas condiciones materiales que con toda seguridad no podrán ser mejoradas significativamente a través de la innovación tecnológica stricto sensu.
Dicho en clave historicista, el estado de desarrollo de determinadas sociedades hace oportuna la reflexión bioética, o en general, el ejercicio de la razón práctica en torno a la producción y empleo de nuevas tecnologías, como pueden ser las que se agrupan en el ámbito de las ciencias de la vida. Lo anterior pone de manifiesto cómo para esta postura la situación de los países en vías de desarrollo refuerza las exigencias del imperativo tecnológico, es decir, aquellas que confluyen en el mismo propósito utilitario de llevar a cabo todo aquello que es técnicamente posible.
Efectivamente, en las circunstancias que venimos analizando, el incumplimiento del imperativo tecnológico deviene una causa que explica la situación insuperable del subdesarrollo, por lo que se habría de limitar, o incluso eliminar, cualquier formulación de cuestionamientos prácticos en torno a la tecnología que, se confía, asegurará el mejoramiento de las condiciones de vida de poblaciones enteras.
Un país subdesarrollado, advierte Suman Sahai en este sentido, está obligado a aprovechar la potencia que ofrece la ciencia aplicada, por lo que no debe examinar la idoneidad ética de una tecnología concreta; en todo caso, debe limitarse a ponderar el empleo de tal tecnología en términos racionales, es decir, si con ella se logran los objetivos propuestos. Se trata de la subordinación del Homo sapiens al Homo faber en la medida en que confunde los cuestionamientos sobre la necesidad de llevar a cabo la práctica de toda innovación tecnológica, con el planteamiento de interrogantes acerca del progreso humano mismo; con mayor precisión, estamos frente a las coordenadas propias de la más fundamental experiencia de instrumentalidad, dicho con palabras de Hannah Arendt, donde se lleva al extremo el aforismo de que el fin justifica a los medios, y no sólo eso, además los produce y organiza.
En definitiva, el objetivo primordial de esta postura se dirige a allanar el camino hacia la plena autonomía de las ciencias aplicadas al fenómeno de lo vivo, así como al empleo extendido del imperativo tecnológico como única alternativa para solucionar un conjunto creciente de problemas que aquejan a la humanidad. De todo ello resulta una noción acerca de la Bioética donde ésta aparece como un apéndice impotente de la poiesis, inmersa en lo que autores como Ernesto Garzón Valdés y Rodolfo Vázquez llaman ética liberal, para la cual la dignidad del hombre está referida a la capacidad alguna, un plan de vida y un conjunto de ideales de excelencia humana.
Aquí, el mayor servicio que la reflexión ética puede prestar a la medicina, y en general a las biociencias y biotecnologías, es no establecer límites o imponer barreras considerando, en primer lugar, que éstas representan una merma en el ejercicio de la autonomía personal. Y en segundo, que la ética es, al final de cuentas, un medio impotente para establecer límites deónticos al quehacer científico en general, y al tecnológico en particular.
Como toda propuesta ética de corte liberal, queda fuera de toda duda el mérito que le es propio considerando la defensa que lleva a cabo a favor del principio de autonomía; sin embargo, esta postura bioética, que se pretende sigan sistemáticamente los países del Sur por cuenta de sus anhelos de progreso, no está exenta de fundadas sospechas.
a. En primer lugar, la negación del límite al quehacer científico y tecnológico, considerado paradójicamente como la actualización de la autonomía, provoca un vacío racional/práctico, que tiende a ser ocupado por el imperativo tecnológico, con el apoyo de la ideología cientificista, que, por su parte, pretende actualizar lo visual, cuantitativo y exacto como valores cardinales para lo humano. De este reemplazo resulta la ampliación de la llamada brecha científico-tecnológica, que, como
ha puesto de relieve Marcos Kaplan, es causa de «una situación general de interdependencia asimétrica y de jerarquía, articuladora de fuertes desigualdades» entre las regiones altamente tecnificadas y las que, de continuo, son receptoras pasivas en el flujo global de la tecnología. Una de las manifestaciones de esta relación asimétrica se localiza, precisamente, en la importación de tecnología como una
decisión ajena a los intereses de quien la recibe: «la tecnología importada ha sido elaborada y se incorpora a los países de implantación en función de necesidades y decisiones externas a los países mismos, sin consideración de sus condiciones específicas y de sus intereses propios».
En este sentido, la decisión más importante de la que podrían ser privados los países en vías de desarrollo, potenciales receptores
de la tecnología asociada al empleo de células troncales, será la de ponderarla éticamente: de manera incomprensible, en defensa de la autonomía esta postura propicia la ausencia de este mismo atributo cuando se trata de cuidar la vida indefensa del embrión.
b. En segundo lugar, con la aparente expansión de la autonomía por vía del aprovechamiento irrestricto de las posibilidades abiertas que ofrece la tecnología en general y la biotecnología en particular, se corre el grave riesgo de ampliar las incidencias negativas del fenómeno contemporáneo de despolitización, como puede ser la asunción, e incluso imposición pública de criterios obtenidos por caminos propios del individualismo metodológico y la tecnocracia gerencial. Como ha subrayado en este sentido José Miguel Serrano, el individualismo contemporáneo, y su nulo aprecio por la política, provoca que «un buen número de problemas contemporáneos relacionados con la biotecnología sean tratados como si fuesen problemas individuales.
El efecto es sin embargo paradójico, pues cuestiones tradicionalmente políticas, como por ejemplo, la definición del sujeto humano, relevantes para la comunidad, se dejan a la esfera individual (...). Se pretende que se trata de un asunto individual, preferentemente tratado por los expertos y en todo caso reducido a cuestiones éticas individuales en las que no se puede intervenir de una forma pública. El efecto, sin embargo, es que una determinada propuesta (...), es la que triunfa en la esfera política y en la legislación».
c. En tercer lugar, esta ética y bioética subyacentes a la mentalidad del Homo faber no supera la perplejidad inherente a todo utilitarismo, que se manifiesta en la incapacidad para comprender la diferencia entre «con el fin de» y «en beneficio de», entre pleno significado y utilidad, descrita magistralmente por Hannah Arendt, y que conduce a la volatilidad de todo fin, al transformarse en medio para otros fines. En efecto, aunque se predique que el límite de la autonomía liberal está en no hacer un daño a terceros34, este punto de vista puede no identificar claramente dónde se encuentra un fin en sí que, potencialmente, puede verse damnificado cuando exige respeto a la decisión autónomamente asumida, sobre todo por virtud del peso que en esta postura tiene una metodología autoreferencial: volenti non fit iniuria.
4. Hacia una aportación auténtica del Sur en materia de bioética: la exigencia de una buena tecnología más allá del desarrollismo
Los rasgos utilitaristas y desarrollistas que informan a la pretendida reflexión bioética para el Sur, motivan de éste una aportación auténtica. De hecho, el mismo proceso histórico contemporáneo de globalización contribuye en tal exigencia, sobre todo mediante la acción complementaria de las diferencias entre Norte y Sur, animada por una auténtica epistemología ecuménica, superadora del etnocentrismo y del relativismo. Creemos que tal aportación se inscribiría en lo que José María Barrio identifica como la exigencia de una buena tecnología, es decir, en el reclamo por una calificación del desarrollo y empleo de la técnica, acompañada de una honda reflexión teórica sobre lo que es el hombre, y en último término, sobre cómo debe conducirse con arreglo a lo que es.
En este orden de ideas es necesario reconocer que la defensa en torno a la oportunidad de una aportación en Bioética desde Sur, estaría apoyada por varias razones; aquí destacaremos sólo algunas de ellas donde aparece con mayor claridad un denominador común: la idea de desarrollo como camino hacia la paz, entendiendo por ésta no solamente la antítesis de la guerra sino, como señala Johan Galtung, aprovechando un matiz actual de eliminación de los temores irracionales, así como de promoción de la solidaridad, la tolerancia y la lealtad.
a. Sentido de la Bioética: de la poiesis a la praxis.
Tal vez la aportación más significativa generada desde el Sur a la reflexión bioética, gira en torno a la recuperación del carácter práctico en las decisiones que tienen que ver con la biotecnología. En concreto, la contribución a la que queremos hacer referencia estaría dirigida a poner de manifiesto el carácter emancipatorio del ejercicio de la responsabilidad, como una respuesta al uso inobjetable de la tecnología. Se trata de una de las exigencias más importantes del proceso histórico de descolonización, e implica el abandono de los puntos de vista «desde arriba», que acompañan a esa sensación de control asociada a la omnipotencia tecnológica.
A la cabeza de este punto de vista se encuentra el concepto gandhiano de libertad, como referente para superar la cultura de la opresión, amparada actualmente bajo el discurso del progreso necesario, el aumento de la riqueza y de la seguridad en el control de la naturaleza. Gandhi entiende que el anhelo por la libertad no se reduce al sentido más frecuente según el cual los oprimidos son uno por encontrarse subyugados bajo el mismo poder opresivo, sino que considera que el opresor también está atrapado en la cultura de la opresión: vive en un estado paranoico, bajo la esclavitud del miedo a perder la capacidad de dominio. De ahí que la libertad auténtica sea alcanzada por todos simultáneamente: quienes ejercen el dominio junto con los dominados; y bajo las mismas circunstancias: al cesar la relación de sometimiento. La síntesis de este enfoque fue expuesta por el propio Gandhi en los siguientes términos: «No puedo conservar intacta la libertad, más que demostrando mi benevolencia por el conjunto de la comunidad humana». Llevada al plano de la Bioética, esta noción de libertad pone de manifiesto cómo detrás del afán de omnipotencia tecnológica, está el vacío que deja el abuso sobre la naturaleza, actualizado en un futuro incierto: el hombre ptolemáico, empleando terminología de Sergio Cott, se esclaviza pensando que es libre para optar entre varias opciones, según se aprecia actualmente en el fenómeno del consumismo. Y lejos de conocer más profundamente la realidad, la ignora; siendo el ejemplo más claro de este paradójico fenómeno, la incapacidad del experto de conocer más allá de los márgenes de su especialidad.
Por todo ello, advierte la ecofeminista hindú Vandana Shiva, es necesario aligerar el peso histórico de la civilización como proyecto predominantemente tecnológico, e insistir en conservar los vínculos de interdependencia entre los hombres, así como entre la humanidad y la naturaleza, reconociendo en ésta última una fuente de significados comprensibles para el ser humano, idóneos para orientarlo desde el plano práctico.
b. La crítica a la ideología del desarrollo y a su concreción en clave tecnocrática
Una de las piezas más relevantes de la aportación del Sur al razonamiento bioético está asociada directamente con una fundamentada crítica a la ideología del desarrollo. En efecto, la mayor parte de tienen como telón de fondo un reclamo elemental de justicia que se dirige a compensar la permanente marginación de quienes reciben la tecnología a la hora de decidir la oportunidad y bondad de su aplicación: paradójicamente, ha comprobado en este sentido Vandana Shiva, la opinión menos escuchada y respetada es la de aquellos que sufren la imposición de una tecnología que, según el plan trazado a distancia, estaba destinada a propiciarles un alivio material. Para describir con mayor detalle este fenómeno mencionada autora ha propuesto el término económica, social y política obviadas mientras se realiza una aplicación inapelada de la tecnología, en cumplimiento estricto de los modelos de desarrollo.
Así, oponiéndose a la postura de Suman Sahai, Vandana Shiva defiende la universalidad de la reflexión bioética, y en particular aboga por el reconocimiento de autoridad a las aportaciones que en este sentido se producen en los países del Sur. En Bioethics: A Third World issue, critica el reduccionismo que provoca una visión asentada exclusivamente en la eficiencia tecnológica, argumentando que el pretendido discurso a favor del desarrollo sin restricciones, es en realidad una manifestación de colonialismo intelectual y absolutismo tecnocrático: se trata de un recurso ideológico que oculta el propósito por imponer un pensamiento monolítico que se dice superior y universal, impenetrable por la crítica, que se superpone a todas las culturas y formas autóctonas de conocimiento, controlándolas y dominándolas bajo la consigna de que la aplicación tecnológica del conocimiento científico, es el camino único al bienestar humano.
Un claro ejemplo de esta denuncia contra el desarrollismo en clave bioética se ha dirigido, específicamente, hacia las políticas demográficas respaldadas por criterios neomalthusianos; en concreto ha sido criticada la idea de superpoblación, como freno del desarrollo: no se trata de un concepto científico, han advertido María Mies y Vandana Shiva, sino de un artificio ideológico a través del cual, diversas poblaciones del Tercer Mundo han sido sometidas a un control coercitivo de la natalidad, vulnerando la dignidad humana al tratar a las personas como medios y no como fines en si. Estos programas de control natal, así como el empleo de biotecnologías realizadas con células madre embrionarias, materializan un triage utilitario que intenta imponerse con el argumento de que, en el prime caso, bajo las actuales condiciones de escasez no es posible contar con bienes suficientes para satisfacer las necesidades de todos, y en el segundo, de que los beneficios que teóricamente pueden derivarse de la investigación con células madre embrionarias, son prioritarios respecto de la protección que merece la vida humana embrionaria antes de la anidación.
La contribución más relevante que aquí puede ser apuntada radica, junto a la exigencia de justicia a la que se ha hecho mención, en la crítica a la mentalidad tecnificada, específicamente a la trivialización de la violencia y de los daños que causa cuando los califica como problemas técnicos de segunda generación y no como conductas éticamente reprochables. Desde la perspectiva del Sur, los daños causados por acción de las nuevas tecnologías no pueden ser descritos genéricamente como un nuevo problema técnico, como una gestión imperfecta de los recursos, o como la inadecuación transitoria entre naturaleza y tecnología.
Se trata de problemas éticos, porque impactan negativamente, desde el primer momento, sobre la propia humanidad representada en los desposeídos, las mujeres, los niños, los no-natos. Lo mismo cabría decir en materia de reproducción asistida, donde la aparente ganancia en libertad y autonomía para las mujeres que resulta del empleo de un conjunto de técnicas, pierde valor al considerar los perjuicios sufridos por ellas mismas y sus hijos cuando pasan del status de sujetos al de objetos sometidos a observaciones, experimentaciones y manipulaciones. En consecuencia, según este punto de vista, es de esperar que frente a los problemas suscitados por la aplicación de la tecnología, sea superado el esquema reactivo que se limita a la rectificación meramente técnica, mediante instrumentos alternativos o correctivos, por un conjunto de respuestas con base antropológica, es decir, que hunda sus razones en la autocomprensión del ser humano y de sus relaciones con los demás.
c. La recuperación de la legitimidad afectiva en torno de la tecnología.
Según Bertrand De Jouvenel, el progreso humano se pone de manifiesto a través de los niveles de perfección que el hombre va alcanzando en diferentes aspectos. Entre ellos destaca la cultura intelectual como expresión de las capacidades mentales, y la cultura afectiva, tal vez la más importante, y que consiste en «el desarrollo de las facultades asociadas al afecto, es decir, facultades de sensibilidad que se traducen en la capacidad de goce de las cosas y de la compañía de nuestros semejantes». Teniendo en cuenta lo anterior, sería del todo discutible que el nudo desarrollo de las fuerzas productivas, como sostiene el materialismo en general, pueda suponer el desarrollo del hombre. Surge, en este sentido, la pregunta: ¿Es el sistema tecnocientífico una estructura decadente? En opinión de De Jouvenel si, en la medida en que carece de la más importante de las modalidades de legitimidad: la afectiva; éste es el tipo de legitimidad al que se apela desde Sur.
Efectivamente, desde un plano epistemológico, la perspectiva de los países del Sur no parece comprometer la necesaria y realista vinculación entre la esfera pública y la realidad privada al momento de desarrollar una reflexión del tipo que exige la Bioética: en la medida en que no distingue axiológicamente entre actividades humanas que culturalmente son manifestación de la diversidad, una perspectiva bioética del Sur afirmaría la continuidad de las decisiones políticas vinculadas al empleo de la biotecnología con la vida diaria, y en este sentido, se propondría concretar un intento de superación de la cultura del experto, donde la mayoría de las personas quedan reducidas a la categoría del consumidor impotente, ignorante y controlado a distancia.
Frente a la cultura del experto, se propone una actitud inclusiva y participativa, fundamenta en una clara certeza: la tecnología no es fatalmente necesaria, su empleo no es un acontecimiento de carácter inevitable e irresistible, producto de la naturaleza de las cosas; es posible resolver múltiples problemas sin recurrir unilateralmente a ella, lo cual urge a la asunción de responsabilidades compartidas, que superen el monismo del experto. Dicho de otra manera, si bien forma parte ya de la realidad cotidiana, la tecnología en general y la biotecnología en particular han de mantenerse en el lugar que les corresponde, en el del instrumento, no así la persona y la dignidad que le es intrínseca.
Conclusión
Por último, y a manera de conclusión, podríamos decir que las contribuciones del Sur al diálogo en Bioética aquí expuestas, son susceptibles de concretarse de muy diversas maneras. Particularmente en el plano de lo jurídico, a través de la actualización del derecho al desarrollo bajo las claves reconocidas a los derechos humanos de tercera generación, sobre todo la nota de inalienabilidad.
El derecho al desarrollo, en tanto derecho de tercera generación, o si se prefiere de solidaridad, se basa en una visión antropológica donde la interdependencia es uno de los rasgos esenciales que caracterizan al ser humano: éste es un ser ontológicamente interdependiente no sólo respecto de los otros, sino también con relación a la naturaleza.
A partir de este reconocimiento se perfila la participación que da forma a la responsabilidad como una exigencia concomitante al ejercicio mismo del derecho. En este sentido, se ha puesto de relieve que los derechos de tercera generación sitúan en un primer plano la nota de la inalienabilidad, en la medida en que colocan bajo sospecha los rasgos de la exclusividad y de la libre disposición, y los sustituyen por la administración responsable y el reconocimiento simultáneo de obligaciones, con el objetivo fundamental de evitar daños irreversibles de alcance colectivo.
Concretamente, en la perspectiva bioética desde el Sur no sólo se contempla el derecho a aprovechar las ventajas y los recursos que puede proporcionar la innovación tecnológica, como en el caso de los protocolos de investigación con células madre y la clonación humana, sino que se apela al uso responsable de las posibilidades técnicas y consecuentemente, la admisión de límites a la intervención humana sobre la naturaleza lato sensu. A nuestro modo de ver, es paradigmática de esta posición la propuesta hecha por el gobierno de Costa Rica para elaborar, en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, una Convención Internacional para Prohibir la Clonación Humana en Todas sus Formas. Se trata de una iniciativa cuyo objetivo primordial es contribuir en el proceso de negociaciones en virtud de las cuales, durante la Quincuagésimo Octava Asamblea General, la comunidad internacional deberá decidir si ha de trabajar en una prohibición amplia de todas las formas de clonación humana o si por el contrario, elaborará tan sólo una prohibición limitada a la clonación reproductiva de seres humanos; y ello a través de tres propuestas concretas:
a) La definición del crimen de clonación humana (artículo 2);
b) La obligación de los Estados parte de tipificar este crimen, establecer jurisdicción ad hoc, y punir o extraditar a quienes lo lleven a cabo (artículos. 3, 5, 7, 8), así como la de adoptar medidas preventivas respecto de estos actos, incluyendo la regulación de los experimentos con material genético humano (artículo. 12); y
c) El establecimiento de una serie de disposiciones para facilitar la cooperación judicial y policial en la materia (artículos. 9 y 10). Como puede leerse en el Preámbulo del proyecto en cuestión, el fundamento de la propuesta descansa en la certidumbre de que el desarrollo de las técnicas por las que se materializan los actuales logros médicos, es compatible con una reflexión inclusiva, seria y profunda con relación a su idoneidad ética, y de que el beneficio auténtico del progreso científico corre paralelo al respeto de la dignidad de la persona y el cumplimiento consiguiente de los derechos humanos fundamentales.
Es posible observar cómo esta iniciativa sintetiza las principales líneas propositivas del Sur en materia de Bioética, en la medida en que intenta superar lo que Bertrand De Jouvenel denomina como faire aller o «dejar andar», es decir, aquella actitud que ve un valor en el mero transcurrir de un proceso, como lo es el desarrollo tecnológico de las ciencias de la vida, de tal forma que aquello otrora concebido como coadyuvante de un bien social, ha tomado el carácter de fin en sí, de ahí que la moción costarricense considere un imperativo garantizar que la nuda inercia no devenga el patrón referente para la historia de la humanidad.
El autor es catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana en México, D. F.
hsramire@mx.up.mx
Disponible en Cuadernos de Bioética ISSN: 1132-1989 http://www.cuadernos.bioetica.org
|