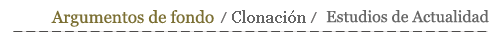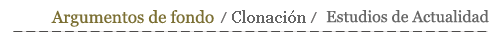Natalia López Moratalla
La Biotecnología y su capacidad de manipular la vida humana en sus inicios reclaman una respuesta urgente los interrogantes que plantea la realidad del embrión humano. ¿Cuándo se reconoce la existencia de un nuevo individuo de nuestra especie? ¿Toda manipulación técnica de células germinales conlleva el inicio de una nueva vida? ¿Puede afirmarse la condición de persona de un embrión, apenas formado, sin maduración, ni siquiera incipiente, del sistema nervioso, que le capacite para manifestarse como persona única e irrepetible? La respuesta a estas preguntas es crucial en un debate acerca de la condición tanto del embrión humano engendrado, fecundado in vitro, crioconservado durante un tiempo en las clínicas de fecundación asistida, producido por clonación, etc. como la protección que merece.
La cuestión no se plantea con relación a la pertenencia a la especie; en efecto, cada viviente es necesariamente individuo de la especie, que forman quienes comparten el mismo patrimonio genético. Cada nuevo ciclo de transmisión de vida humana se inicia a partir de una célula única -denominada cigoto- formado por la fecundación del gameto materno, el óvulo, por un gameto paterno, el espermatozoide. La emisión del mensaje genético da lugar a la formación del individuo adulto, y este una vez alcanzada la madurez sexual, producirá a su vez gametos, que potencialmente pueden reiniciar un nuevo ciclo, si son fecundados.
La cuestión que se plantea en estos debates es doble y ambas partes están íntimamente relacionas. Una es la configuración de la materia de la que se puede afirmar el carácter de individuo de una determinada especie. O dicho de otro modo ¿puede afirmarse que toda célula procedente de la fusión de gametos femeninos y masculinos (o por activación partenogenética de un óvulo o por transferencia de un núcleo somático a un óvulo) es un cigoto?; y, por tanto, al conjunto de células que se deriven de ella ¿se puede considerar, siempre y propiamente, un embrión?
La respuesta no es simple. En principio, y atendiendo sólo a las características morfológicas, de un conjunto de células con fenotipo embrionario, y que están creciendo en un medio adecuado, se podría afirmar tanto que son células humanas vivas en multiplicación, como que son un embrión precoz (o temprano, en fase previa a la implantación). Más aún, algunos niegan a cualquier embrión temprano el carácter de individuo, ya que consideran que no es más que un conjunto celular “pre-embrionario”, ordenado de tal modo que puede dar lugar tanto a uno como a dos individuos gemelos. En el sentido de este “pre” hay que hacer notar también que el término embrión temprano se ha aplicado también a una realidad bien distinta: el mal llamado embrión partenogenético porque no es un embrión. De modo natural, o provocado en el laboratorio como mostró el equipo de la empresa ACT, en el 2001, la activación de un óvulo sin fecundar, lo que siempre se definió como huevo huero, se multiplica y las células se organizan en un conjunto, una esfera, la mola, que nunca será un embrión porque nunca un simple óvulo activado fue un cigoto.
La ambigüedad de las respuestas a la pregunta acerca de qué es y qué no es, ni ha sido nunca, un embrión no es ambigüedad de la realidad viva. El criterio morfológico resulta insuficiente para definir con precisión de qué realidad se trata. Además, las manipulaciones técnicas, que el progreso científico ha hecho posible, provocan cambios intencionados en los procesos de transmisión de la vida, de acuerdo con los intereses que se persiguen, y por todo esto se necesita un notable esfuerzo de clarificación. Se requiere un criterio biológico nítido, que no deje lugar a dudas acerca de la diferencia real entre materia viva y viviente individual.
En el caso del hombre esta cuestión es esencial, ya que todo ser humano, y sólo el viviente de la especie Homo sapiens, es persona que reclama respeto. Por el contrario carece de realidad personal cualquier material celular con genotipo humano capaz de multiplicarse, tener alguna actividad biológica, pero que no constituye una realidad orgánica, unitaria; sencillamente no es un todo orgánico, no es un individuo.
La segunda cuestión que se plantea es si hay diferencia de realidad entre un embrión de pocos días que se desarrolla en el seno materno, y un embrión “almacenado” en unas condiciones concretas en el laboratorio, producido para reproducción artificial y sobrante, o producido para ser usado para investigación con fines terapéuticos. Es decir si un embrión “sin proyecto parental”, sin posibilidad de ser gestado, tiene el mismo carácter que el embrión en gestación, que se prepara a anidar en el útero materno.
Ciertamente el proceso de desarrollo es continuo con etapas que se suceden en el tiempo y en el espacio (en las diversas zonas del organismo en formación); y además, y de forma gradual, van emergiendo en momentos precisos propiedades nuevas, cualitativamente diferentes a las existentes en un momento anterior. Pues bien, como es propio de lo vivo, el “todo unitario” el organismo, no es igual, sino que es más, que la suma de las partes. Es un individuo, un hombre Y ese avance continuado hacia una progresiva complejidad cada vez mayor requiere el medio intracelular, el medio que suponen las otras células del mismo organismo y el medio materno en que se desarrolla la vida intra-uterina. Esto significa que la viabilidad real de un embrión precoz es plenamente dependiente de las circunstancias, de las condiciones del medio, en que se le sitúa.
La mayor parte de las argumentaciones en la línea de negar a la realidad embrión la condición de individuo, de hombre, reduciéndolo a la condición de simple “vida humana embrionaria” se basa en la cuestión de la escasa viabilidad de la vida en las primeras semanas. El carácter de persona, dicen, debe adquirirse después de un periodo de tiempo más o manos largo (bien sea por emergencia o bien por animación retardada), ya que resulta difícil pensar el sentido natural que puede tener tal ineficacia reproductora humana (algo así como un “derroche de almas”).
Parece obvio que es necesario establecer con rigor las bases genéticas moleculares y celulares que permitan definir si ha concluido una fecundación verdadera, y, por tanto, la realidad celular producida tiene las propiedades (el fenotipo) propias de un cigoto hombre, y que es por tanto capaz de comenzar el desarrollo embrionario. Cuando esto ocurre ha comenzado realmente la vida de un ser humano; y si no continuara y muriera pronto es propiamente un embrión vivo, pero inviable. Tal inviabilidad puede ser per se (porque tenga defectos genéticos o de los componentes intracelulares) o puede ser por falta de las condiciones del medio extraembrionario (materno o del laboratorio) necesarias para su supervivencia. Si fue realmente un individuo humano de pocos días han ocurrido dos cosas muy diferentes: en el primer caso que ha muerto de forma natural, en el otro que se le ha dejado morir, al ponerle en unas condiciones en las que no le era posible vivir.
Ahora bien no toda célula producto de la fusión de los gametos (o por transferencia de núcleos somáticos a óvulos, etc.) alcanza el fenotipo de cigoto y por tanto no ha sido un ser humano, no ha existido, aunque esa célula se multiplique y el conjunto se organice en estructuras embrioides, es decir con morfología similar al embrión de pocos días. Por el contrario un cigoto real, que comienza un desarrollo verdadero es un embrión humano; y si ha sido engendrado, o producido, lo es con independencia del destino que otros hombres le deparen.
Patrimonio genético, información genética y emisión del programa de desarrollo
En la actualidad se conocen detalles profundos de los procesos de autoorganización biológica y del funcionamiento de los sistemas vivos, que permiten explicar no sólo su complejidad, debida a su modo de organización, sino también la dinámica misma de la vida, como autoorganización de la materia. El logro más importante ha sido la comprensión de que el material genético, el DNA, es necesario. Pero el DNA no es todo. La idea de que en los genes heredados está todo (los caracteres propios de la especie, los propios del individuo concreto, las “instrucciones” para el programa de desarrollo) no es del todo correcta. Más aún, la expresión “programa de desarrollo” induce, a veces, a equiparar el proceso de desarrollo embrionario con un rígido programa de ordenador cuyas instrucciones predeterminasen por complo el resultado final.
La realidad biológica es bien diferente. El proceso está recibiendo continuamente nuevos datos sin los cuales la vida no puede continuar. Los organismos vivos tienen historia -guardan memoria de situaciones por las que han pasado previamente-, y por ello su proceso vital no viene definido exclusivamente por los genes. No bastan ni sólo las peculiaridades propias del mensaje genético heredado, ni sólo el entorno interno o externo. Ambos factores son necesarios. No todo está al principio, sino que la vida de cada individuo consiste en la “emisión” de la información genética que crece con la propia emisión, que se retroalimenta a medida que pasa el tiempo de vida. La existencia de cada individuo es el tiempo de la emisión ordenada de un conjunto de mensajes, que constituyen un programa de desarrollo, y en el cual las instrucciones van apareciendo paulatinamente a medida que el organismo se va configurando.
En este sentido la emisión del programa (lo que se ha denominado epigénesis reguladora) implica en primer término un primer nivel de información: es la información genética que contiene el DNA en cada célula. Esta información hace posible que en las células de los diversos tejidos y órganos esté el código genético entero y al mismo tiempo que la información esté regulada espacial y temporalmente, de manera que se diferencian o especializan las células en las diferentes líneas que forman los órganos y tejidos. Cada “parte” del organismo (órganos, tejidos, sistemas) se constituye con la información del grupo de genes que sólo se expresan, en momentos concretos, y sólo en las células que ocupan un lugar concreto del organismo. Por ello, la formación de cada una de las partes es dependiente de las condiciones de su medio propio, que es diferente en las diversas áreas del organismo y en cada etapa temporal.
Esto es muy importante, porque un conjunto de células diferenciadas, y más o menos ordenadas, no es un organismo; no constituye una unidad funcional y vital. Hay un segundo nivel de información que no está sin más en el DNA, sino que es un programa, que permite la regulación o coordinación de la emisión en cada célula armonizando toda la información. Esta información es la emergente: es el programa de desarrollo que se emite etapa a etapa; programa que no está previamente en el genoma. Que el programa comience a emitirse es una propiedad que emerge del proceso temporal de la fecundación de los gametos. Ese es el comienzo de la vida de un nuevo individuo.
En el patrimonio genético de cada uno, desde el momento en el que se constituye a partir de esa dotación genética particular heredada de sus progenitores – y presente en todas y cada una de sus células- está, y “escrita” en los genes la identidad de cada viviente. Ese primer nivel de información es su identidad biológica. Es innegable la referencia del viviente neonato, joven, maduro o envejecido, con el feto, embrión o cigoto que apareció con la fecundación de los gametos de sus progenitores. Y es igualmente innegable la diferencia de realidad, o de capacidad de operaciones, de un embrión de una, o de cien células, respecto de un feto o de un joven viviente o un anciano. Compaginar estos dos aspectos exige comprender que la vida, la existencia de cada uno, es la emisión del mensaje, escrito en la secuencia de bases del DNA. Algo semejante ocurre cuando se emite o canta una canción; la letra y las notas son el punto de partida, pero no es todo. Sólo en un momento preciso una voz empieza a pronunciar, en tono adecuado la primera palabra, y luego la segunda; y así sucesiva y armónicamente, con pausas y entonaciones, el mensaje completo, y hasta el final, y en un tiempo adecuado. Entonces se ha dado voz, se ha revivido con peculiaridades únicas, la misma canción.
¿Puede la ciencia biológica actual precisar cuándo y cómo empieza a emitirse un mensaje genético? ¿Podemos distinguir con precisión cuando sabemos que lo que se oye son los primeros acordes, o son sólo un simple tarareo sin sentido? La respuesta es que sí. Los datos, en su mayoría muy recientes, permiten distinguir la simple presencia de una dotación genética completa en la célula óvulo del proceso de preparación y armonización de todos los componentes celulares (y no sólo de los cromosomas) para que empiece a vivir un nuevo individuo; esto es, para que comience la emisión del mensaje que le constituye y le pertenece.
La fecundación es más que la fusión de los gametos
La afirmación de que cada viviente se origina en la fecundación de los gametos de los progenitores con la constitución del patrimonio genético aportado por ellos, siendo cierta, requiere matización. En efecto, no basta la fusión del material genético de los padres. Es preciso que ese material heredado esté en el interior de una célula con unas características muy precisas y se ordene en una conformación material muy concreta: aquella con la que el mensaje puede empezar a emitirse palabra a palabra y empezando por la primera.
En las horas que dura una fecundación se dan cita procesos perfectamente coordinados de tal forma que la célula con fenotipo cigoto difiere de cualquier otra célula, pues posee polaridad y asimetría, lo que demuestra que se ha constituido mediante un proceso de autoorganización, que es mucho más que una simple fusión:
- El cigoto hereda la polaridad del óvulo maduro y la amplía.
-La fecundación comienza con una activación mutua del óvulo y del espermio con la que se inicia una serie de cambios: el material genético materno se rejuvenece, el paterno se prepara desprendiéndose de las proteínas que mantenían su mensaje en silencio. El material de reserva guardado en el óvulo se reactiva. Los componentes celulares se reorganizan. Y todos los cambios están perfectamente sincronizados por los iones calcio que la llegada del espermio permite en la zona por la que penetra en el interior del óvulo.
El cigoto constituido a consecuencia de la activación mutua de los gametos paterno y materno, maduros, capacitados y en el medio adecuado, es una realidad nueva pues precisamente en ese momento, y sólo entonces, la capacidad de iniciar la emisión de un programa y crecer como organismo y no como un simple amasijo de células. Es decir, el verdadero cigoto es capaz de dividirse en dos células diferentes entre sí y diferentes a él. De esta forma se puede hablar con propiedad de un individuo que acaba de pasar por una etapa unicelular y es un organismo bicelular, tricelular, etc. A diferencia de lo que ocurre con cualquier otra célula, la primera y las sucesivas divisiones del cigoto son asimétricas; esto es, se acompañan de diferenciación celular, estructural y funcional.
El carácter de individuo que posee el cigoto no se alcanza en cualquier fusión de gametos; ni se alcanza, sin más, en el mero proceso de transferencia del núcleo de una célula somática a un óvulo: para que llegue ser un individuo (clónico) es necesario reprogramar la información del núcleo de una forma tan precisa que rejuvenezca y pueda empezar a emitir el mensaje por la primera palabra, como se hizo para obtener la oveja Dolly. De igual forma un huevo huero no es sin más un individuo formado por partenogénesis del óvulo: requeriría para fuera un hombre embrión que el núcleo presente en ese gameto, todo él femenino, pudiera ser convertido en mitad masculino y mitad femenino y todo él rejuvenecido. Todo proceso de generar un individuo requiere la actualización de la información genética, de manera que comience el programa de constitución y desarrollo.
El cigoto persona humana
Con la aparición de un viviente con fenotipo zigoto humano, una persona humana, se constituye una realidad con capacidades potenciadas al nivel especifico del hombre. Cada individuo de nuestra especie es persona: el ser del hombre es ser personal. Y es el ser personal –donado por Dios a cada uno al llamarle a la existencia- lo que refuerza, eleva, indetermina la emisión del mensaje genético humano (recibido en la dotación genética aportado por los padres) penetrándole de libertad. Es el carácter de persona lo que libera a cada hombre del sometimiento de lo biológico, del automatismo de los procesos biológicos. La emisión del programa genético del hombre está indeterminado en tanto que está abierto a incorporar la información que procede de su capacidad de relación, su relacionabilidad constitutiva, a la emisión del programa. Y a su vez se determina, se decide respecto a sí mismo. La vida humana no es sólo biología sino, para cada hombre, tarea a realizar. Por tanto, aquello que es específico del ser humano (la apertura) ha de estar intrínsecamente insertado en la dinámica de la génesis misma de cada individuo. O, dicho de otro modo en cuanto hay viviente humano existe un ser personal.
Publicado en Alfa y Omega
|