La sociedad civil global. Una respuesta a la guerra
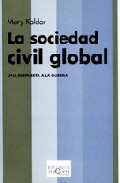
Mary Kaldor es profesora de Global Governance en la London School of Economics. Su trayectoria académica y su experiencia personal en el seguimiento de los conflictos internacionales contemporáneos, le han llevado a un enfoque original y sugerente de las relaciones políticas en el siglo XXI. Buen ejemplo es su estudio sobre "Las nuevas guerras", y ahora este análisis sobre las transformaciones del concepto de sociedad civil y su carácter global.
¿Qué es la sociedad civil? El estudio de Kaldor no se centra en responder a la pregunta teórica: la respuesta ha variado conforme a las circunstancias históricas. Sí ofrece algunos caracteres definitorios (la asociación voluntaria, la no-violencia, la reivindicación de valores universales de emancipación, la auto-organización...).
Pero sobre todo aborda –con abundancia de documentación– la historia de cómo ha resurgido el concepto, a partir de la "revolución de 1989".
Relata la evolución que han sufrido los grupos y redes a lo largo de los años noventa (su "oenegeización" y "amansamiento"); y la tipología de movimientos, ONGs y redes que forman la sociedad civil global.
Por último, como tema central de todo el libro, realiza un interesante análisis del papel de la sociedad civil como vehículo para evitar la guerra y promover los derechos humanos. Con especial hondura, Kaldor relata los debates sobre la defensa de los derechos humanos tras el telón de acero. Los movimientos de Europa del Este no buscaban acceder al poder, sino transformarlo, y abrir nuevos cauces para la libertad individual y la participación democrática.
Un peligro del libro es la variedad de frentes que abre, y que no puede atender en todos los casos con idéntica solvencia: la crisis del Estado moderno y del derecho internacional clásico; la reforma de la democracia y la apertura de cauces para la participación ciudadana; el papel de los movimientos pacifistas en los cambios en Europa del Este, frente al relato oficial Reagan-Solidaridad; etc. Su virtud es poner en contacto todas estas materias, aportando abundante material.
Las reflexiones van orientadas, como indica el subtítulo, al papel de la sociedad civil ante los conflictos armados. Kaldor subraya la necesidad de contar con los Estados como garantes de la paz y el orden social. El peligro de la anarquía es mortal para la sociedad civil. No propugna un Estado mundial (que cree inviable), ni se aferra a la versión clásica de la soberanía; defiende un Estado multilateral, que forme parte de los debates y negociaciones propios de la sociedad civil global. Para ello debe admitir las limitaciones que impone la nueva ley humanitaria, y estar dispuesto a sacrificar vidas propias en las acciones de injerencia humanitaria. Esto refuerza la legitimidad de los Estados, a cambio de acotar el ejercicio arbitrario poder.
La lectura del libro, con los defectos señalados, es una buena aproximación a algunos aspectos de los cambios políticos y sociales del nuevo siglo, especialmente en el ámbito de las relaciones internacionales y de las nuevas modalidades de gobierno y participación englobadas bajo el feo neologismo de gobernanza.
Global Civil Society. An Answer to War
Tusquets. Barcelona (2005). 238 págs. Traducción: Dolors Udina.
Las nuevas guerras. Violencia organizada en la era global (New & Old Wars. Organised Violence in a Global Era)
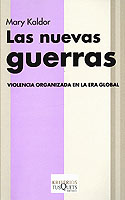
Mary Kaldor, británica, es profesora de relaciones internacionales, y ha tenido un contacto directo con las guerras de la antigua Yugoslavia. En este libro desvela las diferencias entre la guerra moderna y la violencia organizada postmoderna.
El libro se abre con la demostración del íntimo vínculo existente entre el surgimiento del Estado moderno –tras las guerras de religión del siglo XVI– y la guerra, tal como hoy la imaginamos y concebimos: librada entre ejércitos regulares de Estados soberanos, por el control de un territorio. Termina con la constatación de que la crisis del Estado ha modificado el modo de hacer la guerra.
La autora relata con viveza la desaparición del régimen yugoslavo, y nos descubre en ese contexto algunos factores que cambian el paradigma de los conflictos armados: la pérdida de legitimidad de las organizaciones políticas; la inevitable desaparición del monopolio de la violencia legítima, con la proliferación de grupos armados irregulares... Un dato relevante para comprender el vuelco en este último aspecto: a comienzos del siglo XX tras una guerra se contaba un civil muerto por cada ocho militares. Hoy esta proporción se ha invertido.
La mayor aportación de la obra de Kaldor está en su análisis de la guerra de Bosnia, de la que extrae gran parte de sus reflexiones. También es de gran interés su estudio de los medios de sostenimiento de los ejércitos irregulares: la economía de guerra globalizada, que se define por la ausencia de financiación estatal, y por el recurso al saqueo y a la rapiña, especialmente sobre la ayuda humanitaria.
En opinión de Kaldor, la nueva violencia debe ser tratada como un enfrentamiento entre dos bandos: la comunidad internacional, portadora de los valores del cosmopolitismo, cuyas tropas se reservan el monopolio de la violencia legítima para restaurar la ley internacional, por un lado; y por otro, los grupos violentos que, con una visión excluyente de la política, recurren a la limpieza étnica y a la manipulación de la historia y la identidad para afianzar su poder. Si esto es cierto, debe replantearse el modo de utilizar la fuerza en las intervenciones de pacificación. El objetivo principal en estas actuaciones debe ser el de proteger a los civiles y evitar las violaciones de los derechos humanos, sin falsas preocupaciones por el consentimiento de las partes. Para esto, resulta particularmente eficaz apoyar aquellos "islotes de civismo" que quieren evitar verse arrastrados por la espiral de violencia y discriminación. En resumen, Kaldor deplora el formato de "guerra aérea espectáculo" al que estamos acostumbrados.
Las perspectivas que sugiere el libro ayudan a comprender los fenómenos de violencia organizada, tan frecuentes en África y en otros focos de conflictividad. Pero quizá las soluciones propuestas resultan un tanto ingenuas y se apoyan en una valoración negativa de la identidad –en concreto del papel de la religión en la configuración de las comunidades humanas– en la línea de un internacionalismo liberal que, según la propia autora reconoce, es marcadamente utópico.
Tusquets. Barcelona (2001). 242 págs. 2.300 ptas. Traducción: María Luisa Rodríguez Tapia.
Ricardo Calleja Rovira
Aceprensa |

