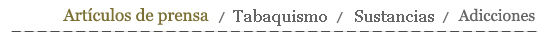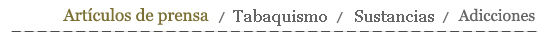En una columna impecable, Vicent aplicó la teoría de Simmel a la cruzada antitabaco que contemplamos. Las elites exhiben sus signos de distinción como barreras de status: privilegios situados fuera del alcance de las clases inferiores. Con el tiempo, los estratos contiguos a la elite acaban por imitarla, ostentando idénticos signos de distinción: es el esnobismo artificioso del advenedizo, que adocena y vulgariza lo selecto -y la barrera de status invierte su signo, convirtiéndose en instrumento de acceso, medio de promoción y escala de ascenso-. A través de este proceso de imitación de las elites, las modas se difunden, descendiendo peldaño tras peldaño los sucesivos escalones de la pirámide social. En cuanto la elite advierte que sus signos de distinción están siendo imitados por las clases inferiores, tiene que abandonarlos por inútiles, pasando a sustituirlos por otros más selectivos -es decir, más costosos e inaccesibles-: conforme el estilo de la cumbre se difunde hacia la base, las capas altas deben innovar para volver a distinguirse de la plebe.
Una de esas innovaciones, según la interpretación de Vicent, es dejar de fumar: lo más costoso e inaccesible, sólo a la medida de las elites dirigentes. Pero no es sólo cuestión de clase: si antes el tabaco era privilegio de los hombres, hoy son las mujeres y los jóvenes quienes más fuman, tratando de alcanzar a los varones: y obligando a éstos a dejar el tabaco para poder mantenerlos a raya guardando las distancias. Yo recuerdo bien la época en que fumar parecía una virtud cuando quien lo hacía era varón y un vicio cuando era adolescente o mujer. El tabaco constituía el privilegio masculino por excelencia, y sólo los hombres hechos y derechos -tenían, licencia para fumar -lo que implicaba más un deber que un derecho, pues si no se hacía uso de él se corría el riesgo de incurrir en sospechas de amaneramiento-. Había algo paradójico en ello, pues se sabía que el tabaco era nocivo y pernicioso, pero, por eso mismo, parecía lo más apropiado para probar la hombría, entendida ésta como dureza o capacidad para arrostrar con éxito el enfrentamiento con el peligro: el tabaco era la prueba de fuego a la que sólo podían exponerse los sujetos dignos de ese mérito. Este criterio heroico dividía a las personas en dos clases: las normales, a quienes para proteger su salud había que defender del peligro del tabaco, prohibiéndoselo -mujeres, niños y ancianos-, y las privilegiadas, cuya probada virilidad les inmunizaba contra el maligno trabajo del tabaco o, cuando menos, les permitía superarlo con total desprecio por la propia seguridad -los varones adultos.
En resumen, el tabaco era la barrera del status masculino, el signo de distinción de la clase de los hombres, que constituía su exclusivo privilegio y del que se exceptuaba con todo rigor a la clase contrapuesta de las mujeres y los niños. Por ello, y como sucede con tantas barreras de status, el tabaco llegó a ser un rito de paso: el ritual de iniciación que franqueaba el acceso a la elevada categoría de varón adulto -y hacerse hombre implicaba entonces poder fumar en público, sin que no te lo pudiese prohibir nadie en absoluto.
Pero, curiosamente, la función de rito de paso que ha llegado a tener el tabaco ha desplazado por completo a su antigua función de barrera de status hasta neutralizarla e invertir su signo. En efecto, el ritual de comenzar a fumar, antes privativo de la juventud masculina durante su inserción en la vida adulta, hace tiempo que, a través de la educación mixta, se ha extendido al otro sexo: hoy son tanto los chicos como las chicas los que fuman para hacerse mayores -o para parecerlo, al menos, mientras esperan que se abra un hueco en el cada vez más cerrado e inaccesible mundo de los adultos-. Y simultáneamente, tras la caída de la fecundidad, también las mujeres adultas han abandonado su reclusión doméstica para pugnar por acceder a la vida pública en pie de igualdad con los hombres. Pero para integrarse en el mundo de los varones y competir con ellos las mujeres necesitan hacer como los jóvenes, es decir, fimar, como rito de iniciación a un mundo de hombres. El resultado de ambos procesos ha sido que hoy fumar ya no es privilegio de varones. Por el contrario, a la luz de todas las estadísticas (que desmienten por completo la presunta reducción del consumo del tabaco), el hábito se está extendiendo mayoritariamente tanto entre mujeres como entre adolescentes, hasta el punto de llegar a sobrepasar el hábito de los varones. Ya no es, pues, el tabaco la barrera de status masculino que fue antes: es por eso que los varones dejan ahora de fumar, tratando de recuperar una nueva barrera de status.
Así, el feminismo militante podría descalificar la cruzada antitabaco demostrando que, al dejar de ser de hombres fumar, ahora los varones tratan de imponer que sea de hombres dejar de fumar. De la supremacía masculinista mediante el tabaquismo se pasaría a la supremacía masculinista mediante el antitabaquismo: si antes la hombría y la virilidad se probaban abrazando el peligro del tabaco, hoy se prueban resistiendo su tentación, en la que tan débilmente caen jóvenes y mujeres. Pero no se trata de conspiración sexista, sino de adaptación racional. En efecto, en asunto de tabaco la racionalidad consiste en calcular los beneficios presentes en función de los costes futuros. Cuando sólo los hombres fumaban, lo hacían porque les resultaba racional el hacerlo: los elevados beneficios que obtenían -al poder erigir en su tomo una insalvable barrera de status- superaban con creces los innegables costes que, a largo plazo, les acarreaba para su salud. Pero ahora que ya no son ellos solos los que fuman, no puede resultarles tan racional el tabaco: al disminuir los beneficios presentes -por pérdida de la barrera de status-, los costes futuros, en consecuencia, se han disparado -el fumar ya no anuncia tu hombría y, a cambio, te mata cada día un poco.
Y de modo análogo, también para jóvenes y mujeres resulta racional el incrementar su consumo de tabaco. Los beneficios presentes que obtienen parecen estar muy claros: fumar anuncia su decidida voluntad de protagonismo público e integración social -el tabaco les sirve para proclamar que no se conforman con ser menos que los hombres- Pero, ¿y los costes? La racionalidad depende de las expectativas futuras (de la certidumbre que se posee acerca de la probabilidad de obtener beneficios futuros de las inversiones actuales), y los jóvenes y las mujeres, al carecer de cualquier certidumbre acerca de su futuro (pues, no estando todavía integrados socialmente, para ellos no hay futuro calculable), no pueden abrigar expectativas racionales. Por ello, jóvenes y mujeres sólo pueden invertir en su propio presente, al hallarse incapacitados para invertir en un futuro del que carecen (dada la objetiva condición de marginados a que les condena el elevado desempleo vigente). Así, mujeres y jóvenes, mientras esperan una integración que se les rehúsa, fuman: ésa es su mejor y única racionalidad posible -la de apostar por un presente que vale para ellos mucho más que cualquier futuro esperable.
Es sabido que fumar mata: cada pitillo destruye un día de vida futura. Los varones adultos, que disponen de independencia económica y, por tanto, de seguridad, valoran sobremanera sus días futuros de vida, que para ellos valen más que su propio presente -no es raro, por tanto, que dejen de fumar-. Pero las mujeres y los jóvenes, que carecen de independencia económica y, por tanto, de seguridad, no pueden valorar en absoluto sus días futuros de vida: por el contrario, jóvenes y mujeres temen más al envejecimiento, al futuro, que a la propia muerte. En consecuencia, jóvenes y mujeres viven al día, pues sólo su presente cuenta, y su futuro no existe. No es raro, por tanto, que, mientras esperan, fumen.
El Pais |