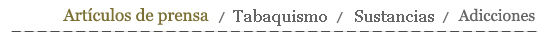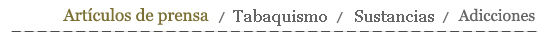Imagínese por un momento que me invita a comer a su casa. A la hora de servir el café usted, que es fumador, se dispone plácidamente a disfrutar de un cigarrillo a modo de postre, colmando así sus ansias adictivas de nicotina. Ante tal repugnante gesto yo, como acérrimo militante del "movimiento antitabaco", peor incluso que la Milá, me levanto raudo y veloz de mi asiento dispuesto a exterminar, de modo fulminante, el foco de contaminación e ignominia que implica tal nocivo producto. El pitillo en cuestión acaba en mis manos y, de seguido, permanece inerte en un cenicero.
A través de este acto, totalmente inesperado por su parte, he visto satisfecho mi orgullo al creerme, ilusoriamente, poseedor de una moral legítima superior a la suya. Al fin y al cabo, le he salvado la vida. Soy, pues, un héroe. Me proclamo su protector porque he evitado un vicio autodestructivo que le conduciría, probablemente, a un horrendo y doloroso fin... ¿o no? Pues no.
Lo más normal es que usted, acto seguido, me eche de su propiedad de forma inmediata, y con toda razón no me volvería a invitar, ante el insulto propio de mi conducta y la vulneración de su más íntima libertad. La cuestión radica en que, si bien yo no estoy legitimado para efectuar este acto inadmisible, el Estado, sin embargo, sí lo está. El Gobierno, es decir, nuestra clase política, por el mero hecho de haber sido elegida democráticamente a través de elecciones, se arroga ciertas potestades que, en ningún caso, estaríamos dispuestos a permitir en nuestros semejantes. El Estado actúa así cual "padre protector" de la ciudadanía, pues los individuos a su cargo parecen carecer de la conciencia necesaria para saber lo que les conviene. ¿No resulta arrogante?
Pero no seamos ingenuos. En este caso, no se trata de un padre comprensivo y generoso que, mediante consejos y experiencias, trata de orientarnos de buena fe por el buen camino. Más bien al contrario: prohíbe y coacciona nuestros actos legítimos a través de castigos, sanciones y amenazas. La Ley, cuando es creada arbitrariamente en función del mero color político, sirve como un instrumento de poder al servicio de la clase gobernante en detrimento de los derechos y libertades fundamentales de los individuos. Al carecer de ciertos límites infranqueables, el Estado, creador de Ley, crece al tiempo que la sociedad encoge. El Estado lo es todo y el individuo nada.
Coincidiendo con la entrada del nuevo año, el Pleno del Congreso aprobó la denominada Ley Antitabaco, una de las normas más restrictivas vigentes en Europa. La ministra de Sanidad, Elena Salgado, afirmó entonces que dicha medida suponía un "avance fundamental" en la defensa de la salud pública. ¿Desde cuándo la salud es pública? ¿Acaso tal concepto se puede adscribir a un sujeto colectivo? Jamás han escuchado mis oídos que la sociedad padezca una diabetes o que, por culpa del frío otoñal, padezca gripe y le haya subido la fiebre o provocado un estornudo. ¿Se imaginan a la sociedad estornudando? Yo, desde luego, no.
Señora ministra, la enfermedad es un fenómeno presente en los individuos y, por desgracia, forma parte de la naturaleza humana. La salud constituye pues un objeto individual, no colectivo. Se trata de un concepto privado, no público. Es cierto que el tabaco es perjudicial para la salud de las personas, que no de las sociedades, y que provoca graves enfermedades que pueden conducir a la muerte. Es cierto que se trata de una droga altamente adictiva, llegando incluso a superar a la heroína, según indican numerosos estudios clínicos. Las autoridades suelen aducir además que acrecienta en gran medida el gasto sanitario a raíz de los numerosos problemas que acarrea su consumo. Estas y otras razones, como el derecho de los no fumadores a no verse perjudicados por el humo de otros, han constituido el argumentario sobre el que legitimar la intervención regulatoria del Estado en este ámbito.
Sin embargo, este discurso falaz y genuinamente demagógico, adolece de ciertas carencias que por lo común se ignoran y rara vez son aducidas. Para empezar, todo individuo es propietario natural de su cuerpo y mente –es lo que el liberalismo clásico denomina propiedad original– y, por ello, puede disponer de ambas con plena libertad en el modo y forma que estime más conveniente para sus intereses. Si una persona decide fumar está en su pleno derecho y, en consecuencia, dispone de libertad para ello siempre y cuando no perjudique a otros con su conducta. En este sentido, existen informes médicos que niegan o, al menos minimizan, el riesgo real que, para la salud de los denominados "fumadores pasivos", comporta el inhalar el humo del tabaco disperso en el ambiente. De hecho, mucho más grave es la contaminación atmosférica producida por los gases de los vehículos, y no por ello se prohíbe circular por la ciudad.
Por otro lado, resulta paradójico que el tabaco constituya una droga legal cuando provoca miles de muertes al año. Si se trata de un veneno tan dañino, siguiendo la misma argumentación lógica, ¿por qué no prohibir su venta? La respuesta es evidente, gracias a este producto el Estado recauda miles de millones de euros a través de impuestos indirectos que gravan específicamente al fumador. Una suculenta suma a la que los políticos no están dispuestos a renunciar tan fácilmente. De hecho, la estrategia a seguir en el futuro más inmediato pasa por aumentar el gravamen de dicha sustancia, engordando así el volumen de las arcas públicas.
Esta última razón explica por sí sola la falacia del gasto sanitario. Es evidente que las enfermedades derivadas del consumo de tabaco son altamente costosas, pero no debemos olvidar que el fumador cotiza a la Seguridad Social, al igual que todo contribuyente. Es más, paga un porcentaje de impuestos mucho más elevado que el no fumador debido a su propio consumo, con lo que su posible coste sanitario quedaría plenamente cubierto. La permanente crisis de nuestro sistema sanitario se debe a factores muy diferentes. Ahora bien, si lo que se pretende es desincentivar el hábito del tabaco, mucho más eficiente sería establecer un sistema sanitario privado en el que el fumador se viera obligado a pagar cuotas más elevadas por su seguro médico, debido al elevado riesgo que comporta para su salud. De este modo, podría evaluar sus costes. Y es que, desde la óptica liberal, el ejercicio de la libertad está inherentemente unido al sentido de la responsabilidad: cada cual ha de ser responsable de sus actos.
Sin embargo, el ámbito más polémico y controvertido de la ley que nos ocupa es la prohibición de fumar en ámbitos meramente privados, tales como los lugares de trabajo o los locales de ocio que superen los 100 metros cuadrados de superficie. Estos últimos estarán obligados a habilitar zonas separadas para fumadores y no fumadores, teniendo que asumir el gasto que ello supone. El Estado, nuestro "omnipotente padre protector", usurpa así la libertad del legítimo dueño. Es una violación manifiesta del derecho a la propiedad privada. Decide el político, no el propietario. Lo curioso es que los locales menores de 100 metros, al no verse obligados por la ley, han decidido abrumadoramente –casi en un 95%– permitir fumar en sus establecimientos. Pero la razón del Estado siempre ha de imponer su superior criterio por encima de las preferencias de los individuos: la ministra Salgado ha declarado recientemente que, en caso de continuar esta "intolerable situación", tomará medidas para ampliar la prohibición de no fumar a todos los establecimientos hosteleros y de ocio del país.
Mientras tanto, las postales que se venden en los quioscos, no tardarán mucho en retratar una estampa surrealista, impensable hasta hace poco: decenas de trabajadores se hacinan a las puertas de sus lugares de trabajo para apurar las últimas caladas bajo la lluvia y el frío invierno... No sé si habrá menos humo, pero sí menos libertad.
Instituto Juan de Mariana |