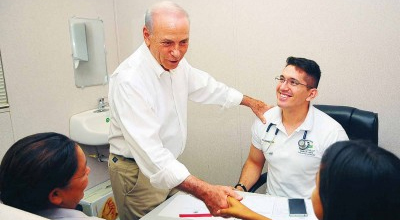
En la definición de altruismo de Comte sólo hay dos posiciones extremas: o egoísmo o altruismo. En la definición de egoísmo de Platón hay un inmenso espacio. La mayoría de las actividades a través de las cuales cada hombre se realiza no son ni altruistas ni egoístas. Estas coincidencias y diferencias entre las dos definiciones han dado lugar a variadas interpretaciones. Como método de investigación del altruismo se ha usado la comparación con la definición de egoísmo. Platón es el puente, la referencia para aclarar aspectos ambiguos de la definición de Comte. El altruismo no reemplaza a la justicia, la perfecciona. La sociedad libre se toma como el mejor modelo social. En tanto que hay libertad, también hay egoísmo, como demuestra un hecho de la vida social: la justicia no es suficiente para neutralizar las injusticias provocadas por el egoísmo. La prudencia social ha de promover el altruismo. La justicia es el punto de referencia para construir una sociedad más altruista.
Palabras clave: Altruismo según Comte, Egoísmo según Platón, Interés personal no egoísta, Justicia y altruismo, Promover el altruismo.
* Pablo Otegui es Director de Ventas en China de la empresa uruguaya Chargeurs (oteguicn@yahoo.com).
I. Conceptos correlativos
Existen pocas palabras de las cuales podemos llegar a identificar quién fue su autor. La palabra “altruismo” es una de esas excepciones: sabemos quién fue su autor, la fecha y el motivo de su creación.
De acuerdo con el Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano, el término ‘altruismo’ (del francés autrui, y éste del latín alter, otro) fue acuñado por Augusto Comte en 1851, como contraposición, como contrapunto de otra palabra, de una realidad que resultaba y sigue resultando más conocida: el egoísmo (del latín ego, yo)1.
Según Comte, “el dominio del sentimiento sobre el pensamiento es un principio normativo de la conducta humana, porque, son los impulsos afectivos los que gobiernan al individuo y a la raza humana.
Cada hombre está bajo la influencia de dos impulsos afectivos, el personal o egoísta y el social o altruista. La primera condición para el bienestar individual y social es la subordinación del egoísmo a los impulsos benevolentes (…).El primer principio de moralidad es la supremacía de la simpatía social sobre el instinto del interés propio”2- Para hacer realidad el reinado del altruismo, Comte inventó una religión. De hecho, se puede afirmar que la parte religiosa de su sistema nunca fue aceptada por más que unos pocos seguidores. Los hombres, por obligación moral deben, según Comte, subordinar su egoísmo a los sentimientos sociales. Comte decide erigir una nueva religión, sin Dios, basada en el altruismo; sustituye a la Divinidad, para honrar a la “Humanidad”. Es decir pretendió fundar la religión más “egoísta” que un hombre pueda pensar, la de honrarse a sí mismo y sólo a sí mismo. No es sorprendente que no haya tenido muchos seguidores.
Sin embargo, la palabra altruismo ha sido ampliamente aceptada.
Hay muchas interpretaciones de su significado, pero donde hay un acuerdo unánime, al margen de cualquier teoría de orden político, económico, o social, es en ese “ser algo distinto del egoísmo”. Así, por ejemplo, años más tarde, la ideología marxista, considerará que “sólo la moral comunista, que rechaza la violencia y la explotación, descubre la auténtica naturaleza del altruismo como la unidad y armonía entre los intereses personales y sociales”3. Esto es, el marxismo acepta la definición de altruismo en todos sus términos, en la medida que se identifican la violencia y la explotación como los únicos sentimientos egoístas de una persona. La interpretación marxista añade un matiz. Para Comte, el altruismo es un impulso interior de la persona; en la definición marxista, lo que prevalece en el altruismo es el ser elemento de unidad y armonía entre los intereses personales y sociales. Marx mira más al resultado de la acción de la persona que a la decisión tomada por ella. Para alcanzar esa unidad y armonía de intereses propone no una religión sino una revolución.
De momento, ni la “Religión sin Dios” de Comte ni la “Moral de Resultados” de Marx consiguen abrirse camino en la sociedad de los hombres.
En las dos concepciones de altruismo mencionadas, no hay una referencia expresa a una realidad anterior al egoísmo: la libertad humana. También está ausente una manifestación de esa libertad que relaciona a los miembros de toda sociedad: la justicia. ¿Es posible que en ambos casos haya una coincidencia en dar por supuesto que el altruismo presupone la libertad y también presupone la justicia? En su artículo sobre este tema Elias Khalil concluye que el fenómeno del altruismo ha probado ser un terreno fértil para el diálogo interdisciplinar, que puede conducir a una teoría unificada. Una teoría que pueda servir de ejemplo de cooperación para otras cuestiones. Si bien la comprensión del comportamiento humano es una tarea formidable, es posible hacer progresos a través de reexaminar los hechos básicos a la luz de las contribuciones de otras disciplinas4.
En primer lugar, es importante encontrar una definición de egoísmo, pues esta palabra es clave en la definición de Comte. Hacia el año 350 a.C., un filósofo ateniense escribe en Las Leyes, lo que podemos tomar como la primera definición de egoísmo. “El peor de los defectos está íntimamente ligado a las almas de la mayoría de los hombres, defecto con el que todo el mundo se muestra comprensivo y para el que no busca ningún medio para evitarlo (…) Todo hombre por naturaleza se ama a sí mismo y es normal y necesario que así ocurra. El verdadero responsable de todas las faltas que generalmente se dan en cada hombre se halla en el excesivo amor por sí mismo...hasta el punto de juzgar desviadamente lo justo, lo bueno y lo bello, creyendo que siempre debe estimar lo suyo más que la verdad (…) Como consecuencia de este error a todos les ocurre que toman por sabiduría lo que no es más que su propia ignorancia, (…) por ello se hace necesario que todos los hombres eviten el exceso de amor por sí mismos”5.
Entre estas dos definiciones que podemos llamar primogénitas la de Platón, por su antigüedad y la de Comte, por el testimonio escrito, queda en evidencia un espacio donde se superponen grandes cantidades del pensamiento y de la acción humana a los que Platón considera como el natural amor a sí mismo y a los que Comte llama sentimientos egoístas. ¿Es posible reducir este espacio confuso entre las definiciones de los dos filósofos? Comparando las dos definiciones se ve que donde hay coincidencia es en el sentido de los términos ego y alter como sujetos. Nadie se confunde cuando piensa en yo o en otro. Otro aspecto importante es que, desde el punto de vista del autor, para uno, el egoísmo es algo indeseable, defecto, vicio; y para el otro, el altruismo es deseable, positivo, virtud. También aquí es comúnmente aceptada -con excepciones- esta equivalencia que identifica egoísmo con vicio y altruismo con virtud. Es en estas coincidencias, en este contraste con lo conocido, donde la palabra altruismo ha encontrado su aceptación, su razón de ser.
Una forma de analizar las diferencias es tomando como punto de partida la definición de altruismo:
a. Para Comte el dominio del sentimiento sobre el pensamiento es un principio normativo de la conducta humana. Platón define el egoísmo, sin ninguna referencia a este predominio.
b. En opinión de Comte son los impulsos afectivos -los sentimientos- los que gobiernan al individuo y a la raza humana. Platón no habla de sentimientos, sino de amor. El amor es una decisión de la voluntad, implica al conocimiento, en este caso el conocerse a uno mismo y a los otros: no se puede amar lo que no se conoce.
c. Según Comte cada hombre está bajo la influencia de dos clases de impulsos afectivos, el personal o egoísta y el social o altruista. Como tales, todos los impulsos personales deben estar subordinados a los sentimientos altruistas. Por su parte, Platón habla de un natural, aceptado por todos, normal y necesario amor propio. Lo egoísta reside no en el amor propio sino en el excesivo amor propio’.
d. En el planteamiento de Comte la primera condición para el bienestar individual y social es la subordinación del egoísmo a los impulsos benevolentes. Platón tiene otras ideas sobre el bien de la persona y el bien común.
e. Comte considera que el primer principio de moralidad es la supremacía de la simpatía social sobre el instinto del interés propio.
Tampoco en esto Platón estaría de acuerdo. Aun en la más exigente de las religiones, no habría tal principio. A lo más, el principio de amar a los demás como a uno mismo.
f. Está ausente en la definición de Comte la idea de que el egoísmo llega hasta el punto de juzgar desviadamente lo justo, lo bueno y lo bello, creyendo que siempre debe estimar lo suyo más que la verdad.
Según Platón, el egoísmo ya es de por sí, una falta a la justicia, a la verdad y a la belleza.
Todos y cada uno de los elementos que Platón tiene en cuenta para definir el egoísmo enriquecen la original idea de Comte sobre el altruismo en su aspecto original de sentimiento benevolente hacia los demás.
II Primero la justicia
El libro de moral más importante de la antigüedad, la Ética Nicomaquea, y el libro de moral más importante de la Edad Media, la segunda parte de la Summa Theologica, constituyen sistemas de virtudes. Tanto Aristóteles como Santo Tomás trazaron un mapa de virtudes a fin de orientar la vida humana. Este mapa no es cerrado ni definitivo. Todo el edificio moral aristotélico se apoya sobre un concepto, que es al mismo tiempo la razón de ser y la meta de la ética: la felicidad6. La enumeración de las virtudes en la Ética Nicomaquea no descansa en las preferencias y valoraciones personales de Aristóteles. Refleja lo que éste considera el “Código del caballero” en la sociedad griega contemporánea. Continúa entendiéndose fácilmente que las personas no deberían usarse unas a otras como un simple medio instrumental, ni como partes de un todo, ni como cosas de su propiedad, sino que deberían más bien tratarse como fines en sí mismas. Son muchas las personas que aceptan el altruismo como una virtud contrapuesta al egoísmo. Como tal virtud, es bienvenida a engrosar las filas del código de la mujer, del hombre del tercer milenio.
De la extensa lista de virtudes que propone Santo Tomás, la justicia es la que nos acerca, nos pone directamente en relación con los demás. Para él, la justicia es el hábito según el cual uno, con constante y perpetua voluntad, da a cada cual su derecho7. Más adelante, aclara que no basta con ser justo en algún negocio, hay que serlo en todas las cosas; y también piensa que “puesto que la justicia se refiere al otro, todas las virtudes referentes a los demás pueden por razón de esta coincidencia anexionarse a la justicia”8. Así, el ser honesto en los negocios con otros es de justicia. O el declarar la verdad en un juicio, sin dejarse llevar por aquel excesivo amor por uno mismo. Lo mismo podemos decir de la honradez, de la amabilidad, del cumplimiento de un contrato o del pago de una prestación o de un impuesto, etc. Todo esto es de justicia. Sin embargo, en las relaciones de justicia no se considera otra disposición del sujeto, que no sea el dar al otro lo que le corresponde. Comparando las ideas de Comte con las de Platón de forma gráfica, habría cuatro etapas:
1. Amor personal egoísta;
2. Amor personal natural;
3. Amor social de justicia;
4. Amor social de benevolencia o altruismo.
El altruismo no reemplaza a la justicia. Sin embargo, el egoísmo es fuente continua de injusticias. Para muchas personas, el hecho de procurar dejar de ser tan egoístas ya supondría dar un gran paso hacia el altruismo.
En la raíz de la definición de la actitud altruista está aquella simpatía social, aquel impulso benevolente que nos lleva a hacer el bien a los otros, sin tener en cuenta el interés personal. Será condición necesaria, el ser capaz de comprender el punto de vista de los otros, saber sus necesidades, anticipar sus problemas para poder saber agregar lo que falta. Así por ejemplo, “la cercanía con la enfermedad y la muerte nos recuerda la crudeza de la vida y desentierra aquello que la modernidad ha negado en este último siglo: el sufrimiento, la fragilidad, la decadencia física, la dependencia con respecto a los demás, la soledad, la muerte. ¿Es la compasión un sentimiento? Los diccionarios recogen esa idea de ternura, sentimiento y lástima que se tiene de algún mal o desgracia que otro padece. La compasión contiene la conciencia de la propia fragilidad”9. El altruismo abarca todas las circunstancias de la vida, tales como decidir adoptar a un niño, donar un órgano, contribuir con dinero o esfuerzo a ayudar a los damnificados de una catástrofe natural, etc. Nos limitamos a observar cómo se refleja la actitud egoísta o altruista en los aspectos de la organización socio-económica. En este terreno se dan muchas injusticias provocadas por el egoísmo. La sociedad tiene el derecho y el deber de promover actitudes de altruismo entre todos, y especialmente entre los ciudadanos que más pueden hacer por reducir esas injusticias.
III El altruismo como disposición interior.
Los animales no pueden contemplarse a sí mismos, ni pueden identificarse, ni considerarse como objeto de sus pensamientos. El hombre es el único ser que se puede conocer a sí mismo “puede girar sobre sí y observar sus propios pensamientos, como si estuviera frente a un espejo”10. “Conócete a ti mismo”. Esta inscripción, grabada en piedra, es clásica en el pensamiento griego. La sabiduría de Occidente comienza con este pensamiento. El autoconocimiento es una de las acciones reflexivas más importantes que el hombre puede realizar. La persona que se conoce y conoce su situación, podrá distinguir si su amor a sí mismo es excesivo o no. Podrá distinguir, por una parte, entre un interés personal y uno egoísta, por otra; entre su interés -personal o egoísta- y el interés del otro. Interesarse, querer el bien del otro, sin pensar en uno mismo, es una consecuencia de conocer que el hombre -cada yo y los otros- comparten derechos, dignidades, libertades, fragilidades; y de ese conocimiento concluyen que hay motivos, ya sean de justicia, ya sean de solidaridad, para actuar a favor de terceros. Dicho de otra forma, el altruismo no es sólo una oposición al egoísmo, es también el reconocimiento del valor de los otros, reconocimiento que mueve a la acción.
En esa búsqueda del conocimiento de sí mismo el hombre descubre que él es el único ser que precisa ayuda durante toda la vida.
Ciertamente, cuando una persona nace, pasan años sin posibilidades de ser autosuficiente en su alimentación, educación etc. El proceso de aprender a tomar decisiones es increíblemente largo, lleno de errores. El hogar es el mejor lugar para equivocarse, donde los niños aprenden, cometen errores sin hacerse daño11. Un hecho que pone esto de manifiesto: las empresas no quieren contratar personas recién salidas de la universidad, sin experiencia, a pesar de que ya han transcurrido 23 años de su vida. Y luego, durante los años de trabajo intenso, cada persona necesita de otras personas en las que pueda confiar: un arquitecto que diseña la casa, otro la construye, otra la vende, un abogado la registra, el policía la cuida, etc. La división del trabajo contribuye, en gran medida constituye, ese gran espacio en el que se superponen el interés personal de cada hombre con los intereses sociales, pues cada trabajo es, de alguna forma, un servicio, una ayuda a otros. Después de muchos años de trabajo, las personas adultas requieren una creciente cantidad de ayuda. Hay sociedades que prefieren exterminar a sus ciudadanos al llegar ese momento de la vejez o de la enfermedad. Curiosamente, para fundamentar esta posición no hablan de justicia sino de altruismo. Es una contradicción que el altruismo vaya contra la justicia.
Entonces, se puede estar de acuerdo con Platón en que no toda actuación por el interés propio es egoísta. De hecho, las personas comienzan el día duchándose, lavándose los dientes, peinándose, vistiéndose, sin que ninguna de estas actividades, que se repiten millones de veces cada día, signifique que son egoístas o altruistas.
Es de agradecer que el idioma español nos dé esta oportunidad de comprender mejor cuán reflexivas son muchas de nuestras acciones.
Cada uno se viste a sí mismo; es una acción realizada por el interés propio, el interés de cada uno, sin que haya necesidad de llamar egoísta a la persona que cada día se viste. Nadie puede comer o dormir, adquirir conocimientos, etc., por otro. Además, cada persona es responsable de su estudio, de su trabajo, de sacar adelante a su familia, de defender a su patria, todo esto por razón de ser persona, por razones de justicia, y no por egoísmo. De otra forma, otra persona tendría que tomar su lugar, lo que violenta la libertad de cada uno. En la visión de Comte, el hombre sólo tiene sentimientos egoístas o altruistas. En la visión platónica, el hombre tiene en sus manos el proyecto de su vida, de su autorrealización, en donde hay muchas decisiones personales que no son egoístas. Es la tierra de todos, donde cada uno se hace mejor o peor.
Muchos autores cuestionan la posibilidad, cuando no niegan de raíz, de esa disposición interior benevolente, ese amor social desinteresado.
En el artículo antes mencionado, Khalil se pregunta si el altruismo tiene necesariamente un ulterior motivo, de interés propio en todo lo que una persona hace. Para responder dice que es importante examinar cómo los donantes explican sus acciones. Generalmente, ellos piensan que sus acciones están motivadas por un cuidado de los intereses de los beneficiarios12. Esta motivación es claramente un acto de auto-sacrificio: cuando los agentes no se preocupan de si saldrán con vida para reclamar un beneficio, o cuando ejecutan actos espontáneamente, en las guerras o en casos de emergencias, cuando no tienen ni siquiera tiempo para imaginar el posible placer de los beneficiarios por sus acciones. Incluso en las Teorías económicas de la reciprocidad no se pueden explicar aquellas acciones que no están motivadas por un interés propio. Este fenómeno es una anomalía en las actuales Teorías económicas y biológicas. No queda otra alternativa que reconocer las razones dadas por los altruistas: usualmente, aquellas personas que han arriesgado sus vidas corriendo hacia una casa en llamas para salvar a otra dicen que lo han hecho por una genuina preocupación por el bien del beneficiario13. Así pues, el altruismo no está necesariamente asociado a que el altruista ame o conozca al beneficiario de su acción.
El punto de vista motivacional ha llegado a calar tan hondo entre los estudiosos del altruismo, que hoy la mayoría de las definiciones dadas sobre este constructo incluyen, en mayor o menor medida, alguna referencia a la intencionalidad14. Por su parte, Christopher Jencks15 distingue tres fuentes de altruismo: la empatía, -el sentimiento de participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella, en este caso, en los sentimientos de otra persona-; la comunidad y la moralidad. Llama altruismo empático al que se deriva del hecho de que nos identificamos con otras personas de tal modo que sus intereses se convierten en los nuestros. Llama altruismo comunitario, al que se identifica con una colectividad en vez de con individuos en particular. Esta colectividad puede tomar virtualmente cualquier forma, pero los ejemplos más comunes en las sociedades modernas son, probablemente, la familia, el grupo de trabajo y la nación-estado. El altruismo moral incorpora un ideal moral externo a nuestro sentido del yo. Esos ideales morales normalmente provienen de la cultura colectiva de un grupo más numeroso.
Comúnmente, implica que deberíamos comportarnos de modo que tengamos en cuenta el interés de los otros tanto como el interés de uno mismo16. Aquí, Jenks se acerca mucho a la exhortación del apóstol Pablo: Alter alterius onera portate, llevad los unos las cargas de los otros17.
IV. Una decisión política: la sociedad altruista.
Para muchos autores, el trabajo, y especialmente la organización del trabajo, tienen una singular importancia en la consideración de las posibilidades de realizar el interés personal y a su vez, de trascender el ámbito del interés personal. La organización y división del trabajo requieren ciencia, estudio, experiencia, orden, no sólo sentimientos afectivos de benevolencia. Para Durkheim, “la armonía social esencialmente se produce con la división del trabajo. Se caracteriza por una cooperación que se produce automáticamente por la búsqueda por parte de cada uno de lo que sea de su interés personal. Es suficiente que cada uno se dedique a sus tareas específicas con orden, para que por fuerza de los hechos, se haga solidario con los otros”18, porque se crea entre los hombres un sistema completo de derechos y deberes que los conectan de forma estable y duradera19. Durkheim señala los hechos; él ve en ese entrelazamiento de diversas actividades laborales, un gran elemento armonizador, un gran terreno donde vivir la solidaridad; pero no llega a justificar cómo automáticamente se produce la solidaridad entre los hombres.
“El principio fundamental de las sociedades modernas más desarrolladas, es que en el ordenamiento de todas las actividades, se debe dejar hacer lo más posible a las fuerzas espontáneas de la sociedad, y recurrir tan poco como sea posible a la coacción”20. Nadie sería tan insensato de calificar de egoísta al atleta que ganó una competición porque con su victoria hizo que sus contrincantes se sintieran mal.
Lo que es verdad en los otros campos lo es también en el campo de los negocios. Siguiendo la línea de pensamiento de Rafael Termes, podríamos preguntarnos: “¿O es que alguien elogiaría al fabricante que, llevado de generosos impulsos de compasión hacia sus competidores, decidiera producir bienes de mala calidad, para dejarse arrebatar una parte del mercado? Lo que se espera de todos los hombres es que actúen de acuerdo con las reglas de juego, desarrollando el más alto nivel de eficacia de que cada uno sea capaz”21. No es necesario encontrar oposición entre el sano espíritu de competición y la disposición altruista. Es más, las personas que tienen más capacidad para manejar, para dirigir, para crear una empresa, más fácilmente podrán poner en práctica sus hábitos altruistas, y con mejores resultados. Altruismo es una invitación a salir del encerramiento mental y social que significa el egoísmo. Es compatible el ser un excelente político, presidente de empresa, profesor universitario, etc., y al mismo tiempo poseer un no menos excelente espíritu altruista.
El éxito de la sociedad moderna se basa en reconocer que la libertad es un derecho de la persona y no una concesión de la sociedad o del Estado. El milagro económico americano, que se manifiesta en el hecho de ser la superpotencia del mundo; la realidad de la desaparición soviética, que sólo puede explicarse como un fenómeno de bancarrota económica; y la reorientación de la economía (en el caso chino del modelo soviético de sociedad dirigida al modelo americano de sociedad libre, y sus formidables resultados en menos de treinta años de aplicación) ofrecen, desde la perspectiva del tercer milenio, un espejo para la humanidad. Pero, ¿es el egoísmo el verdadero motor de este éxito? ¿Hay espacio para hacer compatibles esta senda de libertad y prosperidad y la senda que señala el diccionario soviético, la senda del altruismo como unidad y armonía entre los intereses personales y sociales? ¿Es el egoísmo una de las llaves del éxito en la vida? En el siglo XVIII, Adam Smith creó un sistema económico que hasta el momento ha sido el que ha dado mayores resultados en términos de bienestar en toda la historia de la humanidad.
“Cada individuo dirige su actividad de forma que su producto -y por lo tanto el de la sociedad- tenga el máximo valor. Por regla general, no intenta promover el bienestar público ni sabe cuál es el máximo valor y por regla general no intenta promover el bienestar público, ni sabe cuánto está contribuyendo a ello. Dirigiendo esa actividad de forma que consiga el mayor valor, sólo busca su propia ganancia, y en este, como en otros casos, está conducido por una mano invisible que promueve un objeto que no entraba en sus propósitos. Tampoco es negativo para la sociedad que no sea parte de su intención, ya que persiguiendo su propio interés promueve el de la sociedad de forma más efectiva que si realmente intentase promoverlo”22. Es así como los intereses y las pasiones privadas de los individuos les disponen naturalmente a dirigir sus capitales hacia los empleos que, en los casos ordinarios, son los más ventajosos para la sociedad23. Parece que todo lo que propone Smith es una apología del egoísmo.
Pero, lo cierto es que Smith además de Las Riquezas de las Naciones, también escribió La Teoría de los Sentimientos Morales. Es en la lectura de ambas obras donde se ve que el autor conoce perfectamente que en la vida hay muchas motivaciones, unas más fuertes y otras más nobles, y que, si en La riqueza de las naciones se ocupa principalmente de las motivaciones más fuertes, en La teoría de los sentimientos morales se ocupa de las más nobles. En este sentido, tomamos algunas citas de esta obra menos conocida, pero no menos importante: “No es un buen ciudadano quien no desea promover, por todos los medios a su disposición, el bienestar de la sociedad entera de sus conciudadanos”24. “El amor, la gratitud, la admiración del prójimo son los sentimientos que más deseamos”25; “humanidad, justicia, generosidad y espíritu público son las cualidades de mayor utilidad para los demás”.26 Smith se muestra especialmente atraído por la figura del hombre sobrio, frugal: considera que la obsesiva admiración de la riqueza es “la mayor y más universal causa de la corrupción de nuestros sentimientos morales”27.
Cuando Smith da a entender que el hombre, al buscar su interés propio, contribuye aun sin proponérselo al bien común, no excluye que pueda proponérselo. De hecho, habla con elogio de “aquellos que, amantes de la patria y del beneficio común, manejan sus negociaciones con utilidad propia y sin perjuicio del interés público”28.
“El interés personal no equivale al egoísmo miope, sino que engloba cuanto interesa a los participantes en la vida económica, todo lo que valoran, los objetivos que persiguen. El científico que intenta ensanchar las fronteras de su disciplina, el misionero que se esfuerza por convertir a los infieles a la verdadera fe, el filántropo que trata de aliviar los sufrimientos del necesitado, todos ellos procuran colmar su interés personal de acuerdo con sus propios valores”29. Atender a los compromisos familiares, profesionales, sociales, son deberes de justicia, no manifestaciones de sentimientos egoístas.
Producir el bien en los demás no es entonces el fruto de una mano invisible- Smith-, ni una consecuencia automática de la división del trabajo -Durkheim-; ambos han acertado en ver y en proponer un ordenamiento de la sociedad que respete la libertad de la persona. Es en este respeto de la libertad personal de los ciudadanos donde radica el éxito de la sociedad moderna, con el consiguiente enriquecimiento social, cultural y político de la sociedad en su conjunto. Pero persiste la validez de la definición dada por Platón en cuanto al número de egoístas; persiste la necesidad de promover la conducta altruista como señala Comte. La realidad es que aun en la sociedad del bienestar, cada día los periódicos, nos recuerdan que existe hambre, odio, crueldad, miseria, desastres naturales, guerras, abusos a mujeres, niños sin posibilidades de educación, gente que necesita de otros. En toda sociedad libre, el egoísmo es y será siempre un hecho de experiencia. Si todos aceptamos que el altruismo es deseable pero no imponible, entonces en la misma base política, aún más en la misma Constitución, cada sociedad puede, como decisión de prudencia, no sólo de justicia, decidir que la sociedad apoya, promueve y premia las actitudes altruistas de sus dirigentes, de sus ciudadanos.
Porque la experiencia enseña que la justicia sola, no alcanza para contrarrestar los efectos del egoísmo.
V. El altruismo: un edificio siempre en construcción.
Agustín, el célebre filósofo y teólogo, “reflexionaba diariamente sobre las violentas vicisitudes de los tiempos. Veía que el mundo estaba afligido por las divisiones, por el sufrimiento y la fealdad.
Escuchaba palabras llenas de mentira y de odio (...) somos seres humanos y vivimos entre los hombres”30. Hoy, igual que ayer, la sociedad, cada sociedad tiene sectores necesitados, siempre habrá una persona en situación desventajosa, con necesidad de ayuda, etc.
Para mí, no existe ejemplo más claro de esa unión práctica de la justicia con la caridad, que el comportamiento de las madres. Aman con idéntico cariño a todos sus hijos, y precisamente ese amor les impulsa a tratarlos de modo distinto -con una justicia desigual-, ya que cada uno es diverso de los otros. Pues, también con nuestros semejantes, la caridad perfecciona y completa la justicia, porque nos mueve a conducirnos de manera desigual con los desiguales, adaptándonos a sus circunstancias concretas, con el fin de comunicar alegría al que está triste, ciencia al que carece de formación, afecto al que se siente solo... La justicia establece que se dé a cada uno lo suyo, que no es igual que dar a todos lo mismo. El igualitarismo utópico es fuente de las más grandes injusticias”31.
Tradicionalmente, se ha identificado a la justicia en tres líneas de acción: la justicia distributiva, la social y la vindicativa. Por analogía, por ser el altruismo un paso más en el acercamiento entre las personas -como acerca la justicia- es posible pensar en un altruismo distributivo, social y vindicativo. La justicia distributiva está a cargo de aquellos que detentan el poder político y consiste en la ecuanimidad en el reparto de cargos y beneficios; el altruismo distributivo consistiría en la magnanimidad con que las personas a cargo del poder promueven, a través de disposiciones legales, las acciones de los ciudadanos a favor de los sectores y de las personas más necesitadas de la sociedad. Por ejemplo, excepciones impositivas a las personas y empresas que invierten en actividades altruistas; subsidios a instituciones en las que trabajan personas como voluntarios en áreas de acción social; aumentar los gastos en áreas geográficas de bajos recursos, de forma que se incentive la transferencia de personas con alta preparación intelectual, cultural o científica a zonas de bajos recursos, etc. Ayudar a resolver los grandes problemas de las clases indigentes es misión de todos, también del Estado.
En segundo lugar estaría el altruismo social, ese campo inmenso donde cada miembro del cuerpo social puede extender su mano, un puente hacia el otro para transmitir su estímulo, su apoyo, su presencia, su consuelo, sus conocimientos, su iniciativa, su espíritu de organización, de administración, etc., a quien lo necesita. Cuanto mayor es la preparación, la persona está en mejores condiciones de anticipar un hecho negativo, de prever una necesidad, de colaborar con su consejo, de fomentar iniciativas de mayor cooperación con los más necesitados, de poner su capacidad intelectual al servicio de una causa noble en el bien común de la sociedad, de ayudar a su vecino, a su colega, a su cliente. Después de considerar entre diversas opciones, la persona altruista piensa, prepara, organiza, cómo se pueden mejorar las condiciones de vida de otras personas, de las que no está obligado a tomar responsabilidad por razones de justicia, sino de solidaridad humana. Y como el hombre hace su futuro, dirige su espíritu altruista no sólo a situaciones del presente, sino que se proyecta al futuro.
Por último, de modo similar a como la justicia vindicativa busca corregir un desorden, y evitar la repetición de actos injustos, podemos considerar que el tejido social puede promover una actitud activa, dinámica frente a las injusticias. Ninguna persona puede dejar de ver a su alrededor situaciones que requieren atención, ayuda. El altruismo vindicativo, consiste en un no refugiarse en pensar “éste no es mi problema, yo no soy culpable de esta situación”, etc. Así como existe hoy una mayor sensibilidad ante las desgracias humanas ocasionadas por desastres naturales, y muchas personas se hacen presentes ante las víctimas con una ayuda generosa, desinteresada, la sociedad civil puede estudiar cómo fomentar esa sensibilidad entre los ciudadanos. De esta forma, cada uno sentirá como propia la injusticia que afecta a otros y colaborará en la búsqueda de soluciones, siempre y cuando no se basen en un tomarse la justicia por cuenta propia. En este terreno se aprecia un gran incremento de asociaciones de voluntariado que tienen como fin solucionar problemas concretos como la drogadicción, el alcoholismo, ayudar a personas que seriamente consideran la opción del suicidio, etc.
El lema del siglo XVIII europeo fue “libertad, igualdad, fraternidad”. Se podría decir que el avance del siglo XIX, ha sido en materias de libertad; en el siglo XX, el esfuerzo se ha centrado, aunque con diversos resultados, en la igualdad. A comienzos del siglo XXI, la aspiración es crecer en la fraternidad. Si echamos una mirada al mundo vemos que la aceptación de la libertad es casi universal. En cuanto a la igualdad, también la inmensa mayoría está de acuerdo, al menos en cuanto principio basado en la igual dignidad de la persona, la igualdad ante la ley y la igualdad de los derechos humanos, tales como educación, familia, trabajo, descanso, etc. Pero aquí ya hay muchas personas físicas o jurídicas que, en la defensa de posiciones de privilegio, se apartan del deseo de igualdad. Este aspecto evidencia la falta de fraternidad: es casi sistemático ver cómo las naciones más favorecidas, aquellas con mayor desarrollo económico, se reúnen con frecuencia casi exclusivamente para estudiar cómo seguir ayudándose unos a otros. La declaración universal de los derechos humanos debería servir de motivo para que los países en los que esos derechos ideales sí pueden ser derechos reales procedieran a proveer a los países necesitados de las condiciones colectivas que hacen posible la existencia efectiva de tales derechos; en lugar de servir de instrumento para que aquellos países impongan censuras y obligaciones a los países que no cumplen lo contenido en esa declaración32.
El resurgir de la valoración del diálogo como forma de resolver conflictos, los descubrimientos por parte de las empresas en invertir en el mejoramiento de las personas y de las relaciones entre los miembros que forman parte de esas empresas; las fórmulas de alcanzar win-win situations, en vez de las fórmulas “uno gana-otro pierde”, la integración que produce el entrelazamiento de culturas, la facilidad de comunicación, como vehículo de reducir el aislamiento físico, el éxito de variadísimas asociaciones basadas en el trabajo voluntario de sus miembros, el mejoramiento de los mecanismos de control fiscal que permiten una distribución de la riqueza más justa y una mejor asignación de los recursos del Estado, etc., son algunas de las consideraciones que permiten mirar las sociedades del futuro con optimismo. Cada sociedad puede analizar los aspectos, las áreas, los instrumentos, las iniciativas que puedan contribuir a crear oportunidades de desarrollo de forma cada vez más altruista.
Así como habrá siempre gente muy egoísta, la sociedad tiene la posibilidad de promover que haya también un creciente número de sus miembros que se destaquen por su altruismo. “Nuestra ventaja respecto de los seres humanos de la Edad de Piedra no es que tengamos mayor o menor memoria, -inteligencia, bondad, etc.,- sino sólo que podemos aplicar nuestros recursos igualmente limitados a productos culturales como las obras de Newton, Vermeer y Beethoven, mientras que ellos no pudieron”33. Es innegable que el trabajo de unos beneficia a otros. Los avances de la ciencia, de la salud, de la educación, de la cultura se extienden e impregnan, con matices diferentes, a todo el tejido social. También es cierto que, para muchas personas, ni el egoísmo ni el altruismo figuran entre sus preocupaciones, ni ocupaciones diarias. Porque se ocupan el día entero en resolver las situaciones apremiantes de su vida, sin otras posibilidades que no sean resolver las necesidades de interés propio. Las personas que tienen a su cargo la vida política, el mundo académico, el de las comunicaciones sociales, la dirección de las empresas, tienen una particular responsabilidad de contribuir a incorporar el altruismo como producto cultural de primera necesidad.
Bibliografia
1 Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano.
2 “Altruism”, Catholic Encyclopedia on CD-ROM.
3 Diccionario soviético de filosofía.
4 Khalil, E. L. (2004), p. 119.
5 Platón, Las Leyes, Libro V, 731 e.
6 Vidal, M. (1996), p. 67.
7 Crosby, J. (1996), p. 40.
8 Tomás de Aquino, Summa Theologiae, II, II, q. 58, a 1.
9 Tomás de Aquino, Summa Theologiae, II, II, q. 80, a 1.
10 Béjar, H. (2001), pp. 78-92.
11 Sheen, F. (1962), p. 54.
12 Stenson, J. (2004), p. 138.
13 Monroe, K. R. (1990).
14 Khalil, E. L. (2004), pp. 108-109.
15 González Portal, M.D. (1992), p. 77.
16 Jencks, C. (1979), pp. 63-86.
17 Mansbridge, J.J. (1990), p. 53.
18 S. Pablo, Carta a los Gálatas, cap. 6, v. 2.
19 Durkheim, E. (1933), p. 200.
20. Durkheim, E. (1933), p. 406.
21 Hayek, F. A. (1974), p. 17.
22 Termes, R. (1990).
23 Smith, A. [1776 (1996)], Libro IV, capítulo II, número 9.
24 Smith, A. [1776 (1996)], Libro IV, capítulo VII, número 88.
25 Adam Smith, Teoría de los Sentimientos Morales. VI, II.
26 Smith, A. [1759 (1996)], Libro III, capítulo IV.
27 Smith, A. [1759 (1996)], Libro IV, capítulo II.
28 Smith, A. [1759 (1996)], Libro I, capítulo III.
29 Smith, A. [1776 (1996)], Libro I, capítulo XI, número 10.
30 Friedman, M. y R. (1981), p. 47.
31 de Courcelles, D. (1998), pp. 165-166.
32. San Josemaría Escrivá, Amigos de Dios, punto 173.
33 Cruz Prados, A. (1999), p. 367.
34 Olson, D. (1996), p. 158.
Bibliografía
-(1887), Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano, Montaner y Simón Editores, Barcelona.
-(1965), Diccionario soviético de filosofía, Ediciones Pueblos Unidos, Montevideo.
-Béjar, Helena (2001), El mal samaritano, Anagrama, Barcelona.
-Catholic Encyclopedia on CD-ROM.
-Crosby, John (1996), Personalist Papers, Cuapress, Washington, D.C.
-Cruz Prados, Alfredo (1999), Ethos y Polis. Bases para una Reconstrucción de la Filosofía Política, Eunsa, Pamplona.
-De Courcelles, Dominique (1998), Agustín o el genio de Europa, Dolmen Ediciones, Santiago de Chile.
-Durkheim, Emile (1933), The Division of Labor in Society, The Free Press, Nueva York.
-Friedman, Milton y Rose (1981), Libertad de Elegir, Grijalbo, Barcelona.
-González Portal, María Dolores (1992), Conducta Prosocial, Ediciones Morata, Madrid.
-Hayek, Friedrich A. (1974), The Road to Serfdom, The University of Chicago Press, Chicago.
-Jencks, Christopher (1979), On the Making of Americans, Essays in Honor of David Riesman, University of Pennsylvania Press, Philadelphia.
-Khalil, Elias L. (2004), “What is Altruism?” Journal of Economic Psychology, nº 25, pp. 97-123.
-Mansbridge, Jane J. (1990), Beyond Self Interest, University of Chicago Press, Chicago.
-Monroe, Kristen R. (1990), “Altruism and the Theory of Rational Action”, Ethics, nº 101, pp. 103-122.
-Olson, David R. (1996), “Taxing Memory”, Behavioral and Brain Sciences nº 19, pp. 135-161.
-Platón, (1983-1984), Las Leyes, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid.
-San Josemaría Escrivá, (1997), Amigos de Dios, Rialp, Madrid.
-San Pablo, Carta a los Gálatas.
-Santo Tomás (1951), Summa Theologiae, BAC, Madrid.
-Sheen, Fulton (1962), Lift up your Heart, Universe Books, Londres.
-Smith, Adam [1759 (1997)], Teoría de los Sentimientos Morales, Alianza, Madrid.
-Smith, Adam [1776 (1996)], Investigación sobre la Naturaleza y Causas de la Riqueza de las Naciones, Alianza, Madrid.
-Stenson, James (2004), Compass: A Handbook on Parental Leadership, Scepter, Nueva York.
-Termes, Rafael (1990), “Egoísmo, interés propio y altruismo”, Seminario “Un espectro acecha Europa: el liberalismo”, organizado con motivo del Bicentenario de la muerte de Adam Smith, Ideas de Libertad, nº 24.
-Vidal, Marciano (1996), Para comprender la solidaridad, Editorial Verbo Divino, Estella.
Revista Empresa y Humanismo Vol. IX, /06, pp. 137-158 |

